Ignacio Vidal-Folch. La cabeza de plástico. Editorial Anagrama, 1999, 126 páginas.
Cees Wagner, director del Stedelijk Museum, ha conseguido que las obras de arte más vanguardistas conecten con el público. Wagner está en la cresta de la ola, aparece en televisión, y es aplaudido y señalado como catalizador de la inaudita conexión que se está gestando entre el público y las obras más transgresoras y vanguardistas. Paradójicamente, el éxito en su trabajo lo arrincona hacia una posición social reaccionaria y burguesa que chirría con el arte que promueve. Es entonces cuando aparece Kasperle, un joven artista que utiliza al propio Wagner como protagonista de una obra de arte. ¿Cómo reaccionará Wagner ante la ironía de su situación? Eso no lo contamos aquí. Pero dejamos el fragmento de una conversación anterior entre el director del Stedelijk Museum y su amigo Lammers.
–Mi querido amigo, te rogaría…, y sabes que te considero genial, el mejor prestidigitador en tu especialidad…, pero te rogaría que cuando te reñeras a las cosas que estáis exhibiendo desde hace treinta años en esas funerarias que son los museos no mencionases los conceptos «artista» y «arte». Si entendemos como arte las obras que proporcionan satisfacción de las necesidades de armonía espiritual y estética, o que incorporan al mundo lo que yo llamaría «espacios de sentido», esas cosas nada tienen que ver con él.
Wagner entornó los ojos para que no se cruzasen con los de la linda camarera que les traía los segundos platos, unos peces insólitos, rarezas abisales de escamas plateadas, brillantes de aceite,
con multitud de dientes en las bocas abiertas, que a la luz de la vela le parecieron trágicos como un Caravaggio; y los dos amigos, con reconcentrada gravedad, se aplicaron a la tarea de separar la
blanca carne de las espinas.
–¿De qué estábamos hablando? ¡Qué bien cocinan aquí!
–Está buenísimo. Enterrabas al arte muy profundamente.
–La muerte del Arte. –Lammers paladeó las cuatro palabras como un vino excepcional, antes de lanzarse a uno de sus didácticos monólogos–. Verás: tal como yo lo veo, una obra de arte es reconocible como tal en el preciso momento en que da pie a una transacción económica. ¡Hablo en serio! Hasta que el autor la vende, o sea, hasta el momento en que alguien manifiesta un interés real
por la obra, ésta no se ha mostrado, no ha superado el estado de mera posibilidad; y, como tú sabes, la única manera fiable de manifestar interés por algo, en nuestro mundo de incesante mercadeo, es pagar por ello, pagar, pagar; pagar buen dinero de curso legal; el dinero del que estás dispuesto a desprenderte: ésa es la prueba de fuego de la realidad delas cosas. Si al mendigo que te pide
limosna no le das unas monedas, entonces, por mucho que le compadezcas y lamentes la injusticia y la dureza del mundo, e incluso si esa noche no duermes pensando en él, no puedes pretender que tienes buen corazón.
–Es una comparación ofensiva –dijo Wagner–. Aquí nadie pide limosna.
–¿No?… Dejémoslo. A ver si te gusta más este otro ejemplo: un chico juega con lodo; y
modela… una figura, la efigie contrahecha de su perro. No tiene ningún valor para nadie salvo para
su emocionado papá. Pero si pasa por allí un señor, ve ese perro y encuentra en él algo sugestivo; le recuerda algo que no había hasta ahora encontrado su forma, una forma que quizá cree advertir en
la cabeza contrahecha, las cuatro patas desiguales… y se la compra al niño… y se la lleva a casa… y la exhibe en la repisa de la chimenea, como un enigma resuelto; y se la muestra a las visitas, a los amigos… ¿Entonces, qué? Entonces ese perro de barro ya no es el juguete de un niño. Es un objeto artístico. ¿Estamos de acuerdo?
–Lo admitiría –dijo Wagner–. Pero un interés que se manifiesta de manera no fiable, o incluso que no
se manifiesta, no deja de ser real.
–En ese caso no pasaría de una forma embrionaria del interés, y nosotros no podemos estudiar ni valorar cosas en potencia, sino las cosas que se manifiestan, las cosas cumplidas. Querido amigo,
me gustaría en esto ser todo lo claro y exacto que sea posible y que nos refiriésemos a los hechos,
no a estados de ánimo y eventualidades. Ahora dime, Wagner: ¿quién adquiere el tipo de cosas que expones en el museo, esas piezas, obras e instalaciones sobre las que hablas en tus conferencias y escribes en las revistas?
–La gente las compra –dijo Wagner–. Acude a las exposiciones. Y paga la entrada, así que ya ves, su interés es fiable, por usar tus propios términos.
En la mesa vecina, el jefe de aduanas del puerto, hombre de elegantes y plateadas sienes, que se sentía eufórico porque aquella misma tarde, cerrando los ojos al paso de un contenedor procedente de Rusia, había ganado diez mil florines, y antes de salir a cenar aún había tenido tiempo para torturarse en el gimnasio, tomar una sauna y vestirse una muda limpia y planchada, le preguntó a su mujer: «¿Ese canoso del flequillo no es un político? Su cara me suena, creo que lo he visto en televisión.» Ella sonrió: «Tonto; es Jan Wagner. Un artista muy conocido. Debe de ser muy rico.» Y siguieron comiendo.
–… No, la gente no las compra –dijo Lammers–, Las compra el Estado, las corporaciones, los bancos y demás entidades y superestructuras desalmadas… No lo digo en sentido moral; entiéndeme: las llamo desalmadas porque, consagradas a la plusvalía y a la usura, carecen de alma y no atienden ningún interés remotamente humano, aunque precisamente cada una de esas entidades abstractas necesita y posee su propia colección de arte para modelarse un «rostro humano», o sea, un rostro interesado en las cosas que se hacen desinteresadamente y en las cosas sin interés.
A estas palabras Wagner manifestaba su escepticismo escupiendo espinas en la pala de pescado.
–Me dirás –le azuzó Lammers– que no son entidades abstractas quienes reúnen esas colecciones,
sino hombres de carne y hueso: los funcionarios, ejecutivos, consejeros y especialistas de las fundaciones dotados de sensibilidad estética y acceso a los presupuestos. Y yo te objetaré que esos funcionarios no «pagan» la obra con dinero real, laboriosamente adquirido, sino con fondos de los que disponen gratuitamente; dinero y obra, pues, sin valor, aunque, naturalmente, tienen su precio. Lo cual anula el sentido de la transacción, que no pasa de ser una representación gratuita, objeto simbólico para una mascarada. Seguimos, pues, en el terreno de la virtualidad. Pero aun
poniéndonos en el mejor de los casos, aun en el supuesto de que esas piezas fuesen objeto de una transacción real y honesta, aun en el supuesto de que hubieran despertado en el comprador, ese funcionario o ejecutivo de la casa de usura, un interés que no se manifiesta, dime, Wagner: ¿es a él a quien se dirigen esas obras? ¿Para quién se pintan esos cuadros, se instalan esas instalaciones tan aparatosas de tus Beuys…, Kelley, Nauman et alia?
–Para todo el mundo –respondió pacientemente Wagner–. Para las multitudes hambrientas de valor y sentido que hacen colas para contemplarlas cuando esas obras son donadas a los museos públicos…
–Me enterneces, amigo mío.
–Bueno, ríete si quieres, ahora soy yo el que está hablando en serio… Para los millones de aficionados que acuden a las grandes exposiciones. Que reservan sus entradas con meses de antelación. Que entran en el museo como en una fiesta, porque saben que allá dentro van a encontrar más belleza y verdad, más misterio y más realidad que casi en cualquier otro momento de su vida. Para ellos, para cada uno de ellos.
Un camarero recogió los platos con las cabezas y espinas de los monstruos marinos; el pastelero vio rechazado su carrito de tartas, frutas tropicales y fantasiosos helados, pero al bodeguero le
aceptaron un aguardiente legendario.
–¿De qué hablábamos? –dijo el profesor–. ¡Es delicioso este armagnac!
–De los que entran en el museo como en una fiesta.
–¡Pareces un político en campaña! ¡Te veo a la puerta del Stedelijk, besando a los niños que entran! No, tú eres inteligente y no puedes creerte ese cuento de bonitas palabras –extrajo del bolsillo un cigarro, lo encendió en la vela, lanzó una bocanada de humo y, repantigándose, se quedó un instante contemplando la brasa–. Querido amigo, deberías fumar habanos. Lo más agradable de los puros, además de la encantadora regresión implícita en el hecho de chupar este simulacro de pezón, son
los diez minutos últimos. La nicotina se acumula en la colilla y satura el humo, que a través de la sangre libera los neuro-transmisores cerebrales para que rieguen de endorfinas todas las conexiones nerviosas… ¿No te encantaría encoger un día a tamaño microscópico, ser inyectado al interior de un cerebro y presenciar el derrame de las endorfinas?… Las cosas agudas pierden sus aristas y se redondean placenteramente. Así podemos pronunciar sin sonrojarnos palabras como belleza, verdad, prodigio, misterio… pero tú no fumas, así que tu devoción democrática es de un cinismo intolerable, porque sabes tan bien como yo que a esos infelices los puedes llevar a emocionarse y disfrutar en los museos con lo que a ti te dé la gana, de igual forma que otros los llevan a misa, a los estadios de fútbol, a las urnas comiciales o a las trincheras, con entusiasmo tan genuino, y tan inducido, como el de esos aficionados al arte de que me hablas. Aficionados que, permite que te lo diga, no son exactamente como tú los pintas.
–¿Y cómo lo sabes, Diederik, si tú nunca visitas los museos?
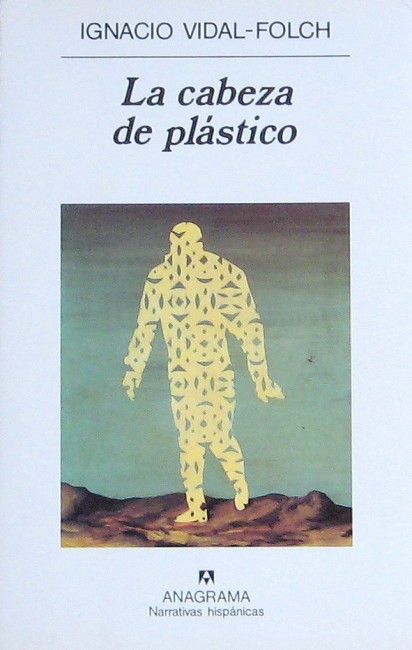



Deja una respuesta