
15
Frente a La Perla encuentro por fin al viejo italiano con tres cañas clavadas en los chinos, cada una de las cuales tiene en la punta un testigo fluorescente para ver en la oscuridad si los peces están picando. Debe de estar pescando con gusanas. Otras veces el señor Di Gennaro pesca al curricán con cañas más cortas, el método más eficaz para engañar a las lubinas en la espuma. Cuando escucha mis pasos, me enfoca con la linterna que lleva en la frente y se acerca a mí para estrecharme la mano. No es algo que haga muy a menudo, pero llevamos ya unos días sin vernos y parece haberme echado de menos tanto como lo he echado yo a él. Es extraño comprobar cómo puede generarse afecto entre dos personas que básicamente se dedican a no hablar mientras están juntas, aunque el acostumbrado silencio es algo que parece dispuesto a cambiar del guión de hoy el antiguo profesor de la Universidad de Florencia. Al fin y al cabo no hay mucho que ver esta noche, y la interiorización se nutre siempre de lo externo y lo visible, aunque sea solo para poder dejarlos a un lado. Esta noche parece que no estamos al final de Europa, sino al final del mundo: el cielo es una nada brumosa y el mar parece un abismo nacido a los pies de un acantilado. Si no se oyeran las olas parecería que es el cosmos lo que tenemos frente a nosotros (en realidad, es el cosmos).
El señor Di Gennaro quiere saber qué he hecho estos días atrás. Hasta hoy hemos hablado de peces, de señuelos, de Florencia (yo le conté que estuve de viaje de estudios en su ciudad a los diecisiete años, viendo monumentos y sufriendo resacas, lo que le divirtió mucho), de sándwiches de pavo, algo de mujeres y del efecto de la marihuana, que a veces prueba. Hemos hablado de María, de su casa en La Perla, de la mía bajo el faro Sacratif, de mi trabajo de profesor en el camping, del suyo en la universidad. Y la última noche que nos vimos, de cómo la nostalgia estancaba a los hombres y cómo esta se producía, en su opinión, de dos maneras: o por un exceso de revisión o por omisión de lo vivido. No sé cómo se pudo iniciar una conversación de tal calibre, pero sí recuerdo que aquella idea suya me dejó en suspenso durante un buen rato. Quizá en estos meses hayamos hablado también de otras cosas que he olvidado, pero supongo que no importan.
Reconozco que disfruto del mar y de la noche estando con él como no consigo hacerlo a solas, lo que se debe, supongo, a que es un hombre viejo y sabio cuya sola presencia me da seguridad. Quizá sea verdad que me sirva de algún modo como referente de esa figura paterna que he tenido intermitente y esquiva a lo largo de mi vida infantil y adolescente, que es cuando más se necesita (aunque sea para agredirla y vencerla). Ahora puede que también la necesite, pero a estas alturas creo que solo demando una presencia tranquila haciendo algo tranquilo frente al mar, mientras me tumbo a admirar la extraordinaria desolación del cielo estrellado y guardamos, o más bien construimos, un silencio común y sepulcral en honor a nuestra sensación de pequeñez y a nuestra valentía para soportarla sin demasiado miedo.
Quiero gustarle al señor Di Gennaro y me siento cohibido al contarle las recientes experiencias. También me siento ridículo con la gorra de los Knicks, que tiene una visera larguísima más propia de una gorra de béisbol. Él se alegra de que haya ido a la manifestación y de que el lunar en la espalda, así como la pedrada en la frente –se ha reído con estruendo de esto último porque también sabe quién es Sergio y las razones que ha tenido para lanzarme la piedra–, no hayan supuesto nada grave en última instancia. Al terminar de hablar repaso sus mecánicas respuestas, tan impropias en nuestras noches de pesca, y noto que nos rodea una atmósfera incómoda y densa, como si no fluyera la acostumbrada confianza a pesar de que en el fondo nos estemos abriendo (yo me estoy abriendo). El problema, creo, ha sido su decisión de mostrarse tan directo, algo muy poco habitual en él. Su actitud es rara y pienso que debe de tramar algo. Sospecho que quiere llevarme a algún sitio que desconozco, un lugar que por alguna razón merezco o necesito.
En el cubo no hay aún nada, pero unos minutos después de terminar mi relato, oímos el tintineo de uno de los cascabeles que tienen las cañas en sus puntas, junto a la pintura fluorescente. El señor Di Gennaro se dirige hacia la caña de la izquierda y la coge a pulso para notar la boca del pez probando la lombriz. Los mordiscos minúsculos llegan en ondas desde el fondo del mar hasta la fibra de carbono, vidrio o grafito de que está compuesta la caña y le dan al viejo una pista de cómo se está desarrollando la ciega contienda. Es una sensación realmente estimulante que nos demuestra hasta qué punto hemos relegado el sentido del tacto a un mero complemento de la vista o el oído, y hasta qué punto se puede afinar cuando es la única herramienta con la que contamos. El viejo se queda completamente inmóvil y cuando siente que la pieza se ha enganchado al anzuelo, comienza a recoger el sedal.
–¿Hay algo? –digo acercándome.
–Creo que sí.
Después de tres minutos en los que solo escuchamos el sonido del carrete y las olas mínimas rompiendo a nuestros pies, el señor Di Gennaro saca sin ningún esfuerzo una herrera enorme que inmoviliza con destreza en cuanto llega a la orilla (es extraño que haya sacado una herrera, y tan grande últimamente no hay herreras, ni besugos, ni lubinas, solo jureles). Le quita el anzuelo con un rápido movimiento semicircular, y tras sostenerla en el aire para enfocarla un instante con su linterna, la deposita en el cubo, que está lleno de agua. Después va hasta la orilla y restriega las manos contra los chinos húmedos para quitarse el olor a pescado. Me da pena que los peces tengan que sufrir esa cárcel antes de morir, pero es la forma más adecuada de hacerlo si uno quiere que lleguen frescos a la nevera. Cuando el señor Di Gennaro se marche, vaciará el cubo y le dará un golpe en la cabeza con los alicates que tiene en la cesta y que mayormente le sirven para empatillar anzuelos. Otros pescadores dejan que se asfixien al raso. Los peces dan respingos de tanto en tanto y se golpean el cuerpo con las piedras mientras van perdiendo la vida poco a poco. Siempre me ha resultado algo sádico, aunque hay quien piensa que lo del cubo es peor. El italiano enhebra otra gusana en el anzuelo vacío y lanza la caña girando los brazos ciento ochenta grados. Es un buen pescador, no cabe duda, y es fuerte. Flexiona los brazos con estilo y acompaña el latigazo con el cuerpo como si tuviera treinta años. Si no tiene más suerte es por culpa de los furtivos del arrastre, que están acabando con la pesca y con los fondos marinos de estas costas.
Nos quedamos observando las tres cañas cuando coloca la que acaba de lanzar en su pincho, junto a las otras dos. Tocamos los tramos más cercanos al carrete para comprobar si otros peces están comiendo, aunque no es necesario hacerlo. Los cascabeles suenan cuando pican. Yo vuelvo a sentarme y el señor Di Gennaro dedica ahora su atención a arreglar algo. Quizá busque un plomo más pesado para poner en alguno de los sedales cuando lo recoja. Lo miro a horcajadas sobre su cesta, que ilumina con su linterna de cíclope.
–¿Cómo es estar con una mujer después de cincuenta años? –pregunto de repente. El señor Di Gennaro no contesta y durante unos segundos escucho el sonido que generan sus manos buceando a tientas sobre la montaña de aparejos que hay dentro del mimbre.
–Largo –dice al cabo–. Pero si tienes suerte, además, es agradable.
–¿Cree usted que la vida es larga? –yo mismo me sorprendo por el formulario, pero es algo que al parecer no puedo controlar. Él ha querido empezar a hablar sin utilizar ningún pretexto y yo tengo desde hace tiempo algunas preguntas que ahora saltan como herreras en sus cubos.
–La juventud es corta, pero la vida no lo es tanto. Cuando dicen que la vida es corta sin duda se refieren a la juventud. Aunque puede que sea cierto.
–¿El qué?
–Puede que la verdadera vida sea esa, la que uno vive los primeros treinta o cuarenta años.
–¿Quiere decir que yo me estoy despidiendo de la vida, entonces? –¿o quizá quiera decir que ya me he despedido de ella?
–Bueno, eso no lo sé, pero por lo que cuentas últimamente parece que no –pienso que eso es todo lo que va a responder, pero tras aislar un anzuelo en la mano y enfocarlo con la linterna, continúa–. Es probable que tu escasez de dinero te esté alargando la vida. En cualquier caso, no tienes por qué preocuparte, no es tan grave perderla. Se gana otra. Otra que quizá debería llamarse de otra forma que no sea sinónimo de energía, ímpetu o coraje. Digamos que estás a punto de dejar de vivir la vida para empezar a existir la existencia.
Puede que ir a una manifestación, intentar seducir a una mujer joven y sufrir el impacto de una piedra por celos me haga parecer más joven de lo que realmente soy, pero si el señor Di Gennaro me escuchara soltar las perlas que tanto molestan a María, una verdadera joven, quizá cambiaría de opinión (y puede que dejara de sentir el aprecio que siente por mí, o parte de él).
–¿No se tiene miedo a la muerte en la existencia?
–Se pierde –dice–. Llegado a un punto hasta llegas a desearla.
Noto que no quiere hablar de nada trascendente, pero yo le estoy obligando con un seco interrogatorio de becario y él parece dispuesto a aceptarlo a regañadientes. Si no quiere hablar de nada trascendente debería dejar de soltar esas bombas metafísicas.
–¿Usted la desea?
–No, aún no. He perdido el miedo, pero no la deseo. Aunque puede que lo haga algún día.
Quizá para él sea un consuelo. Pero a mí me suena a una condena en toda regla.
–No creo que sirva de mucho fijarse en su ejemplo. Conozco a otras personas mayores y ninguna de ellas es como usted.
–¿Y cómo soy?
–Equilibrado.
–¿No lo eres tú?
–Ni mucho menos. Soy lo opuesto a una persona equilibrada.
–¿Siempre has sido profesor?
–No.
Pienso en mi época de profesor, de verdadero profesor, cuando trabajé en un instituto y decidí que no tendría ese oficio nunca en adelante. Saco el tabaco mientras pienso en lo astuto que es el viejo. Acaba de entregarme la pelota otra vez. Por alguna razón quiere que yo le cuente mis batallas, aunque de nuevo tengo la seguridad de que es algo que no ha precipitado porque le interese a él, sino porque cree que me interesa a mí. Quizá sea un rito de iniciación para los que existen en lugar de vivir, para los recién llegados a este mundo al que pertenezco desde hace unos minutos. Puede que así me desprenda de un peso y pueda vivir la madurez –o existir en ella– con la dignidad y el conocimiento necesarios, que cifro a bote pronto en serenidad, capacidad de observación y un sentido del yo menos trascendente. Son las virtudes que durante estos meses he creído ver en el italiano y que en alguna medida creo poseer también, al menos en potencia. Él no va a decir nada, así es que lío el cigarrillo, doy una calada y termino la respuesta:
–Hace unos años fui periodista.
–¿De televisión?
–Escribía en una revista de música –enciendo el cigarrillo que acabo de liar–. Hacía entrevistas, reportajes, artículos.
–¿Entrevistaste a alguien que pueda conocer?
–Bueno, casi todos eran músicos y actores españoles, así es que no sé. ¿Le suena Marilyn Manson?
–Me suena Marilyn y me suena Manson, por separado.
–Es un músico norteamericano que se hizo famoso a finales del siglo pasado. Algunos creían que se trataba del mismísimo Anticristo.
–¿Y no lo era?
–No.
Uno de los cascabeles se mueve levemente, pero es el viento, que se ha levantado de pronto. El señor Di Gennaro ni se inmuta.
–Una vez entrevisté a Antonio Escohotado. ¿Lo conoce?
–No, creo que no.
–Es un filósofo que se ha hecho relativamente famoso por su defensa del libre consumo de drogas. Se parece bastante a usted. Físicamente. Tiene el pelo y el bigote blancos, y es bastante listo, a pesar de haberse convertido con la edad en un reaccionario.
La verdad es que yo lo admiraba, aunque en la entrevista no me cayó demasiado bien. Se la hice cuando pasó aquella época en que tanto se prodigó por los platós de televisión, a los que acudía para defender las drogas ante la exasperación de otros tertulianos (que solían ser madres de mediana edad que habían perdido a sus hijos por culpa del caballo). El periplo mediático le había granjeado enemigos, lo que a él le traía al fresco, pero también le había puesto en bandeja a una cohorte de jóvenes porreros e izquierdistas que se identificaban con el viejo y con los que el viejo no quería identificarse ni por asomo. Para alejarse de las liendres que lo acosaban utilizó mi entrevista, donde defendió el neoliberalismo y se mofó de quienes se quejaban del estado de cosas, lo que lo convirtió en alguien aún más raro de lo que había sido hasta ese momento. De filósofo progresista que consume drogas a filósofo neoliberal que consume drogas. Como personaje, la verdad es que mejoraba.
Vuelvo a pensar si será verdad que un licenciado sin antecedentes puede pedir celda de castigo y no cruzarse con ningún otro preso durante toda su condena. Quizá dependa de qué hayas hecho. Y en qué pabellón te encuentres.
–No me suena, dice. ¿Es portugués?
–No. Es español.
La herrera da una sacudida y tira la mitad del agua fuera. El señor Di Gennaro se levanta, vacía el cubo y va hasta la orilla para llenarlo de nuevo. El pez ha quedado tendido sobre los guijarros y contrae su musculatura para dar un salto con el que cambia de postura. Ahora está mirando el cielo con su ojo derecho, pero no está viendo ni una sola estrella. El viejo italiano vuelve con el cubo hasta arriba de agua nueva, y tras colocarlo en el suelo y hundir la base, vuelve a introducir la herrera en su interior.
Después volvemos a compartir nuestro acostumbrado silencio. Tras pasar revista rápidamente a las celebridades que recuerdo haber entrevistado, llego a la conclusión de que él no conocería a ninguna, a menos que le hablara de Felipe González o de José María Aznar, dos artistas con los que no he tenido el privilegio de coincidir nunca. O quizá de algún escritor contemporáneo. El señor Di Gennaro recibió clases de español los últimos años que trabajó en la universidad, pero el dominio de mi segundo idioma se lo debe a la literatura española, que al parecer conoce en profundidad. Recuerdo haberle escuchado hablar bien de Orejudo, aunque ni siquiera sé si es español o argentino.
Estoy bastante seguro de que el viejo no es ningún escritor. En realidad no tengo ninguna base para afirmar tal cosa, excepto que daba clase de Obras Públicas y Territorio a futuros ingenieros florentinos, una disciplina que no suele coincidir con la afición por construir quimeras, sino planos y mapas (lo que quizá sea una clave para pensar que precisamente sí lo sea). En cualquier caso es muy probable que yo deba rechazar todos los prejuicios legados por mis compañeros de Filología y leer a Orejudo, sea de donde sea.
El viejo está de nuevo en cuclillas, inclinado sobre la cesta y apartando aparejos. Probablemente busque un anzuelo un número mayor para empatillarlo y empalmarlo a un sedal con el plomo grande que tiene reservado sobre un trapo (el anterior ha sido desechado). La pequeña luz de la cabeza me hace imaginar que es un minero cambiando de broca un taladro. Veo las gusanas moviéndose entre el serrín que hay en una caja cuadrada de cartón. El foco de la cabeza ilumina justo el espacio donde él pone los ojos y me ayuda a seguir sus lentos pasos.
Las preguntas del señor Di Gennaro me han hecho recordar la época en que fui periodista en Madrid y tengo la impresión de que eso es justo lo que él perseguía. Apenas he pensado en esos años desde que los viví, pero ahora decenas de imágenes cargadas de sentido, fragmentadas, difusas y puede que también inventadas, llegan a mi memoria y me sumen en una plácida e inédita melancolía, propia, supongo, de la edad que he alcanzado hoy. Quizá el italiano no haya pretendido nada con esta conversación, pero ahora estoy pensando que ha podido ser una estrategia para apostillar la que mantuvimos la última noche. Sin pronunciar una palabra, que es como se deben decir las cosas, el viejo sentencia que ya va siendo hora de afrontar un nuevo período, que pensar el pasado ayuda a asumir que el tiempo ha transcurrido y que, en el fondo, es lo mejor que nos podía pasar porque es el único modo de saber que hemos estado vivos y que lo seguimos estando. La nostalgia inmoviliza porque es una red de recurrencias, pero la aceptación del pasado –pasar página–, necesita por lo menos una revisión. La última noche el señor Di Gennaro dijo que recordar un hecho es la última acción de ese hecho y que tanto si evitamos evocar nuestro pasado como si lo hacemos demasiado corremos el peligro de quedar tristemente unidos a ese yo que ya no existe y es solo una piel.
Cuando acabó aquel extraño discurso pensé de pronto que los hombres éramos complejos gremlins, aunque por supuesto, no lo dije. No creía que el italiano supiera qué era un gremlin y me avergonzaba haber urdido semejante cita para ilustrar la reflexión. Pero pensé en eso. Que los hombres estábamos limitados por elásticas reglas cuyas fronteras cada uno de nosotros tenía la obligación de descubrir, con ayuda de viejos catedráticos o sin ella, y que eso era en esencia en lo que consistía un gremlin.
Quizá el señor Di Gennaro piense que aún vivo en un estadio de mi juventud que ya no existe y crea que eso me hace daño. Aunque en el fondo, eso es lo de menos. Lo importante es que lo pienso yo. Quizá él solo esté pensando dónde ir mañana por la tarde con su mujer mientras selecciona entre los aparejos de pesca un plomo o un flotador. Sin duda busco un guía y ese guía, lo quiera o no el viejo italiano, es él, de modo que soy capaz de inventar cientos de ideas más o menos rebuscadas con las que fingir estar siendo guiado, cuando soy yo el único que construye el camino.
Pero ¿no es siempre así? ¿No consiste un guía precisamente en eso? Consiste en eso y en no pensar demasiado que consiste en eso.

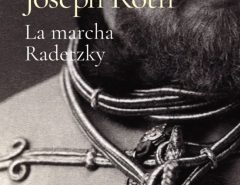

Deja una respuesta