
16
Llegué a Madrid unos meses después de haberme despedido como profesor de historia en un Instituto de Enseñanza Secundaria de Almería y de haber pasado un par de meses en Granada. Mi madre no parecía muy contenta con la idea de vivir a solas conmigo y me fui en cuanto pude. El Estado me pagó lo suficiente para rehacer medianamente las cosas en la capital, aunque la vida allí era tan cara que al cabo de los meses tuve que buscarme un trabajo para poder pagar el alquiler. Durante un tiempo me dediqué a hacer mudanzas con una empresa de portes que estaba trasladando los muebles de Telemadrid del centro de la ciudad a sus nuevas instalaciones de las afueras. Era un trabajo duro y a pesar de que el ejercicio físico me venía bien para templar los nervios, en seguida me di cuenta de que necesitaba encontrar algo mejor si no quería embrutecerme. Pero, ¿qué trabajo especializado podía ejercer un historiador que no cree en la historia?
Hasta el momento nunca había sentido interés por los medios de comunicación
–alguna vez había hojeado el periódico que compraba mi padre–, pero en Madrid me acostumbré a comprar la revista semanal de El Mundo para leer los reportajes extensos que allí se publicaban. Acabé convirtiendo esas lecturas en un hábito dominical como otro cualquiera, lo que me servía para romper la continuidad de los días laborables y hacerme sentir hasta cierto punto normal, o responsable, o adulto. Cuando hube leído varias docenas de reportajes me di cuenta de que la mayoría de ellos no eran otra cosa que una ficción disfrazada de objetivismo, lo que inmediatamente me causó un gran interés. El periodismo era un género literario hermano de la historia contemporánea. Entendí rápidamente que para desempeñar aquel oficio no había que ser experto en nada, solo era necesario ser observador y tener soltura escribiendo con un estilo directo y sencillo. Suponía que podía hacer ambas cosas, aunque era muy probable que necesitara también un padrino que me introdujera en ese mundo, y eso era algo que no tendría jamás alguien como yo. Pero estaba equivocado. Si bien sigo convencido de que alguien como yo no podrá nunca contar con la recomendación de un ilustrado y corrupto vejestorio del mundo de la cultura, ahora también estoy seguro de que eso no es algo imprescindible. La suerte puede valer si no conoces a nadie, y yo sin duda tuve suerte. Quizá fuera el único momento de mi vida en que la tuve, pero tengo que reconocer que me llegó a borbotones. Envié a la revista Wig un reportaje sobre un espectáculo de La Fura dels Baus que había visto unas semanas antes y se ofrecieron a enviarme a Cádiz para cubrir el bolo que el grupo catalán iba a representar allí. Me compré una grabadora y repetí la operación, añadiendo al reportaje una entrevista a Miki Espuma, el director de aquella obra (algo que en seguida descubrí que no entrañaba ninguna complicación: solo había que darle al botón de grabación y empezar a charlar). Al director y al redactor jefe les gustó el resultado, y como además mi inglés era perfecto, desde ese momento empecé a trabajar con ellos como externo, un empleo que me duró cinco años, más que ningún otro. Ganaba poco pero trabajaba también poco y durante ese tiempo pude conocer a decenas de músicos, actores y directores de cine españoles, lo que en general resultaba bastante más aburrido de lo que la gente suele pensar. Quizá habría sido más interesante si aquellas celebridades me hubieran importado un poco más, pero en general Wig solía enfocar los contenidos de un modo que pudiera atraer al público adolescente, y aunque el nombre remitía a lo más genuinamente contracultural (era una franquicia de una revista americana de gran prestigio) el caso era que ni estábamos en Estados Unidos ni eran los setenta. Las portadas solían estar pagadas por las discográficas o las productoras a las que estaban unidos profesionalmente los artistas que aparecían en ellas, y de ese modo no era extraño encontrarse con las caras de Alejandro Sanz, Shakira o Paulina Rubio, lo que contrastaba con la idea que yo tenía de una revista en la que había escrito Hunter S. Thompson y donde las portadas habían estado dedicadas durante décadas a verdaderos músicos como Robert Plant o Bob Dylan. De hecho, el nombre de la publicación (una abreviatura de wigwam) se tomó de una canción de Dylan. Pero los tiempos volvieron a cambiar, desafortunadamente.
Por suerte, el director sentía que el nombre de la revista le obligaba a hacer algunas concesiones al espíritu de sus fundadores beatniks y me alentaba a ser cada vez más cáustico con la mierda que él publicitaba, lo que no hacía falta que hiciera porque yo no podía hacer frente a un trabajo tan personal sin un mínimo de sinceridad. Y con esos contenidos no me quedaba otra forma de sinceridad que la ironía. Poco a poco me hice un hueco en la publicación y al final acabé haciéndolo bastante bien, pues al año el director me ofreció un dinero fijo y unas colaboraciones fijas para que no deambulara por la competencia. Yo no conocía el mundillo y sabía que me habría perdido trabajando para otros medios, recopilando facturas y haciendo todas esas cosas que tienen que hacer los trabajadores freelance, que no sabía entonces cuáles eran ni me interesa por supuesto saber ahora. A pesar del fijo, seguía ganando poco. Tras pagar el alquiler me quedaban para vivir solo cuatrocientos euros, aunque también es cierto que apenas trabajaba seis o siete días al mes. Algún artículo que se podía escribir en casa (o con solo acercarse a un hotel del centro) y un reportaje largo constituían el montante de mis obligaciones mensuales con la revista. Lo mejor era que no tenía un horario, ni obligación de ir a la redacción. Era el único trabajador con un sueldo fijo que se pasaba el noventa por ciento del tiempo en su casa, fumando porros y leyendo. En verano cobraba lo mismo y prácticamente no hacía nada. Pero para que los de contabilidad pudieran justificar mi cheque, escribía una microbiografía de Tom Waits o de cualquier músico que me gustara, o reinterpretaba la experiencia de un concierto al que algún amigo había asistido y que me contaba mientras tomábamos unas cervezas en Argumosa.
Después de dejarme la espalda trabajando de mozo de almacén, aquel trabajo estaba realmente bien. Y no siempre escribía sobre grupos infumables. Una vez me enviaron a Nueva York con Rosendo, que iba a remasterizar allí uno de sus discos. Fue una semana memorable. Sin embargo, todos aquellos años son un borrón, no sé si porque fumaba hachís todos los días o por alguna otra razón. Me acostaba con alguna maquetadora y salía de vez en cuando con algún vecino con el que había hecho buenas migas en alguna fiesta de mi edificio. Un par de años después de empezar a trabajar en la revista me fui a vivir con una médico que conocí por casualidad en el metro, de quien he intentado olvidar lo máximo que me ha sido posible. De ella aún guardo demasiado a pesar de mis esfuerzos (lo que constituye otro argumento para echar abajo mi teoría sobre mi anclaje en el presente), pero de los artistas que conocí se ha desintegrado casi todo. Por supuesto, aún recuerdo a los me cayeron bien, aunque me es imposible saber quién va antes y quien después en el relato de esos años.
La mejor entrevista fue con diferencia la de Enrique San Francisco. Me citó en una cafetería para grabar veinte minutos de conversación y me pasé el día entero con él, recorriendo los bares de Argüelles y Moncloa. Acabamos la sesión en su casa, a las cuatro de la mañana, dándole a la napia con unos vecinos de su bloque y jugando al fútbol en el salón, para lo que usamos una pelota de baloncesto y una portería improvisada con dos enormes bafles de columna. Su perro Florián hacía de portero, aunque la verdad es que se pasó todo el partido obsesionado con morder el esférico a toda costa.
Recuerdo a Ricardo Darín, que se puso mi bufanda para hacerse la foto porque a la fotógrafa le pareció una buena bufanda (una amiga después me la robó). Estuvimos hablando durante horas en la azotea de una productora de Gran Vía, mucho después de que la grabadora hubiera acabado con la cinta de noventa minutos. Nos dimos un abrazo, como si nos hubiéramos hecho amigos.
Recuerdo a Marilyn Manson recibiéndome en su habitación del hotel Arts de Barcelona tras el concierto del día anterior. Manson conocía la versión americana de mi revista y eso hizo que yo fuera elegido como el único periodista de España al que él iba a conceder una entrevista en exclusiva durante esa gira. Era reconfortante pensar que los experimentados especialistas musicales de los principales periódicos nacionales habían sido desbancados por un don nadie como yo. Desde entonces, el ídolo satánico finisecular empezó a caerme realmente bien. La suite que ocupaba Manson era la habitación más alta del hotel, de modo que las vistas debían de dar la sensación a quien se asomaba de que estaba sobrevolando el mar, algo que no comprobé porque las persianas estaban echadas por completo. Marilyn Manson realizó la entrevista tumbado en la cama, con el torso desnudo y las sábanas a la altura de la cintura. Tenía los brazos situados junto a su cuerpo. Era tan delgado y largo, y su piel tan blanca, que irradiaba esa sensación mortecina que seguramente quería proyectar. Parecía recién despertado, pero por el suelo estaban desperdigadas las bolsas y cajas de hamburguesas de Burger King que acababa de pedir. Además, ya se había colocado la extraña lentilla amarilla en su ojo izquierdo. La pupila estaba tan contraída que le hacía parecer de otro planeta. Le ofrecí la mano y él estiró el largo brazo, sin mover un ápice la espalda para incorporarse. Me senté en una silla al lado de su cama, como si él fuera un enfermo y yo un pariente cercano.
Recuerdo a Robe Iniesta, a quien admiraba y con quien me tomé unos zuritos en Guernika, donde vivía en aquel tiempo. Me pareció tímido y me sorprendió que se alegrara tanto de que en mi opinión él fuera el mejor letrista de España.
Recuerdo a los componentes de Dover, que estaban desquiciados. Los saludé tras un concierto en México D.F. en el que el público los había masacrado lanzándoles los fragmentos de plástico duro de que estaba compuesto el suelo que protegía el césped (estábamos en un campo de béisbol). Varios de ellos sangraban.
Recuerdo a Victoria Abril, a la que fui a ver a un chiringuito de la costa malagueña en pleno invierno porque vivía cerca y el dueño al parecer era su amigo (lo que le aseguraba que no aparecerían paparazis). Cuando le di dos besos, apoyé sin querer mi mano izquierda en una de sus tetas, pero ella no dijo nada. Después le conté que de pequeño me había enamorado de ella viendo una reposición de Los pazos de Ulloa y ella dijo que era normal porque en la serie ella debía de tener dieciséis años y yo once. Nunca me he enamorado de una mujer famosa, excepto de ella. Acababa de llegar a España y por entonces flotaba en éter: mis padres biológicos habían muerto hacía muy poco y me encontré de golpe y porrazo viviendo en una casa con unos desconocidos, en un país extraño. A menudo tenía la sensación de que yo había muerto también yendo en coche a Canadá y que, por alguna extraña razón, había vuelto a nacer en España. Todo me parecía entonces tan irreal que enamorarme de una adolescente que salía en televisión debió de parecerme un acto de reapropiación de lo real bastante consecuente.
De otros personajes recuerdo realmente poco.
De Maribel Verdú, que estaba muy delgada.
De Ariadna Gil, que le caían los trocitos de las patatas fritas que mordía sobre su abundante pecho, migajas que no se limpió en ningún momento y con las que realizó toda la entrevista.
De Santiago Segura, que me llevó en su pequeño coche amarillo hasta mi casa después de grabar la entrevista en un bar de San Bernardo.
De Calparsoro, que se ofendió cuando le pregunté dónde creía que residía su talento.
De Chico Ocaña, que tenía demasiado desparpajo como para que el resto del grupo lo llevara bien (aunque puede que fuera otra cosa lo que no llevaban bien y el desparpajo fuera solo una guinda sobre la punta de un iceberg).
Y recuerdo México D. F. Fue uno de los pocos viajes fuera de España que tuve la oportunidad de hacer con la revista. La semana antes de volar la pasé muy nervioso y emocionado, pensando que iba a reencontrarme con mis orígenes, con el país de mi madre, lo que acentúo mi desprecio hacia los españoles de forma un poco absurda, pues yo, al fin y al cabo, era español. Putos, me voy de aquí, pensaba mientras caminaba por Madrid, asegurándome a mí mismo que me quedaría a vivir allí, que no retornaría. Y México me gustó, los mexicanos me gustaron, las mexicanas me encantaron, pero creo que yo no les gusté tanto a ninguno. El problema fue también mío, pues no logré sentir ninguna fuerza que me vinculara a aquella tierra, ni la tierra sintió tampoco ningún vínculo conmigo. Yo, simplemente, era un turista, un español que fue allí a cubrir un macroconcierto. Un gachupín al que trataron bien pero al que no podían dejar de ver como un hidalgo de Laredo que miraba por encima del hombro a los indígenas. O quizá era yo el que me veía así, quien creía ser visto de esa forma, quien lo arruinó todo de antemano. Ni siquiera puedo recordar el rostro de mi madre. Sé que era muy guapa, pero ahora es una belleza abstracta, desleída por el paso de los años y mi necesidad por canonizarla y darle un contorno que en realidad no recuerdo. Aquel viaje fue una metáfora de todos los intentos de devolverle a mi madre un rostro.
También recuerdo cuando dejé la revista, o cuando la revista me dejó a mí.
Al director acabaron despidiéndolo, y mientras los ejecutivos del grupo editorial decidían quién podría ser su sustituto, pusieron al frente a un redactor mayor que no me caía bien. Recuerdo que era bajito y que tenía una enorme cabeza. Aunque se jactaba de no haber aceptado nunca puestos de responsabilidad (algo que bien podría suscribir yo), en realidad la declaración de principios escondía un miedo atroz a lo que le rodeaba, una actitud que mi desparpajo ponía de relieve. En la redacción se dedicaba únicamente a poner una y otra vez los grandes éxitos de Miliki en el ordenador y a hacer entrevistas por teléfono, pues el simple contacto visual con otra persona lo ponía nervioso. Que yo no me inmutara por ir a México o por acercarme a un hotel de la Castellana para hacerle unas preguntas a Patti Smith en una rueda de prensa le debía de resultar irritante, teniendo en cuenta la experiencia que tenía yo y la que había adquirido él después de treinta años de oficio. (Aunque esto habría que matizarlo. No es raro dudar de que siendo yo tan poco sociable, un trabajo como aquel se ajustara a mi carácter. Pero era precisamente eso lo que acababa haciendo de mis entrevistas algo tan falto de ceremonia y emoción como sencillo y cómodo para los artistas. Aunque había excepciones. Porque no solo le toqué una teta a Victoria Abril por culpa de los nervios, tampoco me atreví en el backstage del Festimad a abordar a Frank Black, y al calvo de barba de Les Luthiers le apreté con tanta fuerza la mano que lanzó un grito en la entrada de su hotel de Sevilla, lo que obligó al recepcionista a acercarse para ver qué había pasado. Supongo que la única diferencia realmente importante entre el viejo periodista y yo era la edad que teníamos, aunque sé que yo jamás habría atacado a nadie porque su juventud subrayara el hecho de que yo ya no era joven. Aunque eso, lo sé, es indemostrable).
El experimentado telefonista me miraba siempre de arriba abajo las pocas veces que yo aparecía por la redacción. Seguramente le molestara también ese hecho –que estuviera exento de acudir a la oficina mientras él estaba obligado a fichar todos los días–, porque llegado a un punto comenzó a llamarme al móvil con excusas absurdas simplemente para que dejara de estar tranquilamente en casa leyendo un libro o en el Retiro tumbado a la bartola. Una vez nos enfrentamos, aunque discretamente. Acababa de escribir un reportaje sobre Robe Iniesta y lo estaban maquetando. Al principio del texto contaba que el fotógrafo y yo habíamos alquilado un coche para ir al País Vasco y que la Guardia Civil nos había parado a la altura de Ávila y me había multado por llevar un gramo de hachís, algo que (esto también lo contaba) llevaba como material para la entrevista, pues era de suponer que Robe Iniesta aceptaría fumar un poco para sentirse más cómodo (veladamente dejaba caer que por esa razón la multa debía pagarla mi director). El viejo redactor siempre cercenaba mis textos, y a mí me daba igual (más bien asumía que las cosas eran así), por eso entendía sus llamadas como una excusa para obligarme a ir a la redacción y dejar de hacer el vago. Aquel día me dijo que lo que había escrito era muy peligroso y que podía hacer que cerraran la revista. Si no lo dijo para fastidiar mis momentos de solaz, la verdad, no sé en qué mundo vivía aquel periodista, entre otras cosas porque la libertad con que tan ufanamente escribía mis textos era una conquista que no había logrado yo (que solo la utilizaba), sino la versión americana de nuestra marca y la empresa editorial española que la había comprado. No quise discutir y le dije que quitara lo que le diera la gana, pero que no me molestase más con sus llamadas porque al final siempre hacían en redacción lo que creían oportuno y yo había dejado de quejarme por ello desde hacía bastante tiempo. Después de aquella conversación no volvimos a hablar nunca. Hasta que fue nombrado director en funciones. Entonces me citó en su despacho y me dijo sonriendo y mirando hacia una estantería cuando me senté frente a él:
–Para quedarte solo tienes que hacer una cosa. Pedirlo.
–¿A ti?
–A mí.
–Creía que no te gustaban los puestos de prestigio.
–Para algunas cosas no está tan mal.
–Será el próximo director el que tenga que decidir si le interesa mi trabajo para su proyecto. No creo que sirva de mucho que te lo pida a ti. Ni siquiera se sabe si vas a seguir tú.
–¿Crees que estando aquí sentado no voy a seguir?
–Sí, es probable. Solo sabes hablar por teléfono. Y tu músico favorito es Miliki. No tengo nada en contra de Miliki, de hecho era fan suyo a los diez años, pero como rockero tiene sus limitaciones. La verdad, no creo que puedas aportar mucho a esta publicación.
–Creo que deberías saber que soy yo el encargado de decirle al próximo director qué colaboradores vale la pena mantener.
–¿Ah, sí?
–Sí.
–Y ¿quieres que me ponga de rodillas?
–Si quieres, puedes hacerlo.
–De acuerdo.
En cuanto dije eso me levanté de mi silla y lo miré desde arriba. Para evitar mi mirada él resguardó la suya en la estantería que tenía a su derecha. Hasta el momento la había mantenido guarecida en la de la izquierda, junto a la ventana cuya luz velaba una cortina, donde tampoco había nada de interés. Di un paso hacia delante hasta que rocé con los muslos la mesa del director y después incliné el tronco para acercar mi rostro al suyo. Conforme me fui aproximando, el director en funciones fue apagando la sonrisa de sus finos labios, aunque no conseguía hacerlo del todo. En cuanto dibujaba una seca línea en su boca, esta se tornaba en parábola durante unas milésimas de segundo para volver a su estado horizontal y expectante, lo que le hacía parecer víctima de un tic nervioso. El labio superior empezó a temblarle. Para sorpresa suya y de las contradictorias idas y venidas de las moléculas de su cara, sin mediar más palabras, alcé una mano y lo abofeteé. Era la segunda vez que me mostraba violento después de haber pasado la adolescencia y cuento esas bofetadas como mi segundo ataque de ira peligroso, aunque la verdad es que no estaba nada nervioso cuando todo ocurrió. Sé que era un hombre mayor y que quizá no fuera una pelea equilibrada, pero eso no quita que no se mereciera el correctivo. Además, de todas las peleas en las que me he metido desde pequeño, habré ganado solo un treinta o un cuarenta por ciento, lo que explica precisamente el hecho de que nunca me resultara relevante calibrar lo fuerte que pudiera ser mi oponente cada vez. De modo que, por muchísimas razones, el director en funciones se merecía aquellas bofetadas (que resultaron abundantes porque conforme las iba administrando me fueron embriagando sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo).
Me denunció, pero yo le dije que había grabado la conversación con mi grabadora, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, y decidió retirar la denuncia a pesar de estar casi seguro de que era mentira (era mentira). Por aquella época mi novia y yo lo estábamos dejando, y eso –puede que el germen de mi agresividad, o al menos, de su incontinencia–, unido al fantasma de la denuncia, me hizo renunciar a seguir en el mundo editorial de Madrid. Decidí echarle los tejos a unas cuantas publicaciones de Granada, pero ninguna de ellas contestó. Después de eso, creo que ya lo dije, me hice teleoperador. Un trabajo que si hubiera estado bien pagado, podría haber sido mucho más interesante que el de periodista. Hablaba con muchas más personas y normalmente conseguía ponerlas furiosas bastante más rápido que a los artistas sin talento. Pero estaba mucho peor pagado, por supuesto.

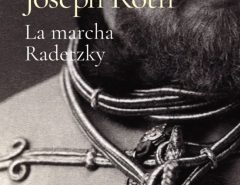

Deja una respuesta