
14
Caminamos hasta la recepción del camping, donde entre ella y su madre consiguen detener el flujo de sangre con gasas y algodones que sacan del botiquín a toda prisa. Luego me ofrecen una Coca-Cola que rechazo pero que al parecer estoy obligado a tomar para recuperar fuerzas.
–Es lo que te dan cuando donas sangre –dice María, que me tiende la lata como si fuera una medicina milagrosa. No sé si he perdido la consciencia en algún momento pero creo que no, aunque de repente la realidad me ha parecido algo prestado, como si yo hubiera estado a mi lado durante la agresión y la cura, viéndolo todo desde fuera, y el sol hubiera vuelto a salir para iluminar la escena y hacerla más clara. Lo que pasa en realidad es que todo se ha ralentizado.
María desaparece y su madre muestra su lado más amable cuando se queda a solas conmigo. Sin duda siente la culpa que su hijo es incapaz de exteriorizar, aunque yo prefiero pensar que me tiene algo de estima y que le gusto como yerno. Tras desestimar la idea de llevarme a Motril para zurcirme con más puntos el cuerpo, me informa de que me quedo a cenar con ellos –no hay discusión posible, la Coca-Cola ha sido solo parte de la medicación con que se siente en la obligación de agasajarme– y de que Sergio, que acaba de ser capturado en la playa por María, será severamente castigado.
Conozco a la madre de María casi desde que llegué a España. Se llama Vera y es portuguesa. Los primeros años que veraneé aquí con mi familia española ella debía de tener treinta años, pero estaba ya bastante gorda y vestía como lo hace ahora –falda negra por debajo de la rodilla, camisa blanca y rebeca oscura–, de modo que siempre he pensado que era mayor, lo que ahora la hace parecer una especie de mujer inmortal. Lo bueno de parecer viejo a los treinta debe de ser que te pasas otros treinta escuchando que por ti no pasan los años. Lo malo es que eso es una pena. Veinticinco años atrás era tan seca como lo es ahora –lo que no creo que pueda tener demasiadas ventajas, excepto que la gente te molesta menos–, y eso, unido a la vejez prematura y a que hablaba español aún peor de lo que yo lo hacía entonces, la convertían en un ser digno de atención. A menudo la veíamos caminar por las calles del camping como un espectro. Avanzaba siempre con los ojos muy abiertos, como si se acabara de caer de un árbol y estudiara las sorprendentes caravanas y los inauditos veraneantes que aparecían en su campo de visión con un gesto de pasmo que permitiera darle crédito. A las seis de la tarde, todos los días del verano, cogía el micrófono de recepción y decía a través de la docena de altavoces que había repartidos por el camping: «Han llegado lar tortas. Han llegado lar tortas». Lo decía siempre dos veces y con un tono lento y dormido que a mi hermano y a mí nos hacía partirnos de risa (a mí, por supuesto, me encantaba encontrarme a aquella edad entre el grupo que se reía de los acentos raros, y no entre el que tenía acentos raros). Era de suponer que no llevaba mucho en España solo con escuchar su anuncio de lar tortas. No alcanzaba a pronunciar las eses trabadas, y lo que en Andalucía se solventa con una sencilla aspiración acababa siendo un tortuoso camino de erres, eles y tes. Vender tortas de J. Cruz recién hechas le proporcionaría bastante dinero porque era el único motivo que le hacía empuñar el micrófono y superar la vergüenza de hablar en público que seguro sentía. Una vez mi hermano entró en la garita de recepción y aprovechando que no había nadie, cogió el micrófono y dijo: «Han llegado lar tortas. Han llegado lar tortas», y salimos corriendo hasta nuestra parcela mientras veíamos a los niños salir a toda velocidad por las calles del camping con una moneda de cien pesetas en la mano, sin percatarse de que eran las tres de la tarde y faltaban tres horas para merendar. Mi hermano era un buen imitador y las tortas de J. Cruz hacían furor entre los veraneantes más jóvenes.
La cena se desarrolla distendidamente, la tortilla de patatas está como a mí me gusta y nadie saca el tema de mi precario trabajo de profesor, que además he perdido. Casi todo gira en torno al camping, a las perspectivas del verano y a las mejoras a las que tienen que hacer frente para mantener la categoría de primera. Me esfuerzo por comer con calma. Siempre he sido un tragaldabas, lo que la soledad de estos últimos meses ha acentuado, y siento la necesidad de sobreponerme a mis ganas de coger la tortilla y comérmela en tres bocados sin dejar nada a los demás.
–Yo lo veo mucho mejor que hace unos años –digo con convencimiento.
–¿Has veraneado aquí alguna vez? –me pregunta José de repente.
–Varios años. Venía con mis padres de pequeño, teníamos una caravana. Ahora los árboles dan sombra y hay piscina. Está mucho mejor.
El padre de María parece satisfecho al saber que he sido cliente (Vera asiente, María ha debido de ponerla al día sobre mi antigua relación con el camping) y que todo en mi opinión ha mejorado. José es un hombre amable y silencioso al que no parece gustarle demasiado la gente a pesar de regentar un bar –o precisamente por ello–, lo que unido a la tranquilidad en los ademanes y a su sosiego al hablar lo convierten a mis ojos en una de las excepciones de su generación. No solo no ha pretendido nunca darme una lección (aunque habría que señalar que es la primera vez que hablamos); ahora, además, ha tenido en cuenta mi opinión sobre algo que, básicamente, es suyo y de su mujer. Lo considero de verdad simpático (aunque apenas hable y mantenga siempre la boca tan horizontal e inmóvil como si estuviera disecado).
Sergio ha sido confinado en una de las habitaciones de la planta de arriba y hasta la cocina, donde estamos sentados en torno a una mesa redonda llena de platos en su mayoría buenísimos, llegan sus gritos y sus gruñidos. A veces estos alcanzan octavas inesperadas que hacen pensar en animales ajenos a estas latitudes y, puntualmente, en la idea de que posiblemente Sergio se esté suicidando con un cristal roto, lo que hace que su madre tenga que subir a verlo y que yo precipite mi despedida, que hago tras alabar una vez más la comida y repetir por enésima vez que no me duele la cabeza. María me acompaña a la puerta, donde la intento convencer para que se venga un rato a la playa conmigo. Se niega, pero también sonríe, lo que me hace pensar que tiene ganas, aunque no considera que sea un buen momento, entre otras cosas –pienso– porque no hay luna llena. Consigo arañarle un beso, pero cuando abarco sus dos nalgas con las manos, se escabulle y me cierra la puerta dándome las buenas noches.
En recepción está ahora Roberto, el chileno sin acento que ocupa el puesto de vigilante nocturno. No sé cuáles son sus deberes, pero creo que deben de restringirse al registro de nuevos clientes y a la vigilancia de posibles intrusos y morosos (la barra de acceso puede subirse quitando un simple pestillo del hierro que hay en la base), porque siempre que lo veo está leyendo una novela o escribiendo notas en un cuaderno. Puede que sea escritor o que intente serlo, aunque nunca se lo he preguntado: me cae bien y no quiero pensar que pueda ser novelista o poeta porque inmediatamente desconfiaría de él. Supongo que lo que ocurre es que nunca he conocido a ningún escritor lo suficientemente mayor y seguro de su talento como para no necesitar jugar con los demás, que es lo que hacían mis antiguos compañeros de filología entre ellos con tal de quitarse competidores de en medio y fingir de paso que interactuaban con personajes que ellos eran incapaces de crear.
Roberto escribe algo en su cuaderno. Al lado no tiene una novela, sino un cómic de Robert Crumb. Me gusta Crumb, pero el ejemplar que hay en la garita no lo he leído. Es bastante voluminoso. En cuanto nota mi presencia, alza los ojos por encima de las gafas y cierra el cuaderno.
–Hombre, si está aquí el profesor –dice con una sonrisa.
–¿Es lo último de Crumb? –digo señalando el grueso cómic.
–No es lo último –dice mientras lo coge en peso–. Es lo sincrónico. Lo ha dibujado junto a su mujer Aline a lo largo de sus treinta y cinco años de matrimonio. Hay viñetas de hace cuatro décadas y otras de hace unos meses, pero se acaba de publicar.
–Entonces sí es lo último.
–¿Lo quieres?
–¿En serio?
–Yo ya lo he leído.
–Pues me apetece bastante leerlo, la verdad. Roberto Migas.
–¿Eso quiere decir crumb, migas?
–Sí. O migajas. O fragmentos. Roberto Fragmento.
Roberto me lo alcanza con una sonrisa que apaga en cuanto ve mi tirita.
–¿Qué te ha pasado en la ceja?
–El hermano de María, jugando en la playa. Una pedrada.
Roberto se levanta de la silla y sale al exterior, donde yo estoy ahora hojeando Drawn Together (traducido como ¡Háblame de amor! en la versión española) bajo las tenues luces de la garita. Roberto mira mi ceja y yo palpo el algodón que hay debajo del plástico adhesivo, que me parece demasiado abultado.
–No te fíes de ese bastardo –dice–. Sabe más de lo que parece.
–Al parecer se ha dado cuenta de que me gusta su hermana, y está celoso.
–Permíteme decirte que hasta un tonto se daría cuenta de eso.
–Te lo permito –diría que hasta me gusta que sea así.
–Era de esperar, ¿no crees? ¿Qué sería de él sin su querida hermana?
–Supongo que no mucho. Por cierto, ¿dónde se han metido los viejos de ayer?
–¿Qué viejos?
–Estaban en el bar y en el supermercado. Había dos autobuses parados aquí.
–Eso fue antes de ayer.
–Sí, antes de ayer –de pronto recuerdo que he pasado dos días encerrado en casa de Lorente, borracho de ansiolíticos.
–Eran de Málaga. Se iban hacia Alicante. El conductor quería desayunar.
–¿Y paró aquí?
–El dueño de la flota es amigo de José, así es que el autobús se desvió un poco de la ruta. Un grupo así te levanta el negocio en media hora. ¿Por qué lo preguntas?
–Me enamoré de una mujer centenaria y ahora no sé cómo contactar con ella.
–Prueba en la morgue.
–¿Sabes dónde está Mingorance?
–No tengo ni idea.
–Tiene su autocaravana en la fuente, pero las veces que he ido a verlo nunca estaba allí.
–¿Ya no está en su parcela?
–No.
–No tenía ni idea.
–¿Sabes si tiene móvil?
–Si lo tiene no me ha dado nunca su número. Seguramente se habrá ido a la Alpujarra a ver a su amiga. En una semana lo tendrás otra vez por aquí.
–No sabía que tuviera una amiga en la Alpujarra –Mingorance es de los que alardean de sus conquistas, y me parece extraño no saber nada de una conquista en la Alpujarra. Quizá es que no se trate de una conquista, sino de una rendición–. Pero si se hubiera ido lo habría hecho en su autocaravana, ¿no?
–No tiene por qué, no se la ha llevado otras veces. Supongo que prefiere ir allí en autobús y luego volver a su refugio.
–¿Y eso por qué?
–Así se asegura de que ninguno de esos jipis va a tener la feliz idea de que la autocaravana pertenece al cosmos, es decir, a todos ellos. Su novia vive en una de esas comunas de Órgiva. Es una morenita preciosa, una vez estuvo en el camping.
–¿En una comuna jipi?
–Creo que Mingorance no lleva bien que esté allí. Siempre intenta convencerla para que se venga a vivir con él, pero ella no cede –Roberto da una calada y guiña ligeramente uno de sus ojos–. Allí todos follan con todos, ¿lo sabías?
Definitivamente no es una conquista de Mingorance, sino más bien de los otros. O de ella, en todo caso.
–¿Tiene entonces que compartirla?
–Ella te diría que ese no es el verbo adecuado, que ella no tiene dueño, o algo así. Es muy graciosa. Pero sí, si a ella le apetece, folla con quien quiera.
–Eso suena un poco autodestructivo. Si ella le gusta de verdad.
–Él puede estar con las demás si las demás quieren.
–Eso suena mejor.
–Supongo que tiene sus compensaciones. Puede que ahora esté hecho un sándwich entre dos mullidas budistas.
Vuelvo a sentir una renovada admiración por Mingorance, lo que me hace verme a mí mismo como alguien que, básicamente, se dedica a perder lo poco que le queda de juventud. Es envidia, claro –¿qué estaría haciendo yo en el momento en que él se revolcaba en su última orgía?–, que desecho al instante para quedarme solo con la alegría que me reporta saber que alguien que aprecio se lo monta bien, dentro de lo que cabe. Considero la envidia el peor de los defectos, no tanto por lo que significa como por lo que desencadena. Nunca me ha sido muy difícil hacerlo. Tengo muchos vicios de carácter, pero esa es una pompa que puedo explotar con un dedo sin hacer ningún esfuerzo. Mingorance habrá tenido que aguantar los gritos de su preciosa morena mientras la monta el semental de las rastas en la nuca, pero a cambio se habrá beneficiado a unas cuantas jipis más o menos sucias, lo que supongo que tiene que ser estimulante. Debe de bajar de la Alpujarra con un buen puñado de sensaciones encontradas. Si es que ha ido allí.
–Eso si es que ha ido allí –digo.
–Sí. Si es que ha ido allí –dice Roberto acabando su cigarrillo. Tiene el escaso pelo ensortijado más corto que otras veces y en sus gafas redondas brilla el neón verde del bar, que está cerrado.
–Cualquiera sabe.
–Con él nada puede darse por seguro –Roberto hace una pausa y me mira con determinación mientras pienso que por primera vez ha hablado con cierta impostura, como si estuviéramos en una novela y quisiera dejar cierta sensación de misterio. Pero no le ha salido bien–. Es casi un detective, como tú. Bueno, tú eres más previsible.
–¿Más previsible?
–Tú siempre estás por aquí.
No tengo ni idea de lo que ha querido decir, pero sé que averiguarlo puede llevarme un rato y quiero irme ya. Así es que mientras me alejo, digo:
–¿Detectives?
–Bueno, él busca a su morenita y tú lo buscas a él, ¿no?
–Supongo que sí.
–Pues eso. Detectives. Pero os falta inspiración.
–¿Tú crees?
–Pues sí –dice con media sonrisa–. De todas formas, a quién no le falta inspiración en este siglo.
–Sí –digo a modo de despedida mientras pienso de pronto en el final de Blade Runner–. A quién.
Alzo mi mano y le doy las gracias por el cómic. Después le deseo una buena noche, y él me responde con idéntico gesto y se gira para entrar otra vez en la garita. Al salir del camping pienso que mientras un escritor malo está condenado a convertirse en un ser despreciable, uno bueno, contando con que él lo sea, resulta demasiado hermético y elíptico para una persona normal como yo. No creo que Roberto pueda llegar a ser mi amigo, pero creo que es buena persona –esa es la única base que me impulsa a creer que pueda ser un buen escritor– y me gustaría que le fueran bien las cosas, lo que al parecer consigue. Tiene un trabajo, y eso constituye sin duda una gran inspiración para este siglo.
La luna debe de estar creciente, pero no se ve nada, ni un ligero destello tras las nubes. Tampoco hay estrellas y las luces del asentamiento militar que hay justo encima de los molinos están ligeramente veladas por el siroco. Sin embargo, no sopla el viento en ninguna dirección.

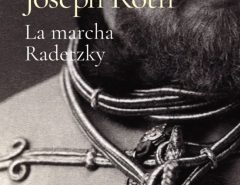

Deja una respuesta