
31
Ver la televisión cuando estoy solo me hace sentir mucho más solo, y esa es una de las razones por las que prefiero leer novelas. Una novela es un artefacto que contiene el mundo interior de alguien, el único que permite el acceso a ese mundo interior. Ni siquiera un amigo te puede ofrecer ese espacio privado e íntimo que ofrecen las novelas, a no ser que ese amigo sea escritor y te compres su libro. Aunque leas a Bukowski o a Kerouak y te encuentres en un pasaje lleno de gritos y broncas entre signos de admiración, aunque todo sea pura ficción y nada tenga mucho que ver con la experiencia real del autor, lo que lees no es otra cosa que un modo de confesión. A pesar de saber que hay miles de libros que reproducen la historia que leo, el propio acto de lectura me ofrece la oportunidad de creer que estoy con alguien que me entrega su historia a mí y solo a mí. Con la televisión me pasa prácticamente al revés. No encuentro compañía en las personas que aparecen al otro lado de la pantalla, sino en las que en ese momento imagino viendo el mismo canal que veo yo. Normalmente la programación no me interesa y pienso que la gente que ve esa programación tampoco, así es que la televisión no me suele servir para sentirme acompañado. Sin embargo, si emiten una película que me gusta, aunque ya la haya visto, me acomodo inmediatamente en el sofá, pues pienso que debe de haber otras personas parecidas a mí que están viéndola también. Así, a veces, consigo sentirme menos solo.
Ahora, gracias a la potente antena parabólica, estoy viendo Lamerica en una cadena norteamericana y estoy convencido de que alguien que he conocido durante los primeros diez años de mi vida –un compañero de la elementary school del que he olvidado el nombre, o un vecino que era amigo de mis padres– puede estar viéndola conmigo. En España son las ocho y media de la mañana (aún no me he levantado de mi cama-sofá) y me cuesta seguir los diálogos. Pero me gusta esta sensación de ver cine con elípticos compañeros de piso que llevan unas horas despiertos, que fuman, comen o echan una cabezada en Maine, Buenos Aires o Tokio. Algo bueno debía de tener la globalización, aunque estoy seguro de que sentirse acompañado por fantasmas no es algo que mucha gente aprecie.
Cuando termina, cambio de canal y pongo un programa de cocina en Televisión Española, así es que me despido de un montón de gente para estar con otra mucho más heterodoxa y que, en general, tiene mucho menos que ver conmigo. Sospecho que la audiencia es en general femenina, y eso me gusta. A veces, en casa de Teresa, mientras fregaba los platos, dejaba puesta una cadena de telenovelas para escuchar el rumor del español americano filtrarse por las habitaciones porque la compañía de aquellas mujeres me recordaba a mi madre.
Me levanto del sofá y camino lentamente hasta la ventana. Hoy es uno de esos días sucios que tanto me estimulan. El mar está como una pista de hielo y tiene el mismo color que el firmamento. Es imposible diferenciarlos, y si no fuera porque sé donde estoy, pensaría que el mundo termina aquí, que tras la orilla hay un enorme precipicio. La imagen que veo desde el salón de la casa de Lorente parece uno de esos cuadros con trampantojo. Tan pronto como ves una esquina, empiezas a ver un rincón. Puedo pasarme diez minutos seguidos mirando por la cristalera.
Me tumbo de nuevo en la cama y cambio de canal. Unos simpáticos oficinistas conversan sobre el gran problema de nuestro país, el empleo. No entiendo lo que dicen, pero debe de ser algo gracioso porque ahora se ríen (moderadamente). Puede que sea porque ellos sí tienen trabajo y no están obligados a buscarlo ni a compadecerse por ello. Uno de los que hablan es una mujer guapa y agradable. Me gustaría que estuviera aquí en el salón y que me hiciera un café mientras me habla con su voz dulce de mis posibilidades de futuro.
No me sienta bien fumar con el estómago vacío. Además, solo puedo disfrutar realmente la primera o la segunda calada. Pero algo me activa. Consigo ir a la cocina y hacerme un café muy cargado.
He sacado del garaje mi mochila y la he llenado con la ropa del sofá y con la que he visto colgada en el tendedero del pequeño patio trasero de la cocina (no pensaba que hubiera nada en las cuerdas: los calzoncillos y los calcetines parecen trozos de cartón). No sé si Lorente y su mujer volverán antes de que yo lo haga, pero no tengo ánimos para ponerme a fregar los suelos y el baño. También cabe la posibilidad de que no vuelva. Nunca se sabe.
Lo tengo ya todo listo. En la nevera he dejado los tomates más maduros, que podrán usarse para un sofrito, pero para poco más. En la despensa hay macarrones y atún, una buena solución para un viajero hambriento y sin demasiados remilgos (lo de caramelizar la cebolla lo dejaré para más adelante). También me he llevado un paquete de macarrones, tres latas de atún y un kilo de tomates a la autocaravana. No pienso cocinar a no ser que sea imprescindible –hacerlo en esos vehículos es un engorro y ese plato no se merece ni un minuto de limpieza–, pero llevar algo por si surgen imprevistos no está de más. Sin embargo, tengo planeado parar en los bares de carretera que luzcan más camiones en sus aparcamientos. No para comer de menú, sino para acodarme en la barra y estirar las piernas. Un bocadillo de jamón, una cerveza, un café y un cigarrillo constituyen la piedra angular de una buena comida en carretera para un viajero cansado y aburrido.
La sorpresa de María es que no es María la que está en la playa frente al camping a la hora a la que nos hemos citado. Es Sergio. Supongo que ella llegará en breve con la verdadera sorpresa. Veo su figura oronda desde la carretera, sentada frente al mar. De vez en cuando mueve los brazos. Puede que esté buscando trozos de botellas con los bordes suavizados por la erosión, o piedras planas para intentar hacerlas botar en el agua (nunca lo consigue). Conforme me acerco, voy arrepintiéndome de no haber entrado en el bar del camping y de no estar tomándome un café, una perspectiva que en este preciso instante me parece un millón de veces más atractiva que la de pasar un rato a solas con el hermano de María. Hasta estoy tentado de irme ahora, cuando me encuentro a solo diez metros de donde está. Él ni se daría cuenta si lo hiciera, o le importaría un comino, incluso puede que lo celebrara. De modo que no sé qué estoy haciendo, pero no puedo evitar avanzar hasta situarme a pocos metros detrás de él. Compruebo que está lanzando piedras planas al mar y que, por primera vez desde que lo conozco, lo está haciendo bien. Sergio está sentado sobre los chinos, sin toalla. Echa hacia atrás el brazo y hace el movimiento de tronco necesario para impulsar la piedra, que consigue dar siete u ocho saltos sobre el agua. Pero el agua no se ve, o no se distingue, y da la sensación de que las piedras botan en el aire. Es como si al llegar al precipicio las leyes de la física se transformaran y el vuelo natural de la piedra mutara en una extraña trayectoria fragmentada y lineal que terminara en una simple disolución. Las pausas que dividen los tramos se marcan en la nada con ondas que no se disipan hasta que pasan unos segundos, y Sergio y yo nos quedamos estáticos mirando esas ondas que se amplían y se difuminan, hasta que desaparecen.
Sigue sin darse cuenta de que estoy detrás de él. Inclina la cabeza sobre el hueco que dejan sus piernas –estiradas y en forma de v– y elige una piedra que vuelve a lanzar sesgada para que se deslice por la superficie. La que ha escogido ahora es demasiado pequeña y no tiene el peso necesario para que mantenga en el aire el plano raso con que la ha impulsado. La piedra se gira en el aire y entra de canto en la rígida agua, que la engulle con un sonido sordo.
Doy media vuelta y me alejo hasta llegar al coche, que he dejado abierto. Desecho el café en el bar, no me apetece hablar con nadie. Pienso que tampoco quiero ver a María, pero entro en el camping por si estuviera Roberto en la garita. Quien está allí es Luisa, que al parecer se ha recuperado de su enfermedad. Por un momento pienso en preguntarle por su salud, pero al final decido alejarme.
Conduzco a veinte por hora –solo un poco más rápido que a pie– mientras miro el mar. Sigo fascinado por el color del agua, que es imposible diferenciar del cielo. Los suaves meandros semicirculares de la costa parecen dentelladas que algún monstruo alienígena propinó a esta tierra millones de años atrás. La orilla es el inicio de otra dimensión. Ni siquiera parece que sea vacío lo que hay tras la orilla, a no ser que pueda ser algo orgánico, con cuerpo: es el vacío el que solapa el borde de la tierra, y no al revés.
En la Perla apenas hay coches aparcados en las escasas calles de acceso a los edificios, y ninguno de ellos es un Audi 100 de los ochenta. Había pensado dejar el 406 junto al coche del viejo italiano para que lo cuidara, o lo vigilara, o solo lo viera de vez en cuando. Pero debe de tener cochera. Lo dejo junto a un Honda Civic tan desvencijado como el Peugeot, y lo cierro.
Cuando me doy la vuelta y empiezo a caminar hacia la carretera, me encuentro con la mujer del señor Di Gennaro, que viene de dar su paseo matinal por la playa. Es curioso, apenas la habré visto cuatro veces durante estos nueve meses y ahora me cruzo con ella dos días seguidos. Va vestida con un chándal rosa y zapatillas Reebok blancas, pero luce su habitual y barroco peinado recogido, tan propio para ir a la ópera o a una subasta de jarrones. La señora Di Gennaro tiene el pelo largo, pero nunca lo lleva suelto (yo nunca la he visto, puede que dé miedo). De sus orejas penden dos enormes pendientes como dos testículos que van dando bandazos bajo los lóbulos al ritmo de sus rápidos pasos.
–Buongiorno –le digo con una sonrisa.
–Buongiorno –dice ella con una fugaz mueca imposible de definir (¿es una sonrisa o un gesto de terror?). Después se dirige a su portal caminando aún más deprisa que antes. Debe de ser el esprint habitual con que da fin a su ejercicio diario. Su marido estará en casa. Me lo imagino leyendo.
Vuelvo a pie a casa. Cuando paso por el castillo, decido rodearlo y compruebo que ha sido restaurado. Como tantos otros fortines a la vera del mar, lo mandó construir Carlos III para defender las costas de los ataques piratas. Eso me contó el italiano. A él se lo contó el hombre de la barba que lanzaba muy lejos. Al parecer contaba con tres o cuatro cañones a finales del siglo XVIII. Han limpiado su interior de melones podridos (los dueños de los invernaderos solían utilizarlo para desembarazarse de las piezas corrompidas), aunque puede que eso haya ocurrido hace quince años y no me haya dado cuenta. Desde que estoy aquí he pasado delante del castillo muchas veces, pero ningún día he sentido curiosidad suficiente para echarle un vistazo más de cerca. Todo parece recién limpiado, pero la puerta está cerrada y no se puede acceder al interior, de modo que no hemos avanzado mucho. Antes no se podía entrar por culpa del olor y de las moscas. Ahora, por un candado que engarza las hojas de la puerta de hierro, lo que resulta una buena lección resumida de nuestra versión corregida y cercenada de la modernidad.
A la altura del camping, en la orilla, no hay nadie. Millones de pentágonos de sol se fríen en el mar a fuego lento y las piedras ocupan su lugar en el áspero caos de la playa. ¿Es esta la cumplida sorpresa de María?
Me acerco al bar que prologa La Orilla y veo a Aanisa dentro de un coche aparcado. Es el coche del padre de María. La niña está en el asiento trasero, sobre una silla para niños. Miro a mi alrededor, pero no veo a nadie. Llamo a la casa, pero ninguno de su moradores me abre. Sin pensarlo dos veces, saco a Aanisa del coche y me voy hasta el chalet con ella subida en la sillita, que transporto sobre la cabeza, como si yo fuera su súbdito africano.
En casa de Lorente echo un último vistazo de seguridad y cierro las persianas. Al salir contemplo los molinos eólicos. Las aspas hoy se mueven muy despacio bajo la estación militar y no parecen cruces que señalen el lugar de una tumba. Parecen la tumba misma. Crucifixiones. Los cadáveres están clavados igual que Jesucristo, pero con las manos ligeramente alzadas, como si celebraran un gol, y dan vueltas lentamente, al ritmo de la brisa. Me imagino a Mingorance en uno de ellos, inmóvil y bocabajo, girando levemente hacia su derecha. Por un instante recuerdo que a Roberto los molinos no le parecían molinos, sino una extraña instalación artística patrocinada por Mercedes. En unos años, cuando las orillas se aneguen, las cruces estarán sumergidas y solo algunas aspas sobresaldrán del mar.
Subo a la autocaravana y abro la ventanilla con la manivela. Oigo una chicharra, lo que me recuerda que estas últimas noches no he escuchado un solo grillo. Quizá cuando vuelva hayan empezado a ensayar los primeros himnos del verano.
Le escribo un mensaje a María. Le digo que me he tenido que marchar urgentemente, le pido que me perdone. Le informo de que Aanisa está conmigo. Cuando el mensaje llega a su destino, apago el móvil y empiezo a liar unos cigarrillos para el viaje. Aanisa está sentada detrás, con su silla de plástico perfectamente anclada al asiento. Me mira liar los cigarrillos con mucha atención, como si tuviera que hacerlo ella a continuación.
La autocaravana es muy pesada, y cuando llego a la carretera nacional y empiezo la ascensión al cabo Sacratif, tengo que reducir hasta segunda. No me importa, aunque creo que voy a gastar bastante más en gasoil de lo que había calculado.
De pronto me entran muchas ganas de escuchar Vera a todo volumen. Enciendo la radio y compruebo que Mingorance ha dejado un disco dentro y una canción preparada para su vuelta. Es Untitled, de Social Distortion. En realidad, es una canción mucho más adecuada que la de Pink Floyd para salir de aquí e iniciar mi cuarto asalto. A la vuelta buscaré The Wall para un regreso épico. Soy capaz de pinchar Vera y Bring the Boys Back Home en un bucle de mil kilómetros, aunque es probable que acabe lanzándome por un barranco cuando las flautas traveseras y los tambores me hayan perforado los tímpanos. Al escuchar los primeros compases, una sonrisa me cruza la boca como una fugaz erección que me recuerda la importancia de que alguien pinche por nosotros de vez en cuando. Aunque la sonrisa desaparece rápido, siento que algo permanece. Había tirado Social Distortion al cubo de los descartes juveniles y veo que estaba muy equivocado. Aún soy juvenil (aunque no tanto como Aanisa, a la que veo mover la cabeza desde el espejo retrovisor interior).
Cuando acaba, la pongo otra vez, subo el volumen y enciendo uno de los cuatro cigarrillos que he liado antes de arrancar. Me siento audaz, y aunque en parte me estoy engañando, pienso que estos gestos adolescentes aún me sirven.
La idea que me ha estado rondado los últimos días vuelve a martillearme la cabeza en este preciso instante. Si todo sale bien, con el dinero volveré a D.F., la ciudad donde nació mi madre. Rápidamente, me deshago del fantasma. No hay que hacer planes. El señor Di Gennaro y sus peces, México, Vermont, cualquier cosa excepto Vigo tendrá que esperar un poco. Para muchos, incluido yo, vivir así es un modo de perdición, aunque hay que reconocer que también es el único modo de conservar el futuro en su lugar. Es decir, en ninguno. Pensar esto, curiosamente, me pone de lo más optimista.
Por el retrovisor veo un BMW Z4 color plata conducido por un viejo con las sienes a juego y muchas ganas de ir más rápido de lo que mi velocidad le permite. Él también es juvenil. Debería desviarme al carril de los lentos, pero en lugar de eso, le lanzo un beso por el espejo retrovisor y empiezo a cantar por encima de la voz de Mike Ness. No escucho Untitled desde hace años, pero me la sé de memoria. Y el título es perfecto para un futuro que se resiste incluso a ocupar su significante.
Al cabo de un minuto, cuando el viejo ya está desesperado, me cambio al carril lento y le doy paso. No lo hago por él. A él le encanta que le hiervan la sangre los inútiles como yo –para eso se ha comprado el coche, para recordar que ha dejado de ser uno de nosotros, o que nunca lo ha sido: ¿Para qué otra cosa iba nadie a comprarse un BMW de doscientos caballos en un país plagado de carreteras en obras transitadas por chatarra?–. No, lo hago por mí. No quiero tener a nadie delante, ni detrás. Quiero ver la carretera recta y despejada, e imaginar que esa es la forma de mi conciencia, o de mi voluntad.
Antes de cruzar el túnel, miro a Aanisa, que está a punto de quedarse dormida sobre su asiento infantil. Giro la vista a la izquierda y contemplo desde arriba la enorme explanada que acoge los dos pueblos, el camping y las dispersas urbanizaciones. De entre el mar de plástico emergen las torres de la Perla como una arboleda muerta de secuoyas. Al fondo se difumina la Roca. La Chucha y el camping están justo debajo de la carretera y no se pueden ver.
Desde aquí, el mar sí se distingue del cielo. Intento retener esa imagen, igual que hacía de pequeño, pero el túnel engulle la autocaravana y todo se vuelve negro de repente. Es solo un instante. En seguida, una luz aparece al otro lado para indicar la salida, el lugar al que abandonarse para llegar a esa otra galería bajo el sol absolutamente llena de incertidumbre, y desaparecer.

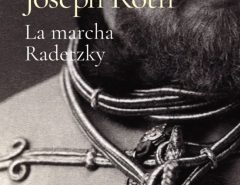

Deja una respuesta