
23
No me ha sentado bien acercarme al Realejo y recordar a Teresa. No sé si estoy siguiendo un consejo del señor Di Gennaro o haciendo precisamente lo contrario.
Llamo a María con el móvil cuando desciendo la cuesta Escoriaza y paso por el cuartel de la Cruz Roja, donde hice la prestación social sustitutoria, la llamada objeción de conciencia, a los diecinueve años. Sé que he dicho que es absurdo pensar en las posibilidades desechadas del pasado, pero cuando bajo la cuesta no puedo evitar pensar que me habría venido bien hacer la mili. Sí, precisamente eso que predican los conservadores, la estirpe que más detesto, por encima incluso de la de los progres. Porque, ¿de qué me sirve ahora haber hecho guardia en este centro dos noches por semana para atender un teléfono al que nadie llamaba? Saber cargar un fusil y dispararlo habría sido de más utilidad. De todas formas, tampoco me habría ayudado a avanzar por los campos de Europa acompañado de música irlandesa mientras pienso cómo desertar y dónde ir, como hizo Barry Lyndon, que es lo que a mí me habría gustado hacer después de aprender la instrucción.
La voz dulce de María me relaja, y escuchar los gritos alegres de Aanisa en segundo plano (María se ríe también, dice que la están bañando en la bañera) me pone de buen humor. Hace cinco minutos, antes de llamar –probablemente por eso he llamado–, tenía la impresión de que, una vez más, me había equivocado. Mi cerebro mascullaba cosas como que me la habían arrebatado, que no había sido capaz de imponerme y parar los pies a María y su familia, que la niña era mía, que yo la rescaté de la playa, que era mi responsabilidad, cosas así, pero ahora me doy cuenta de que estoy deprimido por los recuerdos de mi exnovia, y que estaba mezclando dos ideas. Pero he reaccionado adecuadamente con respecto a la pequeña. Pensándolo bien, María tampoco podía haberse comportado de otro modo, teniendo en cuenta que es una mujer responsable y Aanisa, una criatura indefensa. Y yo, además, un parado que tiene una herida en la espalda y muy pocas ideas de qué hacer con su futuro. Mi casa no es mi casa, y además es un desastre. Si un viejo me confía la tutela de una niña durante un tiempo porque no conoce a nadie más en este país, sé que no me puedo permitir abrazar otra vez mi remilgado orgullo. Estoy obligado a ver en María y en sus padres una salvación, como sin duda son. Mi papel es este. Estar aquí, en Granada. Y hablar con mi hermano.
La última vez que estuve en casa de mi hermano y su mujer lo hice precisamente con Teresa. Mi hermano y ella habían estudiado lo mismo y se gustaban, aunque fueran diametralmente opuestos. A mí también me gusta mi cuñada. Se parece a Teresa, pero tiene más miedo al mundo y es en consecuencia más prudente y menos ingenua (aunque también más suspicaz y menos cariñosa). Es una de esas morenas de raza con los ojos furiosos y profundos, pero paradójicamente su carácter es dócil y servicial (o esa impresión da). La casa donde viven también me gusta. Está a un paso del centro y tiene dos plantas y un torreón donde mi hermano ha instalado su despacho, y un pequeño patio con dos naranjos que él se empeña en utilizar de garaje. Además, se ha comprado un Mercedes, lo que no me extraña dada su situación económica y sus gustos, pero que no puedo evitar considerar una traición. No a mí, sino a sí mismo, o más bien, a sus potencialidades desechadas. Uno puede ser abogado y ganar una pasta ejerciendo algunas labores morales e inmorales –pero siempre legales–, en favor de lo que llamamos civilización, y enriquecerse con ello, siempre y cuando sepa mantener cierta personalidad y acierte a conjugar el hecho insoslayable de lo que es con algunas contradicciones, aunque sean puramente estéticas. Conmigo soy más estricto, pero acepto la hipocresía de quienes me inspiran afecto por una razón u otra, si demuestran tener estilo. Conservar el Escarabajo que tanto había cuidado y restaurado (y gracias al cual yo heredé el 406 que se compró tras vender la moto). Votar a Izquierda Unida, aunque ellos te desprecien (nadie te desprecia si le votas, al menos antes de las elecciones). Seguir fumando hachís, aunque ahora sea afgano, del exquisito. A fin de cuentas: adquirir personalidad con el modo en que uno se viste con sus propios detalles materiales en un mundo que neutraliza cada vez más las diferencias estéticas (quizá para hacernos creer que neutraliza las económicas). Y si digo esto es porque mi hermano siempre fue el mejor haciendo eso. En su juventud abanderó el impreciso cliché de rockero sin tribu, lo que no era muy común a finales de los ochenta. Era fácil verlo acompañado de hordas de rockers, punkis o heavies, según el día, lo que en el fondo no explicaba un carácter pusilánime o vacilante, como podría uno imaginar, sino justo lo contrario. Juan Carlos tenía una visión ecléctica y moderna de la cultura en un momento en el que a nadie se le pasaba por la cabeza aún que eso pudiera contener ningún valor. Era un gran conocedor de la música de los cincuenta, los sesenta y los setenta, y era fácil verlo meterse en el bolsillo a algún prepotente a quien explicaba dónde se nutría su grupo favorito, más allá de los Cocteau Twins. Su extenso conocimiento, que siempre me hizo imaginar que él acabaría con un oficio mejor que el que ahora tiene, supuso para mí una pequeña universidad doméstica que me ayudó a aprender lo necesario para ser acogido con los brazos abiertos en la revista en la que trabajé (lo que creo que también hay que agradecer a mi padre, que no reparaba en gastos cuando había que ampliar la colección de vinilos de mi hermano). Parte de su encanto residía entonces en la madura y cálida forma con que ilustraba a cualquiera sobre cualquier aspecto de la música popular que se le pusiera a tiro, pero también al hecho de que fuera una de las personas más generosas con las drogas que uno podía conocer. Era de ese tipo de jóvenes con tal carisma que, sin ser guapo, se acostaba con quien elegía, como hacían las jóvenes que eran guapas, el espécimen más privilegiado de esta sociedad. Y lo más difícil: lo hacía sin que a nadie le pareciera mal, sin despertar envidias insanas, pues por alguna razón todo el mundo pensaba que era justo y que se lo merecía. Destilaba una distinción muy difícil de descifrar que estaba fundada, creo yo, en una personalidad con una clara propensión por la contradicción que le llevaba constantemente a mezclar mundos –a los que reconciliaba, contra todo pronóstico–. Ahora ha envejecido y todas esas herramientas las vuelca en su profesión, aunque a mí me gustaría que retomara alguna para construirse una imagen cotidiana un poco más afín a sí mismo. No es ninguna tontería. Que se dejara una barba a lo ZZ Top para ir al trabajo, por ejemplo, y demostrar así que se puede seguir siendo uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad luciendo al tiempo un impecable look de mendigo (es arriesgado, está claro, pero el detalle podría ser su mejor baza en términos publicitarios). Si hiciera algo así, si hiciera ese tipo de cosas de vez en cuando y dejara de darme lecciones sobre la vida, creo que tendría más ganas de verlo de las que suelo tener. Lo único que sigue abrazando mi hermano de su pasado juvenil es el desorden –a mi cuñada esta virtud la trae por la calle de la amargura, o al menos eso pensé la última vez que fui a verlos–, lo que ha proyectado en una dejadez burguesa algo machista y en una implacable negativa ante la idea de hacer reformas en el viejo caserón. Esa actitud no es en realidad una elección, sino el residuo de una vida adolescente que mi madre construyó –a pesar de los gritos– también para mí, así es que no tiene ningún mérito.
La casa se parece a la casa de un escritor que hubiera sido bueno y hubiera vivido a finales de los setenta. Libros y discos apilados por todos lados, horror vacui no premeditado (¿puede ser premeditado?), muebles antiguos pero sólidos y en buen estado, luces tenues pero bien distribuidas, plantas cuidadas pero taciturnas (como si quisieran serlo, como adolescentes góticas), ceniceros repletos de colillas, y a pesar de todo, aroma a limpio (aunque más bien la casa huele a casa ventilada, de un modo que no descarta calidez). Todas estas sensaciones las tuve ya la otra vez que estuve aquí y las tengo de nuevo ahora. Mi cuñada se queja de la decoración, que él no quiere cambiar, y de las reformas, que él no quiere acometer, pero ahora me doy cuenta de que en realidad no le importa demasiado: más bien es una de esas concesiones que finge hacer como resultado de un esfuerzo que no es real, pero que aprovecha como si lo fuera como previsión, para posicionarse ventajosamente en futuras divergencias con su marido. La casa respira como respira una buena novela de Faulkner: a su modo. Los dos están felices con el estilo abigarrado, aunque a ella no le pegue. Tras beber una cerveza y charlar un rato sobre el piquete que luzco en la ceja y sobre el nuevo peinado de mi cuñada (lo lleva corto y me recuerda a Isabella Rossellini, pero ella no acierta a recordar quién es), pasamos al comedor, donde ya está puesta la mesa. Un enorme pavo acaba de salir del horno y yo pienso que la escena parece sacada de una cena de Acción de Gracias de película norteamericana. Si alguna vez hemos comido en mi casa algo de carne hecha al horno, nunca ha sido de esta forma. El pavo parece de plástico, pero resulta bastante bueno cuando lo acompañas con la salsa que se sirve aparte. Es una especialidad de ella.
Nada más empezar a comer noto que mi hermano quiere reprocharme mi actitud de estos últimos años, como de costumbre, pero esta vez se cuida de no hacerlo frontalmente, lo que podría hacer que me fuera por donde he venido. Él lo sabe. Sabe que no sirve sino para conseguir lo contrario de lo que persigue.
–¿Dónde estás viviendo ahora? –dice justo después de los halagos al pavo. Yo habría preferido salmorejo y tortilla de berenjenas, cebolla y pimiento rojo que mi hermano se inventó (eso dice, aunque a mí me suena que es una receta murciana), y que la verdad es que borda. Según él, el truco es no hervir las verduras, sino freírlas, y utilizar bastante aceite y ajos para hacerlo. No está indicada para quien esté a régimen, a pesar de que, en teoría, una tortilla de verduras pueda incluirse en el menú de una dieta.
–Vivo en Almería, en el Cabo de Gata –invento sobre la marcha. No quiero decir nada de Lorente ni de La Orilla. Mi hermano es muy capaz de pasarse por allí un sábado por la tarde. También es probable que se acercara a Almería, aunque en este caso el problema sería solo suyo–. Alquilo un bungaló en un camping. Doy clases de español a algunos guiris que viven allí todo el año.
–Ajá –dice él, pero no da la sensación de naturalidad que quiere aparentar. Espero que ante el fiscal le salga mejor–. ¿Cuántos alumnos tienes?
–Catorce –digo tragando el trozo de pavo que me he metido en la boca–. Está muy bien porque los junto en dos grupos y gano bastante cada hora. Aunque vivan en un camping, los alemanes y los holandeses siempre tienen dinero.
–Qué bien –dice mi cuñada, que está deseando que prospere, aunque sea de un modo que para sí misma sería cualquier cosa excepto prosperar.
–Sí, la verdad es que estoy mejor que nunca.
–Se te nota –dice ella. Mi hermano nos mira con curiosidad.
–Y he conocido a una chica –digo «chica» porque está presente mi cuñada, pero rara vez digo «chica». Supongo que habría dicho «tía» si hubiera estado a solas con él, aunque tampoco me gusta (y «mujer» es raro, cualquier nombre para ellas es raro)–. Es la hija de los dueños del camping.

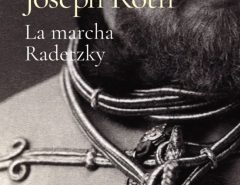

Deja una respuesta