
2
La casa de Lorente tiene un enorme salón rodeado de dormitorios que nunca piso. Esta habitación central es tan amplia y acogedora que se ha convertido casi exclusivamente en mi hogar. Circunstancialmente voy al baño y la cocina, pero casi siempre estoy sentado en el suelo del salón, que es de madera, o en el del jardín al que da la cristalera, que es de hierba, o en la arena que hay inmediatamente después. El jardín, que está provisto de aspersores programados para activarse al atardecer, está construido un metro por encima de la playa, y el salón, un metro por encima del jardín, de modo que uno no solo puede ver las plantas desde el interior, sino también las olas que se suceden en la orilla, a unos treinta metros de distancia. La casa, diseñada por un arquitecto mediocre –seguramente amigo de ella–, es una de esas construcciones aparentemente sencillas que han encontrado en la línea recta una nueva y feliz premisa de distinción burguesa. Está debidamente apartada del resto de construcciones que conforman la Chucha, cuya aglomeración enfatiza la distancia con mi casa y subraya su desmesurada y absurda condición minimalista, lo que me convierte a mí, que la ocupo, en el vecino menos desapercibido de la zona. Con todo, debo reconocer que no tener a nadie cerca ha resultado una ventaja, aunque también es cierto que la mayoría de viviendas de la barriada están ahora desocupadas. Ya no me importa que el lujo que circunstancialmente disfruto me haga pasar por un estirado, lo que por otro lado mi carácter reservado tampoco ha ayudado a desmentir. A veces no sé qué cara poner ni qué decir a los viejos que se sientan en los bancos del pequeño paseo marítimo de la Chucha. Los pocos vecinos que he visto por aquí son jubilados, y cuando voy a dar clase o a estirar las piernas, me miran paralizados recorrer los cien metros que nos separan como si fuera a asesinarlos con un cuchillo de diez mil euros.
En una esquina del salón Lorente y su mujer tienen un equipo de música Denon que debe de costar un ojo de la cara. También tienen un televisor Loewe de cincuenta pulgadas que he trasladado a una de las habitaciones que no uso. Desde que llegué a Calahonda, cuando estoy en casa, solo escucho música. No quiero ver la tele porque no me ayuda a pensar y estoy convencido de que debo hacerlo si quiero cambiar algo mi situación. Exceptuando las escasas páginas que visito cuando me conecto a internet en el bar del camping, mi relación con el mundo se reduce a los vínculos que me ofrece la experiencia física. Ni siquiera leo. Todos mis libros se han quedado en casa de mi exnovia y los que la pareja tiene para leer en verano se reducen a un par de infumables best sellers sobre épicas construcciones medievales –sospecho que nutridos de subtramas amorosas también épicas– que sostuve en mis manos al llegar y que escondí en una de las habitaciones desechadas para evitar ver sus chillonas cubiertas sobre las sencillas estanterías de roble. El resto del espacio lo componen dos sofás blancos –uno hace de cama, el otro de ropero– y una mesa de centro beis muy pesada. Dormir en un sofá en lugar de hacerlo en cualquiera de las tres camas de las habitaciones puede parecer una concesión al espíritu espartano con que al principio enfrenté el desmesurado lujo de la casa, pero lo cierto es que no me sentí muy cómodo cuando vi que todos los armarios estaban llenos de ropa y que bajo las almohadas había camisones y pijamas. Además, en el sofá-ropero es fácil encontrar cualquier cosa, y el que me sirve de camastro es uno de los lugares donde mejor he dormido en mi vida. Quizá sea porque las olas me ayudan a conciliar el sueño y porque no hay otro sitio en la casa donde su sonido se filtre con más claridad que en el salón.
La colección de discos ocupa una pared entera y es impresionante. El día que llegué, tras ver los libros y comprobar después la cantidad y la calidad de los cedés que tenían, me imaginé a Lorente en una tienda especializada del centro de Madrid pidiendo a un dependiente con criterio que eligiera los quinientos discos más importantes de la historia, y tendiéndole acto seguido una tarjeta de crédito con algo de oro brillando sobre el plástico. Veo a Lorente, antes que a ella, haciendo eso. Me lo imagino luego ante su esposa fingiendo un vasto conocimiento en jazz y música barroca, entusiasmado igual que un niño con la perspectiva de impresionar a su madre, lo que a todas luces parece inverosímil en un matrimonio asentado. Pero por lo poco que sé de ellos, apuesto a que son dos perfectos desconocidos el uno para el otro, lo que ayuda a convertir lo inverosímil en posible. Me la imagino a ella escuchando su fervor sin procesar la información mientras espera con el móvil pegado a la oreja a que alguien se ponga a hablar al otro lado (y me imagino una escena similar para ilustrar la decisión de edificar aquí, en la costa de la infancia de él, una de sus casas de descanso). No sé por qué sospecho que ella no le quiere, que tiene amantes, si es ella –o su padre– quien posee prácticamente todo el capital que disfrutan. Supongo que me equivoco, pero la sospecha está relacionada con otra, la de que existe un poder mal repartido en el matrimonio que socava sus cimientos y que Lorente trata de neutralizar subrayando la importancia de lo que no está relacionado con el dinero. Él no trabaja y supongo que yo debo de ser parte del abanico de ineptitudes que definen a Lorente a ojos de su esposa, aunque ni si quiera sé si ella recuerda que existo. Puede que la falta de celo que Lorente muestra ante sus posesiones sea traducida por su mujer como una suerte de inmadurez que le conmueva, pero creo que si descubriera que una de sus propiedades ha sido ocupada por una persona como yo, su conmoción se haría mucho más compleja. ¿Sabrá ella que vivo en su casa? Lo más probable es que piense que su chalet sigue cerrado como siempre, con la alarma antirrobo conectada, y que no ha habido nadie fumando en su salón a todas horas durante este invierno. Pero ¿qué le puede importar a una mujer que tiene otras seis casas como esta repartidas por las costas europeas? A ella solo la he visto en dos ocasiones y en ambas se condujo con una arrogancia insoportable. No me saludó y se mantuvo a la espera de que Lorente y yo nos despidiéramos mientras miraba hacia otro lado con un gesto seco. Una foto de su boda con un barroco marco dorado presidía el salón y ahora descansa en la cama de una de las habitaciones. Ella es alta, rubia y en la imagen sostiene un gesto desconcertante. Tiene los ojos desmesuradamente abiertos, como si a lo lejos, detrás del fotógrafo, hubiera divisado un tornado y calibrara su rumbo sin llegar a descifrar si se alejaba o se acercaba a la iglesia donde acababa de firmar el negocio más ruinoso e importante de su vida.
Después de que Lorente se fuera, tras enseñarme la casa y darme unos cuantos consejos que fingí tener muy en cuenta, estuve poniendo discos durante más de tres horas. Me gustó ver uno de Lee Morgan y otro de Stanley Turrentine que un amigo me había grabado en la universidad y había perdido. Pero me emocionó especialmente ver el original de Good as I been to you, donde está «Arthur Mc Bride», mi canción favorita de Bob Dylan, que no fue escrita por Bob Dylan. Durante la primera semana de noviembre no hice otra cosa que fumar y escuchar música frente al ventanal del salón mientras miraba el mar furioso dar dentelladas a la arena, rodeado de una lluvia fría y perseverante. Cuando el cielo se despejó, tuve una idea. Aprovechando que los bafles estaban provistos de unos cables de más de diez metros, los llevé a la playa y los enfrenté a las olas. Desde entonces, cuando atardece, me abandono a escuchar música en la orilla, lo que ha acabado por convertirse en un hábito del que no prescindo si no es estrictamente necesario.
Normalmente conecto el portátil al equipo y pincho mi música de siempre, aunque a veces utilizo los discos de la colección elegida por el dependiente con criterio. Cuatro de ellos han supuesto un pequeño descubrimiento. Se trata de música electrónica e instrumental basada en ritmos pesados y circulares que podría calificarse como ambient si la consternación formara parte de esa etiqueta que, en esencia, suele designar a la música que no se escucha y que relaja. Está recogida en cuatro volúmenes integrados en una caja azul con una sola palabra: Gas. El primer día, mientras escuchaba uno de esos discos, comencé a sentir que aquella música era, como muchas otras, una narratividad sin idioma, pero estaba adaptada al momento y el lugar en que me encontraba de un modo tan certero que convirtió el hallazgo en algo epifánico (aunque no niego que parte del trascendental brillo, si no todo, estuviera forjado por el otro elemento imprescindible de las sesiones, la marihuana). Aquellos discos se revelaron como el continente perfecto para imaginar un contenido propio, lo que en aquel momento de transición necesitaba más que ninguna otra cosa. Aún los escucho, aunque no del modo obsesivo con que lo hacía al principio. Llegó un momento en que, cuando los discos acababan, me daba cuenta de que lo único que se había generado había sido cierta identificación de la música con una idea de mí mismo que ya se había agotado o que no había existido nunca, y lo que al final me dejaban las sesiones era un poso amargo lleno de autocompasión. Creer en la trascendencia es un evasivo artificio que nos puede regalar algún instante de satisfacción, pero el mundo real está siempre al acecho para deshacer su magia de un plumazo. Y eso es lo que siempre ocurría. Cuando se silenciaba un disco y volvía a escucharse el mar, se hacía patente que la naturaleza era superior a mi conciencia, pues no tenía una visión de sí misma, lo que ponía inmediatamente en evidencia mis pretensiones. Mientras la naturaleza significaba por sí sola, sin referentes, mi conciencia solo conseguía ser un espejo intentando estar al otro lado a toda costa, y en esa necesidad y en esa voluntad fracasaba estrepitosamente.
Para luchar contra las sucesivas sensaciones de frustración –o para aplazar su llegada, más bien– decidí activar la repetición y el crossfader en el reproductor. No escuchar un solo hueco de silencio me generaba la sensación continua de que algo iba a cambiar, de que algo ocurriría en mi vida de un momento a otro, algo diferente a la pasividad de escuchar y ver, pero cuantas más expectativas ponía en la idea de crear algo de mística, más desprovisto de mística me quedaba después. Lo cual no me impedía preparar otros dos porros, llenar una botella de agua y volver de madrugada con una manta para escucharlo todo otra vez con los cascos inalámbricos e imaginar que de algún modo iba a ser capaz de doblegar el cosmos con la masturbación.
Dar al pensamiento tal capacidad de proyección es para muchas personas un claro ejemplo de disfunción, y llevan razón. Quizá por eso digan que un hombre sencillo es más perfecto, o más eficaz, pues se abstiene de entrar en las complejas selvas donde el pensamiento se aturde con su propia limitación. Sin embargo, para muchas otras personas, la eficacia y la sencillez se nos presentan como virtudes más propias de los utensilios y creemos ciegamente que pensar limitadamente sobre nuestra limitación es el único sentido que le vemos a la idea de ser nosotros. La masturbación, en cualquiera de sus manifestaciones, la consideramos uno de los grandes logros del ser humano. Una prueba de su impotencia, está claro, pero una prueba también de que el hombre es, en sí mismo, una respuesta llena de potencialidad. Y a menos que estemos dispuestos a descerrajarnos un tiro en la cabeza, debemos ejercerla, si no con alegría, sí al menos con cierto interés.

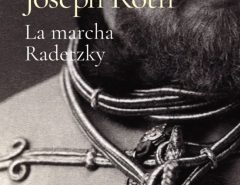

Deja una respuesta