
1
En verano los turistas recuperarán los espacios abandonados por el frío. Los bares se llenarán de clientes, las piscinas de niños, las ventanas de los apartamentos se abrirán de par en par y sus balcones lucirán bikinis mojados. En la playa habrá sandalias, gorras, flotadores, móviles, sombrillas, sudokus, cerveza, cigarrillos. Los adolescentes jugarán al fútbol lejos del agua. Las mujeres jóvenes se quedarán inmóviles en sus toallas, con los ojos cerrados, y los bañistas más viejos se acercarán a la orilla para asistir a la representación de siempre: el sol roto en pedazos, a varias millas de distancia, flotando sobre el mar.
El resto de estaciones Calahonda seguirá siendo un pueblo fantasma.
Ahora las calles están desiertas y el viento de poniente deambula por ellas como un deficiente buscando algo que no sabe qué es. Hace tintinear las ventanas y zarandea los toldos incansablemente, aunque a veces se calma de repente o redobla su fuerza, lo que marca una flecha en el tiempo que minimiza en parte la sensación de hastío. Pasa lo mismo cuando ves algo de vida. Puedes tener la impresión de ser el único habitante en diez kilómetros a la redonda, pero entonces un coche aparece con las luces encendidas, muy despacio, y desaparece entre las urbanizaciones, que no superan casi nunca los seis pisos. Un perro se aleja de ti cuando te ve, pero te vigila desde la distancia y luego se esfuma. O una mujer mayor cruza a los lejos con una bolsa en una mano y su figura se pierde tras la esquina de una tienda que solo abre en agosto.
Los comercios están cerrados, y los apartamentos, vacíos. Los pocos habitantes que resisten todo el año viven al final, junto a los Tajos, donde se ven luces dispersas tras los cristales de algunas casas. Allí puedes comprar algo en el estanco y hablar con la dueña un rato, aunque es arisca y siempre espera a que te marches para seguir haciendo crucigramas, o entrar en una tienda sin nombre que vende alimentos básicos, regentada por un viejo simpático que no tiene dientes y del que es imposible entender absolutamente nada, excepto que sonríe y agradece que le prestes algo de atención. Puedes ir al Ancla, el único café disponible en temporada baja, y tomar algo completamente solo, mientras el dueño hace ruidos en la cocina, o asomarte al pequeño puerto y mirar los botes mecidos por el agua, anclados a unos metros de la orilla, frente a los chiringuitos chapados. Pero eso es todo.
Calahonda termina cuando empieza a abrirse el ángulo de noventa grados de la playa, donde hay una pequeña torre inclinada a la que llaman el Farillo. Desde ahí parte una carretera abierta al mar y flanqueada al otro margen por centenares de invernaderos. A lo largo de los cinco kilómetros, la llanura de polímeros solo cede su espacio, excepcionalmente, a un par de discotecas de verano, una urbanización, un pequeño castillo abandonado y un camping.
Hace ocho meses vine a vivir al chalet que hay al final de esa carretera, junto a un barrio de clase media construido al abrigo del acantilado Sacratif. El chalet no es de mi propiedad y comparado con las viviendas cercanas resulta algo ostentoso, lo que en parte me molesta. No quisiera vivir donde lo hago. Me gustaría algo un poco más humilde, entre otras cosas porque la idea se ajustaría más a la realidad que vivo. Pero qué puedo decir. Estoy agradecido.
Ya estamos en primavera y desde hace unas semanas los signos exteriores han comenzado a cambiar ligeramente. Tanto en el camping como en Calahonda es fácil encontrarse a alguien dando un paseo, y por la noche ya han iniciado sus cantos los primeros grillos de la temporada. Sus llamadas apenas duran unos minutos, como si salieran de un agujero en el momento más cálido de una estación que solo ha empezado a mudar y aún es demasiado fría. Entonces vuelven a la madriguera y siguen hibernando. Espero que se asienten de una vez en el jardín. Me gusta que sean machos pidiendo amor a las hembras, y me gusta que ese sonido haya acabado siendo el himno y el armazón de las noches de verano. Compuesto de ondas y en forma de cúpula, su vibración de hierro se extiende por encima de los litorales como una muralla erigida contra la continuidad del interior urbano, una fortaleza del yo debilitado durante el año laborable cuya defensa no es una contención sino una apertura.
También mi amistad con María ha comenzado a estrecharse, lo que me ha convertido en alguien un poco más optimista últimamente. Desde que coincidiéramos en la playa para ver salir la luna no solo nos saludamos cuando nos vemos, también nos paramos y hablamos algo. Es la hija de los dueños de La Orilla, el camping que hay a un kilómetro de mi casa, donde doy clases de inglés a un español que vive en una autocaravana desde hace varios años. María pertenece a esa clase de mujeres cuyo atractivo pasa desapercibido al principio pero va adquiriendo forma paulatinamente hasta dibujarse del todo en el cuarto o quinto encuentro. Se diría que ella puede construirse poco a poco ante los demás, como si de algún modo pudiera distribuir a su gusto la cantidad de luz que su rostro proyecta cada vez. Es algo que aún no comprendo muy bien, pero que debe de estar relacionado con su timidez, o con las herramientas para dominar esa timidez, antes que con cualquier otra razón más sofisticada. Debe de rondar los veintisiete o veintiocho años y es delgada y pequeña. Tiene el rostro ligeramente afilado, y el pelo negro y abundante le cae suavemente sobre los hombros y la espalda, o se lo recoge en dos trenzas que señalan y enfatizan sus pequeños y puntiagudos pechos. Casi siempre va acompañada de su hermano Sergio, un hombre obeso incapaz de hablar o caminar sin ayuda por culpa de una severa apoplejía sufrida años atrás. Es quince años mayor que ella, pero parece menor. La excesiva gordura y las dificultades motoras que tiene que soportar le otorgan el tosco aspecto de un muchacho con síndrome de Down. Cuando paseo por la carretera camino de Calahonda o del camping, o de vuelta hasta mi casa en el barrio de la Chucha, los suelo ver con los brazos enlazados, llevando a cuestas el peso de la desgracia familiar. María se mueve con cuidado, muy despacio, vigilando los cortos y rápidos pasos de su hermano. Puede pasarse horas así, sin agotar un ápice su paciencia, recorriendo kilómetros junto a él.
La noche que coincidimos yo caminaba por la orilla buscando al señor Di Gennaro, al que esperaba encontrar un poco más lejos, frente a la urbanización la Perla, con dos o tres cañas hincadas en las piedras. Ni siquiera sabía que estaba a punto de salir la luna, ni que estaría llena y que sería naranja, pero me senté a su lado aprovechando que estaba sola y fingí interés por el espectáculo mientras cogía el trozo de manta que le sobraba y me tapaba con ella para tocar su brazo con mi brazo.
Dos horas después, tras acompañar a María a su casa, encontré al señor Di Gennaro en su habitual puesto de pesca. Vi que había una lubina en el cubo y que el viejo llevaba su linterna led de minero pegada a la frente, como de costumbre. Me dijo que tenía buen aspecto y yo le sonreí, aunque no sé si pudo notarlo con la luz de aquella enorme luna que espejeaba en el mar y que ya se había vuelto blanca. No solemos hablar mucho entre nosotros, pero aquella noche no cruzamos más palabras. Solo estuvimos allí, él recogiendo y lanzando el sedal, yo tumbado mientras miraba los destellos. El señor Di Gennaro sabe alguna cosa importante de mi vida, pero desconoce la mayoría. Sabe que doy clases de inglés en el camping, pero cree que soy una especie de profesor contratado por los dueños, cuando solo tengo un alumno que conseguí pegando carteles en los árboles. Sabe que vivo en la última casa de la playa, bajo el faro, pero no sabe que la casa no es mía. Desconoce que un amigo que está casado con una mujer rica me deja su casa porque no tengo dónde vivir (Lorente tiene la suficiente delicadeza para decir que yo cuido sus posesiones de los ladrones en potencia, y hasta para creérselo y casi hacérmelo creer a mí). Y todo gracias a que hace más de veinte años, en esta misma costa, un día de levante fuerte, bajo los Tajos, él estuvo a punto de ahogarse con la resaca y yo le salvé la vida. Lo poco que sabe el señor Di Gennaro se debe a lo poco que nos gusta hablar a ambos, o a lo cómodos que estamos en silencio, compartiendo la noche y el mar, aunque quizá también al hecho de que formemos una extraña pareja de suplencias. Él podría ser mi padre, algo que no he sabido realmente en qué podía consistir nunca, y yo su hijo, algo que no sé si ha tenido alguna vez el viejo italiano. Mujer sí tiene, una simpática septuagenaria que no habla español y que baja de la urbanización antes de irse a la cama para llevarle un sándwich de pavo y una cerveza. Las pocas veces que la he visto, la vieja me saluda sonriendo, aunque sospecho que me tiene algo de miedo. Cuando escucha algo moverse en el cubo, lo señala con un dedo tembloroso y me dice: «¡branzino!» y yo le digo: «¡branzino!», y los tres nos sonreímos porque casi nunca hay branzinos en el cubo, solo agua.

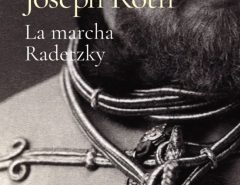

Me parece una escritura muy profunda y entrañable,te llega al alma,enhorabuena a Antonio Pomet. Veraneo en Calahonda y la descripción es muy precisa d su entorno y de sus gentes. La fotografía también muy profunda y refleja el sentir del autor. Felicidades