La obra maestra desconocida, Honoré de Balzac. Editorial José J. de Olañeta, 2011, 88 páginas.
Presentamos hoy uno de los relatos más importantes de la historia de la literatura que trata, de alguna u otra forma, el tema del arte. En esta obra maestra de Honoré de Balzac, Nicolas Poussin (1594-1665) se acerca a la casa de Frans Pourbus (1569-1622) y pregunta si se encuentra el pintor en la casa. Le dan permiso para subir y Poussin, de 18 años, sube las escaleras para encontrarse con el maestro de 40. Antes de llegar, un tercer pintor, desconocido para Poussin y llamado Frenhofer (personaje no hi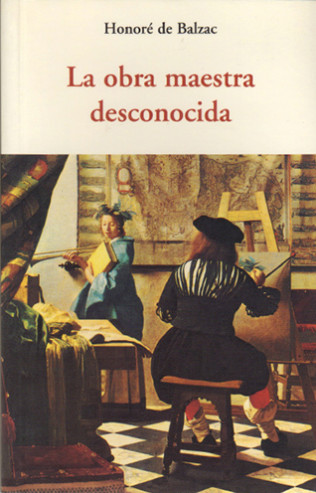 stórico en el relato) aparece por la escalera y el joven le da paso. A pesar de su avanzada edad y su reducido tamaño, Poussin reconoce en Frenhofer algo diabólico. Pronto los tres pintores de tres generaciones distintas se encontrarán en el estudio de Pourbus. Los vehementes comentarios críticos de Frenhofer y el impetuoso despliegue de sus habilidades con el pincel en las correcciones que hace infunden un gran respeto en Pourbus y una implacable impresión en Poussin. En su primera versión el relato llevaba el subtítulo de «cuento fantástico» e insistía más que la versión definitiva, en la extraña conducta del pintor Frenhofer, personaje que no ha dejado de fascinar a un gran número de genios, según cuenta Dore Ashton en A Fable of Moderrn Art, como Cézanne, Rilke, Schönberg o Picasso. Frenhofer, como quizá estos lectores a los que alude Ashton –y como quizá el propio Balzac–, tenía un exceso de Hibrys (insolencia por lo sagrado), un ímpetu que a menudo ciega a quien lo sufre, pues la arrogancia a la que va aparejado el exceso impide que brote otro de los elementos indispensables (siempre que esté en equilibrio con aquella) para poder crear: la reflexión.
stórico en el relato) aparece por la escalera y el joven le da paso. A pesar de su avanzada edad y su reducido tamaño, Poussin reconoce en Frenhofer algo diabólico. Pronto los tres pintores de tres generaciones distintas se encontrarán en el estudio de Pourbus. Los vehementes comentarios críticos de Frenhofer y el impetuoso despliegue de sus habilidades con el pincel en las correcciones que hace infunden un gran respeto en Pourbus y una implacable impresión en Poussin. En su primera versión el relato llevaba el subtítulo de «cuento fantástico» e insistía más que la versión definitiva, en la extraña conducta del pintor Frenhofer, personaje que no ha dejado de fascinar a un gran número de genios, según cuenta Dore Ashton en A Fable of Moderrn Art, como Cézanne, Rilke, Schönberg o Picasso. Frenhofer, como quizá estos lectores a los que alude Ashton –y como quizá el propio Balzac–, tenía un exceso de Hibrys (insolencia por lo sagrado), un ímpetu que a menudo ciega a quien lo sufre, pues la arrogancia a la que va aparejado el exceso impide que brote otro de los elementos indispensables (siempre que esté en equilibrio con aquella) para poder crear: la reflexión.
[…]
–Tu santa me agrada –le dijo el anciano a Pourbus. Y te la pagaría diez escudos de oro por encima del precio que ofrece la reina. ¿Pero competir en ese terreno? ¡Lléveme el diablo!
–¿Le parece a usted que está bien hecha?
–Pues… ¿bien hecha?… Eh, eh… sí y no. No está mal hecha tu mujer, pero no tiene vida. Vosotros creéis haberlo hecho todo cuando habéis dibujado correctamente una figura y puesto cada cosa en su lugar según las leyes de la anatomía. Le ponéis color a ese lineamiento con un tono de carne preparado de antemano sobre vuestra paleta, tomando la precaución de mantener un lado más oscuro que otro y, porque miráis de vez en cuando una mujer desnuda que se mantiene de pie sobre una mesa, creéis haber copiado la naturaleza. ¡Os imagináis ser pintores y haberle robado su secreto a Dios! ¡Bah! Para ser un gran poeta no basta con saber a fondo la sintaxis y no cometer errores de gramática. Mira tu santa, Pourbus. A primera vista, parece admirable; pero, al mirarla por segunda vez, uno se da cuenta de que está pegada al fondo del lienzo y de que uno no podría abrazarla. Es una silueta que solo tiene una cara, es una apariencia recortada, una imagen que no puede volverse ni cambiar de posición. No siento nada de aire entre ese brazo y el campo del cuadro; el espacio y la profundidad faltan; sin embargo, todo está correcto desde el punto de vista de la perspectiva y la degradación aérea ha sido fielmente observada. Pero, a pesar de esfuerzos tan dignos de alabanza, nada me hará creer que ese bello cuerpo está animado por el tibio aliento de la vida. Pienso que, si acercase mi mano a ese cuello de tan firme redondez, lo encontraría frío como el mármol. No, querido amigo, por debajo de esa piel de marfil no corre sangre; la existencia no llena con su rocío de púrpura las venas y las fibrillas que se entretejen formando redes bajo la transparencia ambarina de las sienes y del pecho. Este lugar palpita, pero este otro está inmóvil; la vida y la muerte luchan en cada pormenor: aquí hay una mujer; allá, una estatua; más allá, un cadáver. Tu creación está incompleta. Has sabido insuflar solo una porción de tu alma a tu obra querida. La antorcha de Prometeo se ha apagado más de una vez entre tus manos y muchos lugares de tu cuadro no han sido tocados por la llama celeste.
–Pero ¿por qué, querido maestro? –le preguntó respetuosamente Pourbus al anciano, mientras que el joven se esforzaba por reprimir un gran deseo de golpearle.
–¡Ah!, justamente –dijo el diminuto anciano–. Has titubeado indeciso entre los dos sistemas, entre el dibujo y el color, entre la flema minuciosa, la rigidez precisa, de los viejos maestros alemanes y el deslumbrante ardor, la dichosa abundancia, de los pintores italianos. Has querido imitar al mismo tiempo a Hans Holbein y a Ticiano, a Durero y a Veronese. ¡Se trataba, indudablemente, de una magnífica ambición! Pero ¿qué ha sucedido? No has logrado el severo encanto de la sequedad, ni las magias engañosas del claroscuro. En este lugar, como un bronce en fusión que rompe su molde demasiado débil, la rubia y rica tonalidad de Ticiano ha hecho estallar el magro contorno de Alberto Durero en el que tú la habías vaciado. En otros lugares, el lineamiento ha resistido y contenido los espléndidos desbordamientos de la paleta veneciana. Tu figura no está ni perfectamente dibujada ni perfectamente pintada y muestra en todas partes las huellas de tu infortunada indecisión. Si no te sentías lo suficientemente fuerte como para fundir juntas con el fuego de tu genio esas dos maneras rivales, has debido optar francamente por una o por la otra, con el fin de obtener la unidad que simula una de las condiciones de la vida. Eres auténtico solo en los medios, tus contornos son falsos, no se envuelven entre sí y no prometen nada por detrás. Aquí hay verdad, dijo el anciano mostrando el pecho de la santa. También aquí, continuó, indicando el punto del cuadro donde terminaba el hombro. Pero aquí –prosiguió, volviendo al centro del cuello– todo es falso. No analicemos nada, pues ello equivaldría a sumirte en la desesperación.
El anciano se sentó en un taburete, con la cabeza entre las manos, y permaneció mudo.
–Maestro, le dijo Pourbus, he estudiado, sin embargo, ese cuello sobre el desnudo. Pero, para nuestra desgracia, hay efectos verdaderos en la naturaleza que no son posibles en el lienzo…
–¡La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla! ¡No eres un vil copista, sino un poeta! –gritó con fuerza el anciano, interrumpiendo a Pourbus con un gesto despótico–. De otro modo, un escultor se liberaría de todos sus trabajos al modelar una mujer. Pues bien. Trata de modelar la mano de tu amante y de colocarla ante ti. Encontrarás un horrible cadáver sin ninguna semejanza y te verás obligado a buscar el cincel del hombre que, sin copiártela exactamente, te representará su movimiento y su vida. Tenemos que captar el espíritu, el alma, la fisonomía de las cosas y de los seres. ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Bah! Los efectos son los accidentes de la vida y no la vida misma. Una mano, ya que he tomado ese ejemplo, una mano no pertenece solamente al cuerpo, sino que expresa y prolonga un pensamiento que hay que captar y reflejar. Ni el pintor, ni el poeta, ni el escultor deben separar el efecto de la causa, los cuales dependen invenciblemente uno de la otra. ¡La verdadera lucha reside allí! Muchos pintores triunfan instintivamente sin conocer ese tema del arte. ¡Dibujáis a una mujer, pero no la veis! No es así como se llega a forzar el arcano de la naturaleza. Vuestra mano reproduce, sin que os deis cuenta, el modelo que habéis copiado de vuestro maestro. No descendéis lo suficiente en la intimidad de la forma; no la perseguís con suficiente amor y perseverancia en sus rodeos y sus huidas. La belleza es una cosa severa y difícil que no se deja alcanzar así. Es preciso esperar sus horas, espiarla, apretarla y abrazarla estrechamente para forzarla a la entrega. La Forma es un Proteo mucho más inalcanzable y más rico en recovecos que el Proteo de la fábula, y solo después de largos combates puede uno obligarla a mostrarse bajo su verdadera apariencia. Vosotros os contentáis con la primera apariencia que la Forma os entrega, o, cuando mucho, con la segunda o la tercera. No es así como actúan los combatientes victoriosos. Esos pintores invencibles no se dejan engañar por cualquier salida falsa que encuentren, sino que perseveran hasta que la naturaleza se vea reducida a mostrarse completamente desnuda y en su verdadero espíritu. Así procedió Rafael dijo el anciano, quitándose el sombrero de terciopelo negro para expresar el respeto que le inspiraba el rey del arte. Su gran superioridad proviene del sentido íntimo que, en él, parece querer romper la Forma. La Forma es, en sus figuras, lo que es en nosotros: un intermediario para comunicarse ideas, sensaciones, una vasta poesía. Toda figura es un mundo, un retrato cuyo modelo ha aparecido en una visión sublime, teñido de luz, señalado por una voz interior, despojado por un dedo celestial que ha mostrado, en el pasado de toda una vida, las fuentes de la expresión. Vosotros hacéis a vuestras mujeres bellos trajes de carne, hermosos tapices de cabellos, pero ¿dónde está la sangre que engendra la calma o la pasión y causa efectos especiales? Tu santa es una mujer morena, ¡pero esto, mi querido Pourbus, es de una rubia! Vuestras figuras son entonces pálidos fantasmas coloreados que os paseáis ante los ojos y que vosotros llamáis pintura y arte. Por haber hecho algo que se parece más a una mujer que a una casa, pensáis haber llegado a la meta y, orgullosos de no veros obligados a escribir al lado de vuestras figuras currus venustas o pulcher homo, como los primeros pintores, os imagináis ser artistas maravillosos. ¡Ja, ja, ja! Pero aún no lo; sois, mis buenos amigos. Tendréis que usar muchos lápices y cubrir muchos lienzos antes de llegar a eso. Indudablemente, una mujer lleva así su cabeza, coge su falda de ese modo; sus ojos languidecen y se diluyen con ese aire de resignada dulzura; la palpitante sombra de sus pestañas flota así sobre sus mejillas. Es eso y no lo es. ¿Qué falta? Una nada, pero esa nada lo es todo. Tenéis la apariencia de la vida, pero no expresáis su plenitud que se desborda, ese algo que quizá es el alma y que flota nebulosamente sobre la apariencia. En resumidas cuentas, esa flor de vida que Ticiano y Rafael fueron capaces de sorprender. Partiendo del punto extremo al que habéis llegado, se podría hacer una excelente pintura; pero os cansáis demasiado pronto. El vulgo se llena de admiración, pero el entendido auténtico sonríe. ¡Oh, Mabuse, maestro mío –añadió el singular personaje–, eres un ladrón, te llevaste la vida contigo! Aparte de eso –prosiguió–, este cuadro vale más que las pinturas de ese bribón de Rubens con sus montañas de carne flamenca, salpicadas de bermellón, sus chaparrones de cabelleras pelirrojas y su escándalo de colores. Al menos, tenéis allí color, sentimiento y dibujo, las tres partes esenciales del Arte.
–¡Pero esta santa es sublime, buen hombre! –exclamó en alta voz el joven, que daba la impresión de estar saliendo de una profunda ensoñación. Estas dos figuras, la de la santa y la del botero, tienen una delicadeza de intención que no conocen los pintores italianos. No sé de ninguno que haya inventado la indecisión del barquero.
–¿Y este mozalbete tan gracioso quién es? –le preguntó Pourbus al anciano.
–¡Ay, maestro! Perdóneme usted el atrevimiento, respondió el neófito sonrojándose. Soy desconocido, pintamonas de instinto y recién llegado a esta ciudad, manantial de toda ciencia.
–Manos a la obra, le dijo Pourbus, dándole un lápiz rojo y una hoja de papel.
El desconocido copió diestramente la figura de María.
–¡Oh! ¡Oh! –exclamó el anciano–. ¿Su nombre?
El joven escribió en la parte de abajo Nicolás Poussin.
–No está mal para un principiante, dijo el singular personaje que hablaba tan locamente. Veo que se puede hablar de pintura ante ti. No te critico por haber admirado la santa de Pourbus. Es una obra maestra para todo el mundo y solo los iniciados en los más profundos misterios del arte pueden descubrir en qué peca. Pero, ya que eres digno de la lección y capaz de comprenderme, voy a hacerte ver lo poco que hace falta para completar esta obra. Observa bien y préstame toda tu atención, pues una oportunidad como ésta de aprender no se te volverá a presentar nunca más. ¡Tu paleta, Pourbus! Pourbus salió en busca de paleta y pinceles. El diminuto anciano se arremangó las mangas con un movimiento bruscamente convulsivo y pasó el pulgar por la paleta matizada y llena de colores que Pourbus le ofrecía. Más bien que cogerlo, le arrebató de las manos un puñado de pinceles de todos los tamaños y su barba puntiaguda se movió de repente por los esfuerzos amenazadores que expresaban el prurito de una fantasía amorosa. Mientras mojaba su pincel, el anciano murmuraba entre clientes: «Éstos son unos colores dignos de ser arrojados por la ventana junto con el que los ha preparado; son de una vulgaridad y de una falsedad escandalosas. ¿Cómo pintar con esto?». Luego se puso a mojar con una vivacidad febril la punta del pincel en los diferentes montoncitos de colores cuya gama entera repasaba más rápidamente de lo que un organista de la catedral recorre toda la extensión de su teclado al tocar el O Filii de Pascua.
Pourbus y Poussin se mantenían inmóviles, cada cual a un lado del lienzo, sumidos en la más vehemente contemplación […].
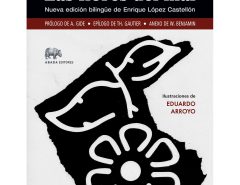


Deja una respuesta