La marcha Radetzky, Joseph Roth. Alianza editorial, 465 páginas.
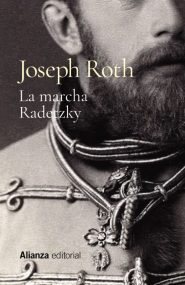
Es esta una monumental novela histórica, no porque sea una novela larga o importante (sin duda lo es, aunque carezca de la fama que debería de tener) sino porque se trata, al contrario de muchas de las novelas que hoy en día se publican bajo esa nómina, de una novela que celebra la historia, que habla de historia, que es fundamentalmente historia. La marcha Radetzky no documenta la historia, sino que más bien la monumentaliza. Dicho de otra forma, es una novela política, y dicho de otra: si los protagonistas literales son tres hombres (un abuelo, un padre y un hijo) lo son para dar forma a la verdadera fuerza que hilvana las páginas, es decir, lo histórico, protagonista simbólico y último de esta gran novela escrita por Joseph Roth en 1932. Si traemos a colación esta obra en esta sección del Blog del Guerrero es precisamente porque aquello que consigue darle esa dimensión carnal al símbolo es una obra de arte. Un cuadro.
El teniente Rotta (abuelo), es condecorado en 1859 al salvar la vida del emperador Francisco José en la batalla de Solferino. Estamos en el comienzo del declive del Imperio austrohúngaro, que empieza a ver cómo sus territorios italianos desaparecen poco a poco. Incómodo con su nueva vida aristocrática a la que le ha auspiciado su heroico gesto nacional, el teniente se muestra consternado al ver cómo aquel espontáneo empujón con que tiró al Francisco José I de su caballo (y que lo libró de sufrir el impacto de las balas de la infantería italiana) se convierte en una suerte de fábula épica en los libros de texto que leen los niños en la escuela. El final de sus días es oscuro, con el rechazo de su gloria vivido en secreto bajo un carácter huraño e irascible que le llevará a impedir que su hijo entre a formar parte del ejército. Franz (padre) se convertirá pues en funcionario (jefe del Distrito W) pero, ajeno a las razones que llevaron a su padre a negarle su futuro militar, animará a su propio hijo Carl Joseph (nieto) a enrolarse y a vivir una vida que pronto se revelará bastante ajena a su naturaleza. El dinero gastado en asuntos amorosos y el juego, tras un cambio de destino sobrevenido al dejar el cuerpo de caballería y entrar a formar parte del menos prestigioso regimiento de cazadores, forzará que su padre solvente la deuda de Carl Joseph acudiendo al emperador, que le concede el favor pero que es incapaz de recordar quién de aquellos Von Trotta le salvó la vida años atrás. La historia se cierra con el asesinato en Sarajevo del heredero al trono, con las consecuencias que este trae para Europa y que ya conocemos.
Algo aparentemente menor pero de gran importancia en el relato es el cuadro que al teniente Trotta le pinta un amigo de su hijo (Moser) cuando, siendo ambos jóvenes, está de visita en la casa del héroe nacional. El cuadro, contra todo pronóstico, satisfará al huraño abuelo que desdeña las loas a su persona, y supondrá para su hijo y su nieto una suerte de moneda que cifrará lo que ellos imaginan como el valor de una estirpe a la que pertenecen. El retrato, tanto el que hace la novela como el que hace el pintor en ella, no representa a Trotta, ni al Imperio austrohúngaro, ni siquiera el declive de ambos. Ilumina más bien una sombra: el fin de una historia y el comienzo de otra, prologado por una guerra a la que le seguirá otra aún más atroz. El fin de la época de grandes personalidades, de la capacidad de estas para convertirse en mitos capaces de albergar significados e inspirar vidas y naciones. Algo que, un siglo después, con otra guerra en el horizonte y otro enemigo invisible más tenaz y más abstracto, hecho de algoritmos, nos disponemos a terminar de apuntalar.
—Está bien —dijo sorprendido el comandante.
El amigo llegó con poco equipaje pero con una gran caja de pinturas que no agradó al barón.
—¿Pinta? —preguntó el viejo.
—Pinta muy bien —dijo Franz, el hijo.
—¡Que no vaya a mancharme la casa! ¡Que pinte paisajes!
Y el huésped pintó en el jardín, pero no pintó paisajes. Hizo un retrato del barón Trotta de memoria. Durante las comidas observaba los rasgos de su anfitrión.
—¿Por qué me mira tanto? —le preguntó el barón.
Los dos jóvenes se pusieron colorados, fija la mirada en los manteles. Pero el retrato llegó a su término y lo entregaron al barón, en un marco, el día de la despedida. Trotta lo contempló con circunspección, sonriente. Le dio la vuelta como si quisiera descubrir detalles en el reverso que no habían aparecido sobre la superficie pintada del cuadro; se acercó con el cuadro a la ventana, lo puso a cierta distancia, se miró al espejo, se comparó con el cuadro y finalmente dijo:
—¿Dónde vamos a ponerlo? —Era su primera alegría desde hacía años—. Préstale dinero a tu amigo si lo necesita —le dijo a Franz en voz baja—. Que seáis buenos amigos.
Este retrato era y siguió siendo el único que jamás se hiciera del viejo Trotta. Más tarde lo pusieron en la habitación de su hijo, donde también ocupó la fantasía del nieto. El comandante mantuvo buen humor durante unas semanas. Siempre cambiaba de sitio el cuadro, contemplaba con placer evidente su nariz de rasgos duros y salientes, la boca pálida y estrecha, los pómulos delgados que se levantaban como dos cerros frente a los ojos pequeños y negros, la frente breve y arrugada sobre la que se tendía el pelo recortado, hirsuto. Empezaba ahora a reconocer su propia cara y, a veces, sostenía mudos diálogos con ella. Surgían entonces en el comandante pensamientos desconocidos, recuerdos, sombras nostálgicas, inapresables, fugitivas. Necesitó poseer el retrato para darse cuenta de su vejez prematura y de su gran soledad; de la tela pintada se precipitaban sobre él la soledad y la vejez. «¿Fue siempre así?», se preguntaba. «¿Fue siempre así?»
***
En el gabinete del jefe de distrito, frente a las ventanas, estaba colgado el retrato, muy alto, de forma que la frente y el cabello quedaban sumidos en las sombras de las vigas de madera. El nieto sentía gran curiosidad por la persona del abuelo y su pasada gloria. A veces, en las tardes tranquilas, en las que las verdes sombras oscuras de los castaños del parque municipal infundían en la estancia el sosiego fuerte y saturado del verano a través de las ventanas abiertas, cuando el jefe de distrito dirigía algunas de sus comisiones fuera de la ciudad y desde escaleras lejanas resonaban los pasos fantasmales del viejo Jacques, que iba en zapatillas por la casa, recogiendo zapatos, vestidos, ceniceros, quinqués y faroles para su limpieza, Carl Joseph se subía a una silla y contemplaba de cerca el cuadro del abuelo. La imagen se deshacía en numerosas sombras intensas y claros puntos de luz, en pinceladas y punteados; la tela pintada era un tejido de complicada urdimbre, un duro juego de colores del óleo seco. Carl Joseph bajaba de la silla. La sombra verde de los árboles jugueteaba sobre la chaqueta oscura del abuelo; las pinceladas y el punteado se unían de nuevo para formar otra vez aquella fisionomía que Carl Joseph conocía tan bien pero que no alcanzaba a comprender. Los ojos adquirían ahora su mirada acostumbrada, lejana, que se sumía en la oscuridad del techo.
Todos los años, durante las vacaciones de verano, se celebraban los mudos diálogos entre el nieto y el abuelo. El muerto no descubría sus secretos; nada sabía el muchacho. De uno a otro año parecía que el cuadro iba palideciendo, que se convertía en algo propio del más allá, como si muriera una vez más el héroe de Solferino, como si se llevara lentamente consigo su recuerdo, hasta que llegaría el día en que sólo una tela vacía entre el marco negro, aún más mudo que el cuadro, contemplaría a sus descendientes.
***
El señor de Trotta permaneció largo rato sentado delante de la carta. Leyó dos o tres veces las pocas frases que había escrito. Sonaban como un testamento. Antes nunca se hubiera imaginado que su misión como padre era más importante que su misión oficial. Pero ahora, al renunciar a su patria potestad sobre su hijo, consideraba que su vida tenía poco sentido y que debería renunciar al mismo tiempo a su carrera como funcionario. Nada indigno era lo que hacía. Pero le parecía que se estaba insultando a sí mismo. Salió del despacho con la carta en la mano y fue al gabinete. Encendió todas las luces, la lámpara de pie y la que había colgada de una viga, y se colocó delante del retrato del héroe de Solferino. No podía distinguir bien el rostro de su padre. El cuadro se descomponía en cien manchitas y reflejos del óleo, la boca era una raya roja, pálida, y los ojos, dos negros fragmentos de carbón. El jefe de distrito se subió a un sillón —desde que era niño no había vuelto a subirse a un sillón—, se estiró cuanto pudo poniéndose de puntillas y, con los quevedos puestos, consiguió leer todavía la firma de Moser en el ángulo derecho del cuadro. Bajó del sillón un poco trabajosamente y reprimiendo un suspiro fue retrocediendo hasta la pared opuesta.
Antes de llegar a ella se dio un fuerte golpe en la arista de la mesa. Observó el retrato de su padre desde lejos. Apagó la lámpara del techo. En la profunda oscuridad le pareció que el rostro de su padre brillaba como si estuviera vivo. Se acercaba y se alejaba, parecía desaparecer detrás de la pared para contemplar la habitación a través de una ventana abierta y desde una inmensa lejanía. El señor de Trotta se sintió profundamente cansado. Se sentó en el sillón y lo movió hasta situarse exactamente frente al retrato y se desabrochó el chaleco. Oía las gotas de la lluvia que cesaba; cada vez más escasas golpeaban a intervalos regulares sobre los cristales de la ventana. Percibía de vez en cuando el murmullo del viento entre los viejos castaños. Cerró los ojos. Se durmió con la carta en la mano e inmóvil la mano sobre el respaldo del sillón.
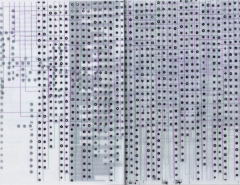


Deja una respuesta