
28
Despierto tendido entre mi ropa limpia. Me he dormido en el sofá equivocado y noto un ligero dolor de cabeza que el primer café de la mañana, demasiado claro, apenas alivia. Son las once. El televisor está en el suelo, pegado a la pared, y su enorme pantalla negra me devuelve mi imagen con veladuras algodonosas. En cuanto me fumo el cigarrillo, lo enchufo y busco el mando a distancia, que guardé al llegar en uno de los cajones de la cocina. Para mi sorpresa, descubro que no solo puedo ver los canales nacionales, sino también otros americanos y europeos. La pequeña antena parabólica de Lorente es amarilla y hasta ahora ha funcionado únicamente como un elemento ornamental que rompe y al mismo tiempo acentúa el aire minimalista del edificio, lo que ayuda a distanciarlo del resto de construcciones un poco más, no tanto por ser un artefacto complejo y caro, sino porque hace que la casa no parezca una vivienda, sino un observatorio (especialmente si hay estrellas y uno se encuentra en el jardín, desde donde se puede ver en todo su aparatoso esplendor). Me pregunto si la antena es de verdad así de potente, o si se aprovecha de las señales de otras antenas, como las que tienen en sus caravanas los jubilados extranjeros que están en el camping, a menos de un kilómetro. Tras bucear por los cientos de canales que ofrece, la mayoría absurdos, doy con la ESPN, que emite en diferido un partido de playoffs de la NBA entre Chicago y Miami, puede que disputado la madrugada anterior.
A la una de la tarde me ducho y me dirijo al bar del camping. Allí me tomo dos cervezas con dos tapas, y me conecto a internet para responder algunos mensajes.
Pido un café y estudio la pantalla de mi portátil mientras la camarera limpia vasos tras la barra y un viejo al que conozco (natural de Carchuna y defensor desbocado de huracanes y tornados, el Real Madrid y la unidad de España, el corpus fundamental de su filosofía), se bebe un chato y mira a Homer Simpson en la pantalla del televisor, que no tiene voz. La radio está muy fuerte para concentrarse en los correos. Suena en Cadena Dial esa canción de Sabina en la que le dan las tantas en un bar y que se hizo famosa hace años. El locutor dice que es un clásico. Y sí, es un clásico, pero de Bob Dylan. Sabina se inspiró, por no decir otra cosa, en To Ramona, un tema incluido en Another side of Bob Dylan, su tercer disco, de 1964. He visto a la camarera cantar la canción de Sabina y cuando termina, le pido que baje el volumen. Entonces le pongo To Ramona en el Spotify, pero ella dice que no se parece en nada.
A las tres me dirijo al camping. Estoy invitado a comer (¿en calidad de novio de María?, ¿de tutor de Aanisa?) y cuando llamo al timbre noto que estoy nervioso. Me he duchado, pero creo que tengo flujo vaginal aún en la frente y las mejillas, y que la madre de María se va a dar cuenta. Por supuesto, es absurdo. Me abre la puerta Sergio, que al verme se da media vuelta y desaparece con su heterodoxo estilo –su balismo y distonía más acusados que otras veces– hacia el interior de la casa. Cierro la puerta y me quedo en la entrada un instante antes de recorrer el pasillo y entrar en la enorme cocina, donde está Aanisa sentada sobre una silla en la que han puesto seis cojines para que alcance a pinchar los trozos de salchichas con tomate que hay en un plato sobre la mesa. María y su madre me saludan sonriendo y siguen cocinando. Aanisa me ha mirado y ha seguido con su comida sin inmutarse, y yo me siento en la obligación de hacerle unas carantoñas de lo más absurdas solo porque está la madre de María presente y pienso que puede considerar otra cosa fuera de lugar. Pero lo que está fuera de lugar es lo que hago y que Aanisa deja en evidencia con las sesgadas y cortas miradas que me brinda. En realidad solo hemos estado juntos una noche y una mañana, de modo que es absolutamente normal que no me haga caso, a pesar de haberla rescatado varias veces de diferentes enemigos (la Guardia Civil, la espina del cactus, la oscuridad de la habitación, el pozo del cuarto de baño, la sombrilla voladora). Para dar carpetazo a la situación le meso el pelo con fingida jovialidad y luego se lo peino como si mis dedos fueran unas púas, pero tiene un remolino y el corazón se engancha y hace que se le desprendan algunos cabellos de la cabeza. Aanisa, tras unos segundos de reflexión, abre la boca y empieza a gritar imitando la sirena de un coche de bomberos. Tras un crescendo corto, entona el alarido compacto y agudo que se apaga y se reinicia convenientemente cada pocos segundos, tras la consabida pausa necesaria para la inspiración. Es una estructura de llanto que podría calificarse como universal y el volumen puede considerarse estándar para alguien de su edad, lo que no evita que me duelan los tímpanos y se me crispe el cuerpo entero en un segundo (hace unos años un médico al que acudí por culpa de un acúfeno me dijo que oía demasiados agudos, lo que no es ninguna virtud, puedo asegurarlo). Aanisa abre la boca sin importarle que en ella haya trozos de salchicha que resbalan hasta caer a la mesa y el suelo, y su cabeza empieza a adquirir un color granate intenso al tiempo que la yugular externa (y puede que también la interna) se le marca en el cuello. Por un instante pienso en la absurda imagen de un topo minúsculo recorriendo el pequeño cuerpo de Aanisa.
Soy incapaz de hacer nada, excepto mirar y esperar a que el fuego se apague solo. Esto es lo contrario de lo que tendría que ocurrir, pero ni María ni su madre le dan importancia. Se limpian las manos en los delantales y acuden en su ayuda. En unos segundos, tras escuchar unas voces femeninas de las que solo entiende el tono dulce y consolador, Aanisa termina callando y volviendo a pinchar trozos de carne de cerdo de bajísima calidad, lo que sus padres no creo que aceptaran de buen grado, y no precisamente por la calidad del procesado. Pero no se puede tener todo. Aanisa comenzará a ser española y hasta que cumpla unos años se expondrá a productos de dudosa procedencia no recomendados por el Corán (pero con envoltorios llamativos, eso sí). Me produce curiosidad ver a Aanisa comiendo de nuevo salchichas con la cara aún ruborizada por la tensión y el rastro de dos lágrimas brillando en sus mejillas a la luz del inhóspito tubo fluorescente del techo. Pero así es la vida de un niño. Hecha de fragmentos aún más pequeños y desencadenados que los de los demás.
María me informa en el salón de que Sergio ya ha comido (ahora está viendo dibujos animados en Clan TV, sentado en completo silencio, como si tuviera tres años) y que su padre estará al llegar, pero que tenemos tiempo para darle un repaso a la herida de la espalda. Me pregunta si he traído el antiséptico y le digo que sí mientras lo saco de la mochila del portátil. Después me quito la camiseta. No sé si esto es tomarse muchas libertades, pero aunque me siento algo avergonzado (su madre podría aparecer en cualquier momento), también me gusta que sea María la que esté quitando hierro a mi timidez y a mi vacilante actitud, que fluctúa entre lo protocolario y lo fingidamente natural. Me gusta la idea de que, desde anoche, hayamos empezado a ser algo más que dos personas que se conocen y que puntualmente hicieron el amor porque había luna llena. Noto cierta sensualidad en el modo que tiene de separar la tirita y aplicar el antiséptico con un algodón. Mientras lo hace, pienso en sus bragas y en como anoche las traté como un tirador de pinball unos instantes antes de bajárselas. Al final ha sido esa sencilla comunión de nuestras respectivas bajezas la que ha terminado por elevarnos. O al menos, espero que así sea.
Frente a mí está Sergio, que mira a Bob Esponja proponer algo a Patricio, supongo que sin llegar a comprenderlo (y sin que a Patricio ni a Sergio ni a Bob Esponja le importe en absoluto), mientras muerde su camiseta y la empapa con sus babas. No creo ni que sepa que me encuentro a cuatro metros, y que su hermana me limpia una herida con la mano derecha mientras apoya con delicadeza la izquierda en mi costado desnudo.
Cuando llega José ya estoy vestido y la comida (croquetas caseras espectaculares, y ensalada y brótola frita de lo más normal), está servida en la mesa. La madre se siente en la obligación de preguntarme por mi herida, y cuando le digo que no me molesta la espalda, me doy cuenta de que se refería al piquete de la ceja, pues lo que a ella le preocupa es su responsabilidad a través de la responsabilidad de su hijo Sergio (que está eximido de responsabilidad). José se muestra de lo más hierático, no abre la boca excepto para contestar sí o no, o para pedir la botella de vino, y eso me gusta. Él es siempre así, y si hubiera cambiado de actitud solo porque yo estoy a la mesa, habría sido para preocuparse. Él es definitivamente quien podría hacer que mi odio a su generación se atenuase, si a estas alturas me importara ya algo tener enemigos naturales, lo que, después de todo, asumo como una ley de vida que seguramente ayudaré a perpetuar si alguna vez tengo hijos (en realidad espero tener nietos directamente, como Mark Oliver Everett).
La reunión resulta algo fría. La culpa es de María, que ha forzado la situación, lo que me hace ser optimista con las expectativas que yo me generé hace un tiempo, que parecen generarse ahora en ella. El postre nos lo tomamos en el salón viendo Cifras y letras, el programa favorito de la madre, y como ella misma me informa, también de Sergio (al menos, pienso, cuando estaba lúcido: ahora mira el programa como si mirara una hoguera). Yo no termino de relajarme, cada miembro de la familia parece ocupar su habitual asiento en los sofás para dormir la siesta con el rumor de los documentales, y no quiero quedarme traspuesto ni ver a nadie en ese trance tan íntimo (alguien puede ponerse a roncar, por ejemplo, yo).
En la puerta María me besa y yo le digo que daré una vuelta y que en un par de horas estaré enfrente, en la playa. Ella me vuelve a besar y me dice que allí estará.
El sol me ciega cuando me doy la vuelta y me alejo de la casa. Me dirijo a recepción, donde encuentro a Roberto dormitando en la garita. A esta hora debería estar Luisa, pero María me ha dicho que estaba enferma. En una situación normal, a estas horas no me habría asomado al camping. No me cae bien Luisa. Es una mujer de pelo castaño con obesidad mórbida y extremadamente nerviosa. La gente piensa al verla que con la rapidez con que se mueve debería estar delgada, pero eso es porque no han visto la velocidad con que es capaz de engullir la tarta de whisky del supermercado (yo sí la he visto). Una mañana me pilló fumando en su garita antes de que empezara su turno y empezó a gritarme como una energúmena. No sabía dónde meterme. Le pedí disculpas, pero desde entonces la evito.
–¿Has pasado la noche y sigues aquí?
–José me relevó a las cuatro –dice Roberto, y abre los ojos con esfuerzo–. Qué quieres.
–¿Has visto a Mingorance?
–Qué pesado con Mingorance… no –dice con desgana. Está claro que quiere que me vaya y poder seguir durmiendo–. Se habrá evaporado.
–Sí –digo, aunque acabo de retomar mi preocupación por él–. ¿Me puedes guardar el ordenador?
–Trae –dice. Le tiendo la mochila después de rescatar la cartera de su interior.
–Luego te veo.
–Sí.
–¿Me dejas la bici?
–¿A dónde vas?
–A Calahonda –Roberto no dice nada. Es la tercera vez que se la pido. Siempre utiliza excusas relacionadas con los amortiguadores, pero ahora está casi dormido y no encuentra el comodín que le ha ayudado a fajarse las otras dos veces. Normalmente es una persona desprendida, pero con su bicicleta reacciona de un modo distinto. Es como si no fuera una bicicleta. Pedírsela es casi como si le pidieras una cita con su novia. Y decir que solo vas a Calahonda, como si le aseguraras que, como mucho, la vas a besar y a cogerla de la mano–. A las seis te la traigo.
–Bueno –Roberto se quita las gafas–. Pero no cambies los platos.
Ya me he subido a su bicicleta de montaña y desde ahí le doy las gracias, pero creo que no me ha oído. Puede que ya esté soñando.
El desarrollo está un poco duro, pero avanzo bastante con cada pedalada. Paso como una bala por el castillo abandonado y mucho más despacio por la urbanización la Perla, que está infestada de badenes. Cansa que todos los movimientos que uno hace aquí sean tan lineales. Los invernaderos han arrinconado la pequeña carretera junto a la playa, de modo que solo puedes ir hacia el este o hacia el oeste (a no ser que quieras ir a la carretera nacional y desaparecer de la zona). No hago este camino en bicicleta desde que veraneaba en el camping con mi familia. Mi hermano y yo recorríamos los tres kilómetros de ida y los tres de vuelta por la mañana, por la tarde, y a partir de los trece años, también por la noche. Habíamos hecho amigos en el pueblo y a aquella edad no nos costaba nada hacer ese esfuerzo. Cuando llegábamos a Calahonda, atábamos las bicis a una farola con un candado (yo mi BH roja, mi hermano su BMX negra) y nos íbamos a la playa por la zona de Daraxa, donde estaban ya todos nuestros amigos tumbados en la arena o jugando al fútbol. Mis padres acabaron comprando un apartamento en Daraxa, pues las escapadas en bicicleta por la noche empezaron a ser innegociables para nosotros a partir de los quince años, y para mi madre, el motivo principal de un insomnio que sacaría lo peor de cada uno de nosotros el último verano que acampamos en La Orilla.

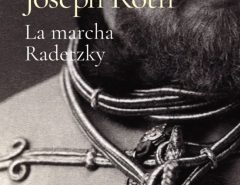

Deja una respuesta