
24
En ese momento se hace un silencio que saboreamos junto al pavo y el vino (que no he traído yo, yo no he traído nada). No es uno de esos silencios que señalen nada malo, es de los que ocurren, sin más. Aunque estos también incomodan y dan la sensación de que hay algo que no debería estar presente, aunque no sea verdad. Supongo que el hecho de que seamos hermanos y nos queramos, unido a lo poco que nos vemos ya (lo que ha ocurrido de la forma más natural, aunque él no lo entienda ni lo quiera entender), enrarece las cosas, y los silencios, aún más.
–A ver si un día la traes contigo –dice mi hermano.
–¿A quién? –me he despistado mirando los hombros desnudos de mi cuñada y de pronto, no sé de qué estamos hablando.
–A tu amiga –amiga es la palabra que faltaba. Tampoco me gusta, es demasiado eufemística. Pone demasiado énfasis en no destacar lo que una pareja heterosexual significa al fin y al cabo.
–En la próxima cena –digo.
–Pues en la próxima –dice él.
–Espero que no sea dentro de dos años.
–No, no será dentro de tanto.
Vine a cenar aquí con Teresa el año pasado, aunque él ya ha empezado con el postre: reproches rellenos de hipérbole (su recurso estilístico favorito). Pero sé, o estoy casi convencido, de que todo acabará ahí. No hablará de nuestros padres. Al menos esta vez. El año que viene, si al final vengo con María (lo que sería una buena señal), ya veremos.
–Brindo por eso –dice él, y entrechoca su copa con la mía, que alzo sin ganas, y con la de su esposa, que sonríe.
Sé que él va a pensar que he acudido a la invitación para hacerle la consulta que estoy a punto de hacerle, y que se va a sentir decepcionado, pero he intentado buscar un hueco para hacérsela sin que suene forzado y no he encontrado ninguno. Aún hay tiempo y puede que me esté precipitando, pero no lo puedo evitar. Además, o se lo pregunto ahora o no voy a conseguir relajarme el resto de la cena, de modo que en el fondo me da igual. O más bien lo prefiero. Así podremos cambiar de tercio y no tendré que despedirme de un ceño fruncido en una frente ridículamente cabal. No sé despedirme de la gente, pero con los ceños fruncidos y las frentes cabales no sé qué cara poner.
–Por cierto, que ella está ahora en un pequeño lío y quería hacerte algunas preguntas.
Mi hermano apaga la sonrisa y su mujer compone un rostro que sería perfecto fotografiar para un cartel de una película de terror. Creo que el gusto de mi hermano por exagerar los gestos, quizá por deformación profesional, no ha ayudado nunca a sembrar tranquilidad en las conversaciones que ha debido de tener con ella sobre mí. Mi cuñada seguramente crea que estoy a punto de suicidarme. A veces no doy crédito cuando pienso que este es mi hermano, la misma persona que yo admiraba cuando tenía veinte años.
–Dispara –dice. No sé si es que Juan Carlos está totalmente condicionado por su afición al cine (le encantan Clint Eastwood y Steve McQueen), o es que en su bufete de abogados han adoptado el artificial lenguaje del cine porque les parece un modo de acercarse a los clientes mucho más eficaz que el simple tuteo. Su trabajo se basa en la confianza y una vez que ha pasado la novedad, tutear a los clientes –algo que dejó de ser un riesgo más o menos en el ochenta y cinco– debe de haberse convertido en algo tan manido y distante como el trato de usted. Quizá mi hermano choque varias veces las manos con sus clientes, como hacen los jugadores de la NBA.
–Bueno, el problema no es del todo suyo, sino de su hermano –digo dejando los cubiertos paralelos sobre el plato. No puedo más–. Hace unos días estaba pescando de noche con un amigo y vio llegar una patera. La Guardia Civil estaba sobre aviso y se echó encima de los ilegales –en cuanto digo «ilegales» pienso en el grupo de música y durante el resto de la narración no puedo evitar imaginar a los inmigrantes enormes, blancos y completamente calvos–, pero mientras huían, un matrimonio les confió a su hijo de siete años y ellos lo escondieron. Es de suponer que el matrimonio esperaba que su hijo viviera en España, aunque fuera solo, y ahora el hermano no sabe qué hacer con el niño. Está viviendo con ellos, con los padres, la hermana y él, en la casa que tienen junto a la recepción del camping.
El silencio que brota a continuación es raro (no se parece a los incómodos, sino a esos donde parece que alguien vaya a estallar de risa), y mi cuñada dice:
–Es una bonita historia –mi hermano la fulmina con la mirada. Tal y como la he contado no es bonita.
–Yo no la veo bonita –dice Juan Carlos sacando un Marlboro–, tu amigo está cometiendo un delito.
–No es mi amigo –digo–. Es el hermano de mi amiga.
–Lo que tendría que haber hecho es avisar a la Guardia Civil de que había un niño más en la patera.
–Eso no creo que le sea de mucha ayuda, la verdad. Lo que el hermano de mi amiga necesita –y ahí creo que está seguro de que el hermano soy yo–, es saber qué puede hacer ahora, no lo que opinas que debería haber hecho antes.
–¿Cogieron a los padres?
–Eso no lo sabemos.
–Supongo –dice encendiendo el cigarro–, que lo mejor sería que fueras ahora a entregarlo a la Guardia Civil. Que fuera él, el hermano de tu amiga, digo. Y que dijera que había aparecido por la playa esa misma mañana. ¿Habla español el niño?
–No.
–¿Inglés, francés?
–Puede que sepa algo de francés. Habla árabe.
–Pues es lo que haría yo –dice expulsando el humo y haciendo un rosco bastante fuera de lugar–. Hay muy pocos intérpretes de árabe, a él no creo que vayan a preguntarle nada. Además, seguramente los padres hayan sido deportados, y como no tendrá identificación de ningún tipo…
–No, no tiene –digo pensando que en Andalucía debe de haber muchos intérpretes de árabe.
–…habrán conseguido lo que querían: que su hijo se quede en España. Lo enviarán a servicios sociales primero y luego a algún centro de acogida. A Aldeas Infantiles o algo así. Y con el tiempo se convertirá en ciudadano español.
Al escuchar la información sonrío, pero no dejo que lo vean. Saco mi tabaco y empiezo a liar un cigarrillo.
–Coge del bueno –dice mi hermano lanzándome su cajetilla. Yo la miro y la dejo donde ha caído, cerca de mi vaso.
–No me gusta –digo–. Cuando te has acostumbrado al malo, el malo se convierte en el bueno.
–A mí me sigue pareciendo una historia muy bonita –dice mi cuñada. Lo cierto es que no la recuerdo así de tonta, pero hoy solo abre la boca para decir cosas así. Supongo que está nerviosa–. Creo que tu amigo es un valiente, la verdad.
–O un inconsciente –dice mi hermano–. Podría ir a la cárcel. Será mejor que le pongas al corriente de eso, si quieres ayudarle.
–Lo haré, no te preocupes.
–No soy yo el que está preocupado.
–Pues entonces sí es verdad que no hay de qué preocuparse.
–No me preocupo por la sencilla razón de que no es mi problema. No conozco al hermano de tu amiga. No es amigo mío, ni mi hermano. Pero no porque la situación no sea preocupante.
–Claro.
Yo no sé quién es mi padre, quién lo ha sido después de que el hombre que me engendró hace treinta y cinco años estampara su coche en una carretera camino de Canadá con mi madre y el hermano de mi hermano dentro. Pero Juan Carlos sí lo sabe. Es él. Lo peor de todo es que ha tenido que esperar a que nos hiciéramos adultos para demostrarlo. Cuando me desembaracé de algunos lastres que mi hermano creía imprescindibles para afrontar el mundo –y que está seguro de que son los que me han llevado a vivir en un camping– empezó su particular cruzada. Porque él, aunque no lo demuestre, está más asustado que mi cuñada al pensar que pueda estar viviendo en un camping. Pero prefiere no cambiar el gesto, como Clint Eastwood, y fumar, como si así me diera algún tipo de lección. En realidad lo que ocurre es que no tiene nada que decirme, y en eso es quizá en lo que más puede parecerse a un padre. Cuando pasan los protocolarios minutos en los que se ve obligado a estudiar mi situación (espero que pronto tengan un hijo), sí nos relajamos. Jugamos un rato al póquer y bebemos ginebra mientras repasamos los momentos cumbre de nuestra adolescencia, lo que a mi cuñada le aburre sin remedio, aunque trate de ocultarlo.
A las once de la noche anuncio que voy a dar una vuelta por el centro y que luego conduciré hasta Almería. Pasamos un rato discutiendo si me debo quedar a dormir (hay camas, has bebido) o no (me despejaré antes, mañana tengo clase), y al final conseguimos poner un punto final a la velada, que ha sido la mejor de estos últimos años. No le miento a mi hermano cuando le aseguro que nos veremos más si deja de insistir para que acepte los quinientos euros que me tiende con disimulo en un sobre. A mí también me gustan Los Soprano, pero no es el momento para citas televisivas. Mientras imita a Paulie –lo hace bastante bien y consigue arrancarme una carcajada–, devuelvo el sobre al bolsillo de su camisa. Aunque acepto la china que me pasa sin que su esposa se dé cuenta. Es un padre muy enrollado.
Al salir compruebo que el regalo da para más de un par de porros y mientras camino hasta el coche me lío una caña con la intención de recordar el sabor del hachís. Ya sentado en la cabina, lo prendo y pongo la recopilación de The Everly Brothers que me regaló una amiga hace varios años. Antes de que acabe «All I have to do is dream», sin saber cómo, caigo derrumbado en el asiento, profundamente dormido.

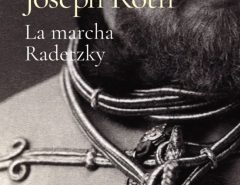

Deja una respuesta