
19
Un ruido me saca de golpe de un sueño agitado.
En seguida lo olvido todo, pero retengo en el instante en que abro los ojos la imagen móvil de una escena absurda. Estoy en un barco, navegando frente a La Perla, cuando de repente un velero provisto con cañones dieciochescos comienza a torpedearme. Lo más extraño es que el velero está varado en la playa y que la munición que utiliza se compone de tortas de J. Cruz del tamaño de neumáticos. Creo que es Vera, la madre de María, quien maneja los cañones. Miro por detrás del respaldo del sofá, donde creo que se produce el estruendo, y veo a Aanisa sobre la tarima flotante. Está dando volteretas. Aún lleva puesta mi camiseta de los Sex Pistols, pero sigue desnuda de cintura para abajo, lo que por supuesto le importa un pepino. Me froto un ojo con el que veo doble y sigo observando sus acrobacias, que realiza sin demasiado placer y con una diligencia rayana en la obligación. Antes que divertirse parece entrenar para unos juegos olímpicos infantiles. Cuando completa una voltereta, se incorpora con los ojos fijos en la madera del piso para adoptar de nuevo la postura de inicio con la que afrontar la siguiente. Puede que esté en esa fase en que uno se reta a sí mismo a llegar a la farola antes de que la rebase el coche que circula por la carretera, solo que es demasiado joven y, además, no es un niño. ¿También hacen eso las niñas? Por qué no. Ayer, al verla beber agua de la botella, tuve la impresión de que quería manifestar algo más allá del hecho de que tenía sed, una voluntad añadida a la inconsciente naturalidad con que alguien apaga un instinto. Era como si quisiera probar que ella era capaz de beber mucha agua. No tengo ni idea de a qué podía deberse, pero supongo que no es nada malo.
Aanisa sigue dando cabriolas como una autómata. Me pregunto si hacía lo mismo todas las mañanas al levantarse en África o es el modo en que Europa le inspira. Pretendo observarla hasta que se agote, pero yo me agoto antes. Me levanto y me visto con la ropa que elijo del sofá contiguo (arrugada pero limpia), y ella pasa por mi lado convertida en un columpio mientras me muestra a intervalos sus minimalistas genitales abiertos, que tan bien combinan con esta decoración. Me quedo de pie viendo cómo ella se aleja de nuevo por el pasillo y luego me dirijo a la cocina. Hago un café y pongo dos rebanadas de pan de molde en la tostadora. Son las últimas. Empiezo a liar un cigarrillo y cuando sale el café y saltan las tostadas, lo coloco enrollado en la parte superior de mi oreja derecha y vuelvo al pasillo. Allí cojo a Aanisa como si su vientre fuera el asa de una cesta (estaba a punto de comenzar una nueva voltereta) y la llevo en volandas a la cocina, donde le tiendo una de las tostadas rociadas con abundante aceite de oliva. No se ha quejado por mi interrupción, y tras esperar unos instantes a recuperar el resuello, empieza a comérsela allí mismo, con la mirada fija en el frigorífico. Yo me he terminado la mía de dos bocados y salgo a fumar al jardín.
Hace un día espléndido a pesar de que el cielo es verde. No celeste o turquesa, sino verde. Verde hierba. Nunca he visto nada igual. Pienso que puede ser una buena oportunidad para sacar la sombrilla que hay en el garaje y pasar el primer día oficial de verano.
Frente a mi casa hay arena, así es que Aanisa puede jugar a hacer castillos. En la cocina cojo varios vasos y una ensaladera. Cuando en el garaje me echo al hombro la sombrilla de Lorente, escucho un grito agudo y corto al que sigue un desconsolado llanto que ha madurado y estallado tras unos segundos de silencio.
Da la impresión de que los niños reflexionan unos instantes las consecuencias de los accidentes para acomodar con precisión las quejas al dolor que están sintiendo. Parecen pensar: a ver, un pinchazo de un cactus, en el dedo… tres minutos de llanto, largos alaridos a un volumen medio, siete lágrimas. Ocho a lo sumo. Vamos allá. Algunas madres saben que el dolor se paladea antes de sufrirse, y por eso se adelantan y rompen la concentración en los instantes que median entre el accidente y el llanto. El niño se despista al escuchar las altisonantes y simpáticas cucamonas, que le cogen con la guardia baja y le producen la suficiente curiosidad como para olvidarse de lo que tenían entre manos. Es lo que tengo en mente hacer yo, abrir la sombrilla en el jardín una y otra vez, como si estuviera viva, y sorprenderla. El problema es que al pasar a toda prisa por el salón, rompo con el pincho de metal la lámpara del techo, una debacle que no hace sino asustarla y avivar su desconsuelo. Aanisa se ha vuelto cuando me ha visto llegar al jardín, pero lo único que ha cambiado en su cuerpo ha sido la orientación. Aún sigue en la misma postura, extendiendo el dedo índice herido y alzando ligeramente el rostro para proyectar su protesta a un indefinido dios que imagina a la altura a la que miran los adultos. Su cara está empezando a enrojecerse, y de sus ojos achinados brotan ya las primeras lágrimas. Mantiene la lengua dentro de la boca, algo retraída y plegada en su hueco bordeado de dientes blancos, y la saliva abundante y transparente que secreta profusamente –y que ahora no piensa tragar– comienza a caer en hilos desde su labio inferior hasta la hierba, donde se filtra junto a las lágrimas. Cuando Aanisa deja de gritar para coger aire –tarda más de lo esperado en retomar el llanto–, se queda completamente inmóvil, lo que le hace parecer efímeramente una de esas esculturas hiperrealistas hechas a base de sofisticados polímeros que abundan en Arco.
Miro su dedo extendido. En el centro hay un lunar de sangre, sin espina. El salón está lleno de cristales, así es que la cojo de la mano sana y la llevo hasta la orilla del mar. Mientras camino no puedo evitar pensar que llevo de la mano a E.T., y no solo porque Aanisa mida menos de un metro, no hable mi idioma y lleve el índice extendido, sino porque estoy seguro de que debe de estar echando de menos su casa más que nunca en su vida.
La cercanía del mar iluminado amaina la desolación de la pequeña: a medida que el agua azul le llena los ojos empieza a descender el volumen de sus gritos y las lágrimas se detienen. Ahora tiene el dedo accidentado metido en la boca y los velados gritos parecen una letanía, como si no pensara ya en ellos, como si fueran un desecho que el inconsciente dirige al retrete del olvido, donde se sedimentará y fosilizará casi sin impronta. Aprovecho que está inmóvil para darle la espalda e hincar la sombrilla en la arena, algo que nunca se me ha dado muy bien. El único trabajo manual que puedo llevar a cabo con cierto éxito es el de porteador para mudanzas. Tampoco es que sea muy fuerte –en la empresa madrileña había auténticos forzudos entre mis compañeros, y también algún alfeñique que me ayudaba a pensar que era útil–, pero tengo aún menos maña. Lanzo el pincho a la arena como si quisiera arponear un pez en la orilla y luego empiezo a dar vueltas al hierro para que penetre más hondo. Creo que ahí está mi error. Debo de hacer mal ese movimiento –que he visto repetir a muchos padres de familia en innumerables ocasiones y que, estoy seguro, tiene truco– porque más que hundir el pincho, abro el surco que he hecho en la arena con el golpe de arpón. Esa es la razón por la que la mayoría de veces que he puesto una sombrilla, esta haya acabado volando por la playa antes de chocar con otros bañistas que sonreían y me ayudaban a detenerla, o que me reprochaban mi inconsciencia con gritos paternales, para vergüenza mía y diversión de mi acompañante, que solía ser mi novia Teresa o mi novia Sara.
Torpezas y nimiedades como esa son las que más me han alejado de la maldita generación con la que tan mal me llevo. Esa generación –me refiero a los hombres, las mujeres de esa edad me gustan y yo suelo gustarles a ellas– tiene una especie de libro de instrucciones para vivir lleno de dogmas, prejuicios y miedos entre los que destaca por encima de todos la gran premisa que presupone que un hombre se define por ser alguien que, básicamente, sabe arreglar cosas y puede por descontado colocar una sombrilla en la arena. Ven en la falta de estas habilidades manuales básicas la pérdida de un legado importante (que su generación ha seguido transmitiendo y la nuestra ha rechazado hacerlo bajo una abstracta influencia bartlebyana), ajenos quizá al hecho de que el mundo está ya en otro sitio, un sitio lleno de unos y ceros que ellos por supuesto desconocen y temen. Y es precisamente ese temor, que les recuerda que desde hace tiempo calientan el banquillo, el que alienta sus acostumbrados «te lo dije», sus chasquidos de lengua y sus miradas despectivas cuando afloran las casi extinguidas oportunidades de mostrar su magisterio paleolítico. Desafortunadamente, aún quedan sombrillas y enchufes en este mundo en transición para que puedan seguir dándonos lecciones durante un tiempo.
Dejo la copa lo suficientemente baja como para que la brisa no la levante ni la combe. El mar es una balsa, pero el suave y racheado viento rompe su compacta estructura, formando islas rizadas entre lisos océanos en miniatura. Me he dejado los vasos y la ensaladera para construir castillos en la mesa del salón y tengo que limpiar los cristales de la lámpara del suelo antes de que se me olvide y Aanisa los pise y se ponga a reflexionar. Pero me da miedo dejarla sola. Sé que después de cruzar el Mediterráneo es un poco absurdo temer que vaya a ahogarse en un mar sin olas, pero no me quiero arriesgar, así es que la siento y ato su cuerpo al palo de hierro de la sombrilla utilizando su funda. Me parece un poco raro hacer lo que estoy haciendo, pero no voy a tardar más de cinco minutos, así es que no le doy más vueltas y me voy dentro. Cuando cojo la escoba y el recogedor de la cocina, escucho el sonido del mensaje en mi móvil. Es mi hermano. Me pregunta dónde estoy y me invita a su casa a cenar. No sé si cree que aún vivo con Teresa, a escasas manzanas de su casa.
Echo un vistazo rápido a través de la cristalera y compruebo con cierto pavor –un pavor ridículo: abro los ojos y la boca como un autómata– que la sombrilla ha desaparecido. Me precipito hasta el jardín y la veo a cinco o seis metros del lugar donde la puse. Aanisa se ha levantado para buscar piedras y ha arrancado el pincho de su surco. La sombrilla se mantiene sobre su cabeza, aún atada al esternón, como si fuera parte de su cuerpo. La punta de hierro está oxidada y se zarandea junto a sus pies mientras camina. Cuando se agacha para inspeccionar una piedra que le ha llamado la atención, lo hace con dificultad porque el pincho toca el suelo antes de que ella pueda doblar del todo las rodillas. La imagen me deja paralizado un instante, pero reacciono en seguida. Dejo el recogedor y el cepillo en una esquina y corro hasta la orilla, pero cuando llego de nuevo al jardín, Aanisa y la sombrilla han desaparecido por completo del escenario. Esta vez no abro los ojos ni la boca. Solo oigo mis latidos, lentos pero muy fuertes, golpear mi cuerpo por dentro. Me apoyo en una de las paredes del jardín. No hay rastro de ella. Creo que estoy a punto de sufrir un infarto.

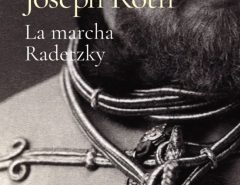

Deja una respuesta