
17
El día siguiente lo paso en la playa, escuchando Lisabö, leyendo el libro de Robert Crumb y mirando el mar, que ha cambiado el acostumbrado lapislázuli por un absurdo turquesa caribeño que no viene a cuento. No solo es una playa profunda desde que das un paso en el rompeolas. Además, es de guijarros. ¿A qué viene ese tono?
A las siete camino hasta Calahonda y me compro tres tortas de chocolate en J. Cruz. Tortas, tomate y café es mi dieta habitual de estos meses, por lo que no es de extrañar que últimamente esté más delgado aún que de costumbre. Me miro en el escaparate de la panadería y pienso que me parezco a Iggy Pop. No me he cruzado con nadie en todo el día, ni cerca del camping, ni por La Perla ni por el pueblo de Calahonda, lo que resultaría raro incluso un frío día de enero. La primera persona con la que hablo es la dependienta de la panadería, que me sonríe.
El sol ha desaparecido cuando encuentro al italiano en su puesto de pesca. Miro su figura de espaldas mientras recoge el sedal de la caña izquierda. Tiene tres activas, igual que anoche. La ropa holgada que lleva también es la misma que llevaba ayer. La verdad es que le sienta bastante bien. Se me hace difícil imaginar que este hombre pueda desear la muerte, o que vaya a hacerlo en poco tiempo. Estoy seguro de que aún la teme. Me pregunto si a estas alturas habrá dejado de ser el profesor ateo que siempre ha sido para abrazar el final con menos pragmatismo. Tengo la impresión de que un cambio en ese sentido debe de haberse fraguado en su interior para que se justifique un deseo tan antinatural como es el de dejar de existir. Pescar con caña frente a un abismo oscuro no parece un acto de resignación, sino un intento de seguir fingiendo que aún dialoga con el misterio. Por supuesto, sabe que no hallará respuestas, pero todos nos hemos acostumbrado a ello. Nos basta con enunciar las preguntas para sentir cierto alivio. Esa es la única plenitud a la que los hombres debemos aspirar, aunque quizá cerca del final eso sepa a poco. Si un hombre se pregunta por la vida con las mismas herramientas con las que lo hacía de niño –al fin y al cabo, no hay otras–, recibe la compensación natural que su propia intriga le confería entonces, la convicción de ser algo más que un mono o un perro. Sin embargo, esa insistencia en perpetuar una búsqueda que se define por la previsión de su fracaso debe de cobrar un significado añadido cuando pasan los años. Estoy convencido de que los viejos sienten una resistencia mayor que los demás a asumir la frustración que todos llevamos a cuestas, y estoy seguro de que en un momento dado empiezan a abrir las puertas a una indefinida fe en la continuidad. Está claro que para un viejo agnóstico es su necesidad de razón la que justifica otro mundo donde hallar respuestas, donde la razón no sea un dios tan mediocre como lo es en este, lo que no deja de ser un acto de fe. Supongo que la epifanía –de baja intensidad, apropiada a la edad y a las convicciones pragmáticas fosilizadas, urdida en el fondo por la razón–ofrecerá a los viejos ateos la oportunidad de verse por primera vez como personas religiosas, y aunque en el fondo se resistan siquiera a pronunciar ese adjetivo, vivirán felices los últimos años de su vida gracias a él. Y supongo que debe de ser así como, llegado el momento, llegan a proclamar que la muerte puede convertirse en deseo. A mí, con treinta y cinco años, no se me ocurre otra respuesta para entenderlo, a no ser que asuma que el ser humano pueda llegar a ser algo mejor de lo que siempre he creído. Que pueda ser una entidad viva, plenamente consciente de sí mismo y de su limitación, capaz de aceptar el final con entereza y dignidad, sin necesidad de ayuda. Puede que el italiano lo haya conseguido.
En el cubo hay una herrera, lo que me hace pensar fugazmente que me encuentro en la noche de ayer. Me pregunto si no me habré quedado dormido en la playa. Si no he soñado que me iba a casa de Lorente, que dormía en el sofá, que escuchaba Lisabö y que me iba a Calahonda para comprarme unas tortas antes de despertar. Pero la herrera supera el tamaño mínimo por muy poco. No es la misma herrera. Y el libro de Robert Crumb está ahora en casa de Lorente, con un papel de arroz en una de las páginas finales.
Una luz azul centellea a mi espalda, y cuando me giro, veo el coche de la Guardia Civil circulando por la carretera a diez kilómetros por hora. Después desconectan la señal lumínica y vuelve la oscuridad a inundar la playa. El señor Di Gennaro no se ha percatado, sigue mirando la nada negra que tiene enfrente mientras recoge el sedal a intervalos, dejando el cebo más cerca cada vez, y aguardando. Quizá nos acechen. Quizá crean que somos traficantes esperando un pedido. O quizá estén buscando al ladrón especializado en robar tiempo a las boticarias y en cuartear los mostradores de cristal que las separan de sus clientes. Puede que a estas alturas los árboles y las farolas de Motril estén atestados de dibujos robot de mi cara. Me imagino de pronto los bocetos, diseñados por un ordenador que maneja un experto ante las cuidadas descripciones de los lentos policías, que se mesan las perillas y miran los resultados con cierta frustración. Los ojos más abiertos. El mentón más prominente. Las entradas más interesantes. No, así no. Más interesantes.
Entonces, mientras especulo estúpidamente con la relevancia de mi persona en los sótanos de una comisaría, sin previo aviso, sin un sonido que lo anuncie, a veinte metros de la orilla, aparece un bote entre la bruma.
Tras unos segundos observando la embarcación, nos damos cuenta de que no es un bote, sino una patera. Mide alrededor de siete metros y en su casco hay personas que se mantienen inmóviles y miran fijamente la linterna del señor Di Gennaro, que quizá les haya servido de faro (lo quiera o no, este hombre es un gran guía). Cuando la embarcación llega a la orilla, sus ocupantes se apean con dificultad y alcanzan tierra firme. Acto seguido se tumban en los chinos para mitigar los dolores musculares. Deben de ser diez o doce y ninguno de ellos parece mínimamente nervioso por nuestra presencia.
Cuando miro al italiano lo encuentro petrificado, con la mano inmóvil sobre el carrete y la cabeza vuelta hacia su derecha, donde están las personas que acaban de desembarcar y están ahora tumbadas. La luz de la linterna me impide ver su rostro, pero estoy convencido de saber qué gesto compone.
–¿Qué hacemos? –le susurro al italiano. Me he levantado y me he acercado hasta las cañas con sigilo.
–A lo mejor viene alguien a recogerles –dice él sin apenas mover la boca.
–Ahí detrás está la Guardia Civil.
–¿Estás seguro? –el señor Di Gennaro ha bajado la voz y se apresura a apagar la luz de la linterna.
–He visto un destello de luz azul en la carretera –el italiano se gira, pero no ve nada–. Ha sido hace unos minutos. ¿Ha traído agua?
–Sí, mira en la mochila pequeña, al lado de la cesta.
Los viajeros siguen en la orilla, a escasos metros de nosotros, pero sin la linterna apenas se pueden intuir sus contornos. Hay algo de luz, muy velada, que llega de las farolas que bordean el inicio de la playa, a unos doscientos metros. Me acerco al grupo y le tiendo la botella de agua a la primera figura que me encuentro. Están intentando hacer el mínimo ruido posible e incluso respiran con cierta cautela, tratando de pasar desapercibidos. Pero están exhaustos. Solo se escucha a algún niño o alguna niña que dice algo en árabe con un leve acento de protesta antes de que una voz femenina, entre susurrante y enfática, la apague en la oscuridad. Es un hombre el que coge la botella de mi mano y empieza a beber con ansia.
–The police is over there –digo con voz queda–. Be carefull. You must get out of this beach.
El hombre deja de beber y dice algo en árabe al grupo. Otro hombre más joven me habla desde lejos mientras oigo cómo la botella pasa de mano en mano. No puedo saber exactamente donde está el que habla y tengo la impresión de que su voz es la de todos.
–You repeteat –dice en un inverosímil inglés que quizá se deba a la hipotermia.
–The police has come. They are over there, on the road –señalo el lugar donde he visto el destello, aunque me temo que es un gesto completamente inútil–. You have to leave the beach right now.
El joven traduce mis palabras al grupo, que empieza a discutir en voz baja qué hacer a continuación.
En este momento hay una extraña quietud envolviendo mi percepción del mundo y eso me hace creer que, por momentos, los viajeros se han alejado de mí. Se mantienen completamente inmóviles, y esa parálisis los ha aislado de la playa igual que si alguien hubiera colocado sobre ellos una burbuja enorme llena de oxígeno.
Al cabo de un minuto todos se ponen en pie y echan a andar por la playa en dirección al camping. Pienso que es una buena idea dirigirse donde lo hacen, pero en cuanto han avanzado unos metros, el todoterreno de la Guardia Civil enciende sus luces (las azules del techo y las blancas de los faros, tan potentes como las de un tráiler) y se adentra en la playa. El coche da un acelerón que hace crujir la grava y los recién llegados aprietan el paso poco a poco hasta que empiezan a correr. El todoterreno reacciona y en unos segundos alcanza a dos que corren juntos, que ahora están a punto de ser atropellados. Vemos sus camisas anchas y grises, abombadas por el aire e iluminadas por los faros. La determinación del coche me hace pensar en un toro. Tres o cuatro personas rezagadas –hay un niño entre ellos– ven cómo el coche los ha dejado atrás para interceptar a los más veloces y aprovechan la situación para guarecerse en una de las barcas que hay encalladas boca abajo, sobre los guijarros.
A lo lejos, llegando por el otro costado de la playa y cerrándoles el paso a los primeros corredores, vemos otro coche de la Guardia Civil. Los viajeros, al verse rodeados, deciden detenerse y levantar los brazos, excepto dos de ellos, que consiguen esquivar a los vehículos y correr como posesos hasta los edificios de La Perla, donde quizá les espere otro coche. Las luces de los dos todoterreno enfrentados nos dan la oportunidad de asistir a la triste escena sin perder un solo detalle. Los inmigrantes, medio desnudos, ahítos por el cansancio y la sed, se han sentado en medio de la playa y esperan rodeados de polvo a que los guardias les digan lo que tienen que hacer ahora que su gran apuesta de voluntad, diseñada desde hace meses, o quizá años, ha sido engullida como una piedra arrojada con fuerza sobre el vasto mar. Miro al italiano. Está como yo, perplejo ante el espectáculo.
Las personas que se han refugiado bajo la barca, varada a menos de veinte metros de las cañas, empiezan a hablar entre ellas. El casco amortigua, pero también magnifica sus voces. Estoy tentado de acercarme para decirles que se callen, pero eso supondría delatarlos en el caso de que alguno de los guardias me viera hacerlo. Noto que el señor Di Gennaro está también nervioso, pero mientras yo siento mi cuerpo agarrotado, incapaz de moverse a una velocidad normal, él necesita desprenderse de la tensión. Camina de un lado a otro, coge una caña y la deja inmediatamente después en su pincho para volver a atender a la detención que se está produciendo a unos cien metros de donde nosotros estamos. Las voces dentro del barco encallado se han apagado, pero de pronto vemos cómo la nave empieza a moverse ligeramente, hasta que se abre un hueco de medio metro entre la arena y la madera. De allí sale una pequeña figura que empieza a correr y se queda parada a diez o doce metros de donde estamos el viejo italiano y yo. Parece una niña de unos cinco o seis años. Puede que sea la que lloriqueaba antes de que yo les hablara a todos en inglés. Tiene la piel oscura y solo se reconoce por sus bragas blancas, que casi relucen en la oscuridad. Ni ella, ni el viejo, ni yo sabemos qué hacer a continuación. De pronto algo me empuja a coger la botella de agua y acercarme para ofrecérsela. Al parecer, mostrar la botella de agua es el modo que he elegido para presentarme. La niña la abarca con las dos manos y empieza a beber de ella como si fuera un biberón.
Dentro de la barca se retoma la conversación con un tono ligeramente violento, y al cabo de unos segundos, dos hombres alzan desde dentro el bote y salen corriendo junto a una figura femenina. Desaparecen más allá de la carretera, por los invernaderos, en un abrir y cerrar de ojos. La niña se ha girado para ver a su familia alejarse, pero no ha hecho nada más. Luego ha vuelto a beber de la botella. Su gesto pausado añade más descrédito a la inverosímil situación. Todo está ocurriendo demasiado rápido para nuestras acostumbradas veladas de introspección y pesca, y en esta situación, una actitud tan distendida, o tan indiferente, parece la señal de algo que uno no comprende.
En el fondo, me siento animado por los acontecimientos. De alguna manera me parece que estoy más vivo que antes y me alegra ver que algunos de estos visitantes proscritos han conseguido despistar a sus perseguidores. En cuanto la niña termina de beber –está ahora jadeando igual que un cachorro, como si quisiera demostrar la cantidad de agua que es capaz de ingerir–, le tiendo la mano y la conduzco hasta la zona donde el italiano tiene la mochila, la cesta de mimbre y el cubo. El señor Di Gennaro la observa con curiosidad, como si fuera un cervatillo que hubiera bajado de un bosque para perderse en la costa sin saber cómo demonios ha recalado aquí, pero sin preocuparse por ello demasiado. El viejo me hace un gesto para que mire al mar. A unos cien metros veo el enorme barco de Salvamento Marítimo pasando muy despacio frente a nosotros y quizá rompiendo los sedales. Me quito inmediatamente la chaqueta y cubro con ella el pequeño cuerpo de la niña. He tenido una idea un poco extraña, pero también estimulante. Después le calzo la gorra de los Knicks, que le queda grande, y me agacho para situar mis ojos junto a los suyos.
–You have to sleep, ok?
–Aanisa –dice ella, y parpadea.
–¿Sabe francés? –digo girándome. El señor Di Gennaro sabe perfectamente en qué consiste la idea, y al menos por ahora, parece coincidir en que es estimulante. A pesar de eso, sus gestos solo consiguen mostrar tensión–. Creo que puede saber francés.
El viejo se coloca a su altura y le dice en un tono dulce, como si empezara a contarle un cuento:
–Tu dois faire semblant de dormir.
El italiano junta las manos y las coloca a un lado de su cara al tiempo que ladea la cabeza y cierra los ojos. La niña le sonríe. Luego se sienta junto al cubo y une las palmas ceremoniosamente bajo uno de sus mofletes como acaba de hacer el viejo sobre su gastada mejilla. Después se tumba en posición de defensa con un gesto de placidez en el rostro que nos transmite su convicción de que somos sus amigos y de que estamos jugando. No deja de ser extraño, teniendo en cuenta que acaba de cruzar el Mediterráneo y que se acaba de despedir de su madre, aunque puede que tener cinco años sea una condición ideal para que todas esas cosas no tengan oportunidad de ser demasiado relevantes, al menos por el momento.
Potentes focos blancos se encienden en el barco de Salvamento Marítimo para iluminar la playa justo donde los viajeros están detenidos entre los dos todoterreno de la Guardia Civil. Tengo la sensación de que la playa se ha convertido en un estadio de fútbol. Aanisa tiene los ojos cerrados, pero la luz es tan intensa que empieza a incorporarse. El señor Di Gennaro se apresura a decirle algo al oído y ella vuelve a hacerse la dormida. Los miembros de la tripulación envían a tierra dos botes inflables y los guardias hacen levantarse a los detenidos para que se dirijan a la orilla. Seguramente los van a llevar a Motril en la enorme y roja embarcación del Estado. Las lanchas no han conseguido interceptar a la patera en el agua, pero las unidades de tierra han hecho bien su trabajo. Podría haberles salido peor, teniendo en cuenta que estamos en una playa abierta. De todas formas, no han capturado a todos, aunque puede que eso no lo sepan nunca.
Una de las cañas ha caído al suelo y ha rodado hasta el rompeolas, donde está siendo zarandeada por la indecisa espuma. Quizá el barco haya interceptado su sedal y la haya arrastrado hasta la orilla antes de partir el nylon. El señor Di Gennaro ha visto su cara herramienta de fibra de carbono a merced de las olas, pero no parece que vaya a hacer nada que no sea observar la obra que se representa a pocos metros, como hago yo. Mientras conducen a los extranjeros a los botes, vemos a uno de los guardias hablar por la radio de su coche, mirar hacia nosotros varias veces y dirigirse hasta nuestro puesto de pesca después de colgar el aparato en algún lugar del salpicadero. Aanisa se incorpora sonriendo de nuevo, pero al ver la figura del guardia acercarse, cambia el gesto y vuelve a tumbarse. Me sorprende su reacción. Tengo la impresión de que sabe quién se acerca y de que ha sido entrenada por sus padres para actuar en una hipotética situación como la que nos encontramos. Parece concentrada. Hasta yo pienso que está dormida de verdad. De pronto, se ha convertido en una mujer joven, o por lo menos, en una adolescente. Aunque está completamente callada, le chisto suavemente, le calo la gorra hasta taparle los ojos y le cubro el cuerpo con la chaqueta. La boca y la nariz están a la vista, pero creo que es lo adecuado. Taparle completamente la cara sería un tanto raro. Además, pienso que puede pasar perfectamente por mi hija. Al fin y al cabo, es mediterránea. Y yo lo parezco. El guardia está ahora más cerca. Lo observamos llegar pacientemente –aunque se puede respirar nuestra agitación–, y ni el italiano ni yo decimos una palabra en ese intervalo.

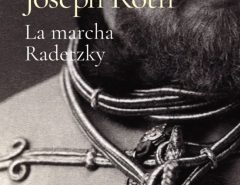

Deja una respuesta