
Enrevesado en sus arrugas, en nuestro interior, un atlas de emociones se colorea de nuestras experiencias, capacidades y decisiones. Nuestro vocabulario nos ayuda a designarlas, con lo que cada lengua refleja las diferencias culturales desde las que se aborda este trazado. Tan populares son los artículos virales sobre estas emociones únicas a cada cultura, como saudade o desbundar, como los estudios dedicados a legitimar la universalidad de las emociones, lo cual, con sus matices, supone un problema ontológico y un ejemplo del clásico pero caduco enfrentamiento entre la naturaleza y la cultura. Data de 2017 uno de la Universidad de Berkeley que hace notar que los seres humanos son capaces de concebir al menos veintisiete emociones diferentes. Al estudio se le dio bombo como la prueba de que existían emociones universales, cuando abordaba estrictamente la relaciones entre la experiencia emocional, la conciencia y el lenguaje. También puso de relieve su correspondiente naturaleza interconectada, como ilustraría la obra RGB Colorspace Atlas, de Tauba Auerbach, de la que hablé hace unos cuantos artículos. Rota la lanza en favor de la gradiente, las conclusiones del estudio no sugieren de manera explícita la posibilidad de desarrollar matices emocionales únicos, demasiado para los veintisiete de Berkeley, y pasa por alto la observación de las emociones a lo largo de su historia. ¿Hay correlación entre nuestra riqueza emocional y nuestra capacidad de abstracción? ¿Cuándo fuimos más allá de la herencia de nuestros lejanos, muy lejanos ancestros? ¿Tuvo algo que ver la alimentación?
Rob Boddice sugiere que algunas emociones, tal y como se entendían en el pasado, se «han perdido», y que no debemos contentarnos con establecer falsas correspondencias con las que designamos en la actualidad. El término cholos, explica, no equivale al enfado contemporáneo, sino que, como describe Eric Voegelin, difiere de este en su motivación justiciera y en los componentes que lo integran, como la rectitud y el conocimiento que templa la severidad de la respuesta a una afrenta. Esta pérdida sería, según Boddice, incompatible con la tónica general de las conclusiones de la Universidad de Berkeley, que no da especial visibilidad a la dimensión histórico-cultural de las emociones. Alan S. Cowen y Dacher Keltner, sus autores, solo reservan un pequeño margen de influencia para el género, la clase social, la edad y la personalidad. La pérdida a la que alude Boddice refleja aquellos cambios socioculturales que el autor enlaza a los cambios en la experiencia psicosomática, lo que no quiere decir que el estudio pormenorizado del cholos sirva para revivirlo. Lo dudo, por los más de veintitrés siglos de diferencia entre nuestras nociones del alma y la justicia y las de la antigua sociedad griega, pero me reservaré las piedras para una causa menor, y con todo, creo que más urgente, en la que el ámbito del arte tiene mucho que ofrecer: la representación visual de las emociones y la influencia del emoticono.
Trazar una ruta histórica hacia el smiley, la icónica carita sonriente y amarilla de la que florecieron el resto de emoticonos, sería como encontrar una aguja dentro de una fragua incandescente. Hablamos de un rostro humano simplificado, eternamente común en la cultura visual, por lo que nos toca estrechar nuestro criterio de búsqueda. Acaso el Sol de Mayo, el ilustre y sobrio sol humanizado que representa al dios Inti en la bandera argentina, sirve de ancestro anecdótico en el contexto de una comunicación simbólica y visual inmediata, pero el smiley nació como tal de la mano del artista estadounidense Harvey Ross Ball en 1963. Que Ball creara el smiley para animar la moral de los trabajadores de una empresa revela su sagacidad y su comprensión del poder de las imágenes. Su popularidad ha permanecido estable y al alza desde entonces, la llave para la ramificación en nuevos sistemas de pictogramas que abarcaban otras expresiones faciales, ideas y objetos, como el archiconocido sistema de emojis que plaga con todas sus variantes las redes de mensajería. Los emoticonos prescinden de aquellos rasgos faciales cuyo potencial expresivo resulta menos aparente, siempre ausente la nariz, lo cual los acerca tanto a una neutralidad estética similar a la de las señales de tráfico como al esquema de rasgos faciales, postulado por el etólogo austriaco Konrad Lorenz, que facilita la empatía hacia los bebés. Su intenso color amarillo facilita la visibilidad de los rasgos y lo aleja, que no lo exime, de connotaciones raciales, a la par que la perfección circular circunscribe los rasgos en una rotunda armonía.
Los emoticonos, en calidad de sumarios visuales de emociones llevadas a un ridículo grado de simplificación, acarrean los riesgos de entorpecer el conocimiento de las propias emociones y reforzar la creencia de que existen estados de ánimo hegemónicos cuya realidad biológica los haría inevitables. En su esfuerzo por enriquecer las posibilidades comunicativas de nuestros sistemas de mensajería, el emoticono agrede a la imaginación e invisibiliza cada leve variación del sentir humano que se sale del catálogo y el comportamiento del resto del cuerpo humano durante los procesos emocionales. El asedio a los modos de autoconocimiento del ser humano lo hace predecible y desnuda la lógica interna de su pensamiento, predisponiéndole a la retórica visual de la publicidad. No necesitamos emoticonos para detectar que unas pocas emociones acaparan la cultura visual publicitaria, que ha cedido ahora un pequeño espacio a estos como símbolos de expresión personal instantánea, confiada y espontánea, acompasada con la vanguardia tecnológica. Con todo, después de décadas de convivencia con los emoticonos hemos desarrollado usos alternativos a los que se destilan de las lecturas convencionales, y las redes sociales y plataformas de mensajería se han abierto a otros formatos que desafían la simpleza de los hijos del smiley. La pasión de la diatriba arrastra al joven artista finlandés Jaakko Pallasvuo, conocedor de la caricatura más nimia y trepidante, a enunciar en uno de sus cómics:
La caricaturización ejerció violencia sobre sus fuentes, cada reducción era una injusticia, pero llegar a decir que era problemática constituía en sí mismo una reducción.
Fuente de problemas, si bien ciertos usos de los emoticonos reducen las manifestaciones de nuestras emociones a la parodia, también nosotros reducimos nuestras posibilidades comunicativas en la negra hora en que los demonizamos, pues el conflicto no deriva del emoticono como herramienta comunicativa, sino de su normativización y estandarización. Todo sistema que rehuya de su flexibilidad, que se presente como inamovible, precede a nuestras sospechas. Toca revisar el que constituyen estas pepitas de oro. En el ámbito de la comunicación, la creciente variedad de imágenes que pueden enviarse a través de los servicios de mensajería responde a las necesidades de los usuarios, y en los museos, las galerías y los centros de creación artística la libre concepción del sentir humano se hace tarea social y cobra carga política, ora mediante la más minuciosa representación de estados psicológicos irrepetibles, ora apuntando críticamente al emoji. Petra Cortright, John Baldessari y Carla Gannis lo han interiorizado en su obra con relativo cinismo; las grandes instituciones, su poder mediático, cuando en 2016 el MoMA adquirió el primer lote de 176 que diseñó Shigetaka Kurita en 1999.
Curiosamente, apenas aparecen unas pocas expresiones faciales en el lote original. La descripción de la intimidad no estaba entre las prioridades de su creador.
Fuentes:
Voegelin, Eric. Order and History. The Collected works. University of Missouri Press, Columbia, Missouri. 2000.
Boddice, Rob. «The History of Emotions: Past, Present, Future». Revista de Estudios Sociales. Pp. 10-15. 2017.
Griffiths, Paul E. «Emotions as Natural and Normative Kinds». Philosophy of Science, vol. 71, no. 5, 2004, pp. 901-911. JSTOR, <www.jstor.org/stable/10.1086/425944>.
Glocker ML et al. Infant Faces Induces Cuteness Perception and Motivation for Caretaking in Adults. Ethology. 2009;115(3): 257-263. doi: 10.1111/j.1439-0310.2008.01603.x
Cowen, Alan S. and Dacher Keltner. Self-report captures 27 distinct categories of emotion bridged by continuous gradients. University of California, Berkeley. PNAS. 2017.

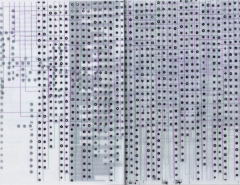

1 Comment