El hombre en azul. Óscar Curieses, Jekyll & Jill, 2014, 132 páginas.
«Si juntamos dos imágenes similares, tomadas desde distintos ángulos, creamos una tercera imagen con cierta profundidad». Quien lo comenta es Jessica Aliaga, editora de Jekyll & Jill, en la presentación del libro de Curieses en 2014. Mientras lo hace (el vídeo de youtube lo adjuntamos al final del post) muestra las fotos que, junto a las gafas anaglíficas con las que podemos observarlas en tres dimensiones, la edición trae de regalo en la 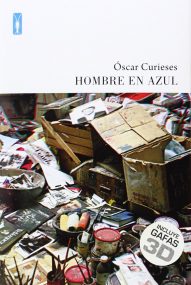 contracubierta. Hombre en azul es un libro en 3d donde esa distancia entre las miradas de Óscar Curieses y Francis Bacon sobre una imagen concreta –el propio Francis Bacon– conforman «el ente» del libro. Se trata de un libro extraño, y no porque lleve de regalo unas gafas con una lente roja y otra azul, sino porque el autor perpetra con él un agenciamiento, el de la voz del pintor Francis Bacon en un diario que jamás escribió.
contracubierta. Hombre en azul es un libro en 3d donde esa distancia entre las miradas de Óscar Curieses y Francis Bacon sobre una imagen concreta –el propio Francis Bacon– conforman «el ente» del libro. Se trata de un libro extraño, y no porque lleve de regalo unas gafas con una lente roja y otra azul, sino porque el autor perpetra con él un agenciamiento, el de la voz del pintor Francis Bacon en un diario que jamás escribió.
A muchos conocedores de la obra y la vida del pintor irlandés les sorprende que no hubiera escrito nunca nada, ya que mostraba una gran comodidad a la hora de reflexionar sobre su arte a partir de cualquier pregunta que cualquier crítico le hiciera en algún medio. Son especialmente significativas las nueve entrevistas que mantuvo con su mentor, David Sylvester. Su apertura teórica y verbal ayudan a imaginar que, tras su muerte, hubiera surgido un buen puñado de manuscritos inéditos dispuestos a saciar la avidez de los asiduos millonarios a las subastas. Sin embargo, no fue así.
Quizá por eso Óscar Curieses haya decidido llenar ese vacío. El hombre en azul abarca los tres últimos años del pintor y recoge, por un lado, algunas reflexiones que Bacon-Curieses hizo sobre el arte y la vida, y por otra, la descripción de un sueño que el curioso tándem tuvo con el Museo del Prado como escenario. Los aforismos de la primera parte del libro, cuyo lirismo deja en evidencia la vocación poética del autor, son una suplantación absolutamente libre de la voz del pintor, y sin embargo, la modulación hallada tras la sensibilidad y el profundo estudio de Curieses sobre Bacon hará de estas reflexiones algo absolutamente verosímil en su mentira. «Siempre he pensado en los sonidos que se escucharían en los escenarios de mis cuadros. Sería algo similar a lo que escuchamos sumergidos en el agua a cinco o seis metros de profundidad. La presión, un leve pitido y esa rara atmósfera de aislamiento». He aquí uno de esos aforismos. «¿Quién, si no Bacon», se pregunta el crítico David Cruz, «podría haber dicho algo semejante sobre sus cuadros?».
Curieses recoge y fagocita con gran soltura la esencia de lo que podríamos llamar la visión de Bacon, impostura (o timo) que se deja ver en el propio contenido, pues muchas de las reflexiones que contiene giran en torno al Arte contemporáneo del momento en que el libro se publica (2014), cuando el pintor lleva muerto más de veinte años. «Una gran sarta de mentiras que contiene también grandes verdades», asegura Curieses, «con las que Bacon, si pudiera ver plasmadas en este libro desde algún sitio, con toda seguridad, sonreiría».
SUEÑO DE AGOSTO DE 1990
I
NO ES UN MUSEO de arte contemporáneo. Tampoco se trata de la National Gallery, la Tate o el Louvre y, sin embargo, el espacio me es familiar.
Estoy al principio de una gran galería de más de cien metros de largo en la que reconozco muchos lienzos. Elevo la mirada para comprobar la altura del techo. Debe de tener unos cuarenta metros. Me detengo en la luminiscencia que se filtra a través del tragaluz más próximo. La galería posee cuatro tragaluces agrupados en dos y dos, con una zona intermedia oculta en la que presumiblemente se le va una bóveda.
Todo está vacío, limpio, en silencio. En este instante, escucho el eco de algo que cae al suelo. Trato de localizar su ubicación y descubro una minúscula figura negra al fondo de la galería. Recoge algo del piso y sin se incorpora. Es un hombre. Me da la espalda y permanece ante un gran lienzo en blanco. Extiendo el brazo derecho en su dirección con el pulgar hacia arriba y el resto de los dedos recogidos sobre la palma. Cierro el ojo izquierdo y enfoco con el derecho. La figura negra y su lienzo blanco apenas alcanzan unos milímetros en mi dedo. No parece sentir mi presencia, lo cual me reconforta. Sigo solo.
Echo un vistazo muy rápido de nuevo a la galería y comienzo a caminar. Calculo que deben de ser cerca de treinta lienzos los que cuelgan en el corredor. Los primeros cuadros de la pared izquierda son Adán y Eva de Durero y La disputa de los doctores en el templo de Veronés. Estoy seguro de aquí mi elección es la correcta, me refiero a empezar por la izquierda. Una de las cosas que siempre me ha inquietado en los museos es por dónde empezar. En este caso resulta sencillo: el origen, el pecado. Pero enseguida me alejo del díptico del maestro de Núremberg y me acerco al óleo del italiano. Jesús adolescente contesta a los sabios y se eleva sobre el resto de los personajes en una estructura piramidal típica. Esa misma disposición volverá a utilizarse años después en miles de obras aunque el joven protagonista, Jesús, lo ignora todavía: será su Crucifixión.
Luego, Ticio y Sísifo de Tiziano. El gesto crispado resulta fascinante en ambos porque el gesto es dolor. No son telas completamente oscuras, su negrura proviene de las posiciones de los cuerpos junto a algunos sugestivos elementos secundarios: la enorme piedra que corona el cuello de Sísifo como si fuese su propia cabeza; y el oscuro pájaro, en Ticio, mezcla de buitre y cuervo. Justo entonces recuerdo las palabras de Freud en su escrito sobre Leonardo; allí señala que en los jeroglíficos egipcios la figura del buitre representaba la madre. El ave picotea recurrentemente la herida abierta a la altura del hígado de Ticio, tratando de ensanchar el rosado orificio sangrante e introducir la cabeza y el cuello por él. La imagen, de fuerte connotación sexual, me recuerda los malogrados versos de aquel pervertido modernista irlandés: «Untan los cisnes cuellos bajo el ano». Mientras la observo, a veces me giró levemente para controlar a la siniestra figura del fondo. Permanece inmóvil ante su lienzo en blanco. No quiero que se marche, quiero saber qué hace y quién es. Pero todavía no es el momento. Prefiero fingir más adelante un encuentro casual, un accidente. Y al pensar en ello advierto que su visión ya condiciona de algún modo mi marcha. Si me retraso demasiado, lo perderé. Esta sensación se hace cada vez más intensa y consigue que no pueda concentrarme ante los tizianos. «No estará. ¡No estará, Francis, no estará!», me digo. Pero tengo la certidumbre de que, si avanzo ahora directamente hacia el fondo de la galería, me rehuirá. Por otra parte, soy consciente de que a nadie le gusta ser vigilado cuando trabaja. ¿Qué hacer? «Tranquilízate, Francis, por favor, me repito». Lo intento y respiro más despacio, profundamente, como en los ataques de asma de mi infancia al visitar las caballerizas. Saco mi pañuelo blanco del bolsillo y me seco el sudor de la frente y el cuello. Poco a poco recobró la calma. Después, lo guardo.
Me sorprende encontrar a continuación los trabajos de Cimabue, Grünewald, Daumier y El Bosco. No logro identificar los dos primeros, aunque reconozco a sus autores por su estilo inconfundible. Don Quijote y Sancho de Daumier y La adoración de los magos de el Bosco me hacen pensar en El Prado, pero resulta imposible… solo el tríptico del Bosco se halla en el museo. Me acuerdo de él porque cuando lo vi por primera vez hace años se encontraba plegado y le dije a Peter: «No me extraña… El Bosco siempre me ha parecido un pintor tan mediocre…». Ahora siento que estoy en El Prado, tengo la sensación de El Prado, la misma que he experimentado a lo largo de mi vida cada vez que regresaba a Madrid. No debería estar aquí, lo sé. Pero por algún extraño motivo lo estoy. Bueno, qué importa, ese será mi secreto. Pero, ¿y si el hombre de negro ya lo sabe? En ese momento, el nerviosismo reaparece con intensidad. Antes deseaba que no se marchase y temía perderlo, ahora deseo que el hombre del corredor desaparezca y no me delate. A mi inquietud se añade una progresiva sensación de culpa. Estoy malgastando todo este bonito tiempo con estupideces y conjeturas inútiles. «¿Que te ocurre, Francis? ¡Aprovecha el tiempo, maldita sea!». Y enseguida advierto que he llegado hasta la mitad de la galería pensando en idioteces. Miro hacia arriba y corroboro la existencia de la bóveda que supuse al principio. Debajo, a izquierda y derecha, dos accesos tapiados. «No pierdas más el tiempo, Francis, o se marchará», me digo, pero trazó una diagonal en dirección a la segunda hilera de cuadros, la de la pared izquierda, junto a la altura desde la que inicie la visita.

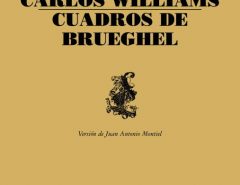
Deja una respuesta