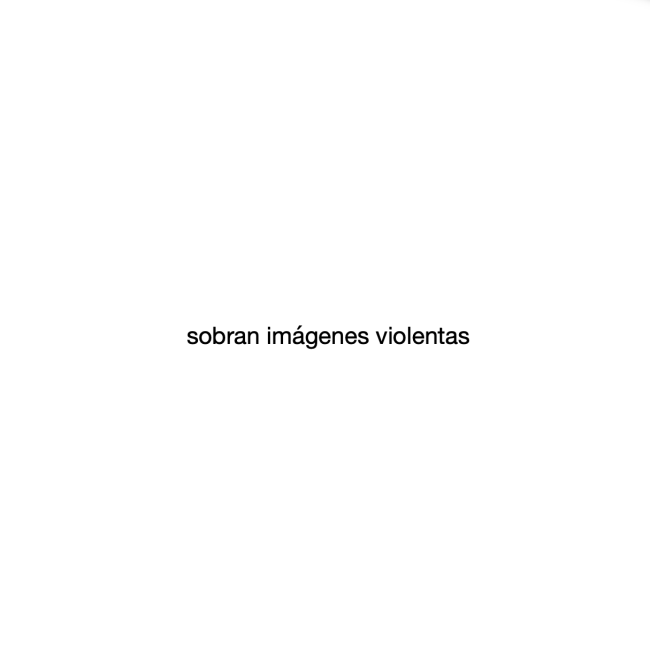
La imagen se experimenta diferente según el marco que la presenta. Es por lo que abundante producción artística en torno al meme resulta anémica y avergonzante. Sin el trabajo suficiente, la lógica interna del meme, que propicia el vistazo y la conexión inmediata e irreflexiva en un entorno agotadoramente abarrotado, fracasa en el objetivo, connatural al trabajo artístico, de conducir a una experiencia simbólica, material y sensorial competente con la complejidad del mundo más allá de la pantalla. La broma ufana que parecía tan arrolladora en el móvil, enmarcada en reacciones y estadísticas de transmisión, logra cruzar el umbral a través de los esfuerzos del artista y queda colgando, abandonada, en el cubo blanco. Amargor parecido a los del arte urbano y los objetos religiosos que fueron arrancados de sus lugares, trasladados forzosamente y desactivados.
Acudamos a Jonathan Crary para hablar sobre el marco. En su libro 24/7, Crary desprecia el análisis de las imágenes específicas que se administran en la red social: «Preocuparse por las propiedades estéticas de las imágenes digitales […] es evadir la subordinación de la imagen a un amplio campo de operaciones y requisitos no visuales»[1]. Lo que considera digno de análisis es el marco que confieren el dispositivo electrónico y la interfaz de la red social, en la medida en que repercuten en la experiencia del cuerpo y le acostumbran a unas operaciones específicas:
«lo que finalmente captura la atención del individuo es la administración de las condiciones técnicas que rodean las imágenes: todas las formas de envío, presentación, formato, almacenamiento […]».[2]
Considero que Crary se equivoca al minusvalorar el poder de las imágenes específicas, más aún cuando las noticias falsas, el brainrot, el shockversiting, el contenido capcioso y las imágenes violentas se vuelven normativas. La inmensa importancia de las interfaces y los dispositivos como medios disciplinarios del cuerpo no excluye la potencia de las imágenes. Es por medio de cada imagen concreta por lo que el espectador percibe sacudidas en su imaginario; y es la exposición continuada a experiencias negativas concretas la que puede traer a la conciencia la condición problemática de la red social como dispositivo violento, aunque sea en principio desde la subjetividad. En cualquier caso, las aportaciones de Crary nos ayudan a distinguir entre el shock y el disciplinamiento paulatino del cuerpo a interfaces y dispositivos, dos modos de experiencia constantemente puestos en relación.
Junto con el marco de presentación de las imágenes, el tiempo histórico por el que deambulan repercute en su recepción. Sin embargo, la imagen violenta siempre se recibe como un shock paralizante, al que sigue luego la necesidad visceral de defenderse de ella. Durante los últimos tres años, todas las imágenes violentas que la red social me ha tirado a la cara una y otra vez me provocaban una reacción inicial súbita, seguida de un profundo malestar. Reactivaban una vulnerabilidad fundamental: la amenaza de la integridad, física o psicológica, propia, de otros o del medio ambiente. Las reacciones posteriores variaban entre la rabia, el encogimiento o el desdén. No se trataba de la tolerable incomodidad ante una posición política alejada de la nuestra. Tampoco de lo ofensivo[3] ni de lo feo ni del asco, sino del espanto que empuja al alma desesperada a salir del cuerpo, alejarse del mundo terrenal, buscar una solución divina para la que no exista impedimento, y volver al cuerpo por su boca solo si se ha resuelto.
El shock no siempre se instrumentaliza para subyugar al sujeto[4] pero, siempre que ese sea el objetivo de la imagen, el shock no falta. Denominamos estado de shock al tramo de la experiencia individual en el que se suspende temporalmente el funcionamiento habitual y armónico del cuerpo en el mundo, con el repliegue súbito de su agencia, ante la enorme dificultad de procesar, asumir y responder de manera articulada a un acontecimiento abrupto. Es recurrente la asociación entre el shock y acontecimientos físicos tangibles como accidentes de tráfico, agresiones con armas o catástrofes naturales[5], pero en este texto defiendo su utilización para referirme a la primera reacción de parálisis ante medios sutiles e intangibles de subyugación, como la intimidación o las amenazas, que pueden ser indirectos y referir al estado de la conversación pública, al posicionamiento político general o a las consecuencias de su polarización. Las imágenes violentas atacan las reservas morales y perjudican la salud mental, especialmente a aquellas en situación de precariedad o en riesgo de exclusión. En este grado, los shocks aislados no tienen por qué resultar devastadores. En cambio, quedan en la memoria del cuerpo, al que acostumbran a estados defensivos —a la alerta, la agresividad o el miedo— conforme se acumulan. Nos indican que una forma de poder busca abrirse camino en nosotros.
Toda administración de shocks es un ejercicio invasivo. Naomi Klein acudió a dos manuales desclasificados de la CIA para fundamentar sus hipótesis acerca de la doctrina del shock. Son muy precisos:
«Se produce un intervalo […] [de] parálisis psicológica. Una experiencia traumática o subtraumática que hace estallar […] el mundo que al individuo le es familiar, así como su propia imagen dentro de ese mundo. […] En ese intervalo la fuente se mostrará más abierta a las sugerencias, y es más probable que coopere que durante la etapa previa al shock»[6].
En los casos que he examinado, la imagen violenta vehicula el shock para propagar actitudes que serían muy difíciles de asimilar sin un quiebre invasivo de valores positivos como la empatía. Se entrevén, por ejemplo, sesgos reduccionistas, apatía o crueldad y humillación como sinónimo de humor. En un giro literal de la propuesta, la imagen violenta no solo resultará invasiva por sus características formales o su discurso; sino que también mostrará profanaciones de cuerpos. Esto es porque las profanaciones —una forma extrema de tratamiento irrespetuoso e invasivo mediante alteraciones físicas— reduce el cuerpo a objeto, arrebatándole su forma de tal modo que evidencia todo lo que podía hacer gracias a ella, y que ya no es posible. Que además la subyugación de un cuerpo siga la más remota orientación estética es lo que se vive como un acto despiadado. Causa terror la conciencia del vaivén entre el acto de imaginar la sensación física de subyugación y la inevitable contemplación estética de la que el espectador quiere apartarse. Pero es el valor estético el que con toda su fuerza concreta le arrastra hacia lo concreto del crimen y le empareda contra su voluntad entre dos oleajes.
En los siguientes artículos describiré más a fondo qué viene después del shock y abordaré casos de artistas que coquetean con esta forma de violencia sutil.
Bibliografía:
[1] Crary, J. (2015). 24/7: El capitalismo al asalto del sueño. Paola Cortés Rocca (trad.). Barcelona: Ariel. p. 56.
[2] íbidem, p. 58.
[3] Me apoyo en la distinción entre discurso ofensivo y discurso de odio que hace Caitlin Ring Carlson en su libro El discurso del odio. Del mismo modo, es necesario distinguir entre odio y violencia, que no siempre se requieren mutuamente para manifestarse; a pesar de ello, es imposible comprender la red social sin atender a las relaciones entre ofensa, odio y violencia: mediante la violencia se propaga el odio, disfrazado de ideología legítima. Desde esa posición adquirida, se legitiman nuevos actos sutiles de violencia. Presupuesta la legitimidad de la violencia, se confunden sus expresiones con las de la ofensa: «[…] es importante entender qué no es [discurso de odio]. El discurso del odio no es lo mismo que el discurso ofensivo. […] Para que algo pueda considerarse discurso del odio, la expresión en cuestión debe atacar directamente algún rasgo identitario inmutable como la raza, el género o la orientación sexual». (2022). Rodrigo Guijarro (trad.). Madrid: Cátedra. p. 14.
[4] Me apoyo en la propuesta de Carmen Pardo de mostrar al estudiante (constructivamente) la insuficiencia de su visión del mundo para predisponerle al aprendizaje: «La forma orgánica del discurso que imita el objeto funda el conocimiento. Su carácter animal tiene como objetivo el discurso filosófico, morder al oyente para remover la conciencia». Pardo Salgado, C. (2008). Las TIC: Una reflexión filosófica. Barcelona: Laertes. p. 105.
[5] Es, por ejemplo, la base de la teoría de la doctrina del shock de Naomi Klein. También es el punto de partida de la Organización Mundial de la Salud. En el resumen que dedica al concepto clave del síndrome de estrés postraumático, indican: «Many people feel extreme fear during or after witnessing or experiencing potentially traumatic events, such as war, accidents, natural disasters or sexual violence. Most people exposed to such events will experience distress but will recover naturally with time. Some people continue to experience a range of mental health conditions that can persist for months or even years, including PTSD, depressive disorders, anxiety disorders and substance use disorders». Recurso online. Recuperado el 6 de abril de 2025 de: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/post-traumatic-stress-disorder>.
[6] Klein, Naomi. (2007). La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Isabel Fuentes García, Albino Santos, Remedios Diéguez, Ana Caerols (trads.). Barcelona: Paidós. p. 40.
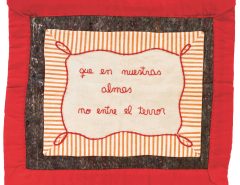
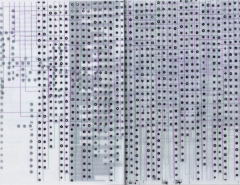

Deja una respuesta