Manuel Mujica Láinez. Un novelista en el Museo del Prado. Editorial Bealcqua. 137 páginas.
Al prolífico proustiano Mujica Láinez se le define de muchas formas. Prolífico, proustiano, pero también argentino, dandi, esotérico, aristocrático, Manucho (este era su apodo en el mundo literario porteño). Escribía, decía, para huir del tiempo, de ahí que su literatura tuviera una tendencia al escapismo aún mayor que la normal en cualquier escritor. Que los verdaderos paraísos son aquellos que hemos perdido lo suscribía del gran Proust, aunque al contrario que él, no diseccionó tanto el pasado particular como el común. Revivir la propia biografía es en realidad un ejercicio de valentía para el nostálgico, que suele preferir no asumir los hechos, sino reescribirlos, quizá para volver a tenerlos. Y hacerlo, además, alejándose del pasado particular y acercándose al común, esto es, a la historia. Eso es lo que mayormente hizo el decadente argentino con sus novelas más importantes: llevar al lector y a sí mismo hacia el Renacimiento y la Edad Media francesa, italiana y española, como ocurre en Bomarzo (que compartió un prestigioso premio con Rayuela de Cortázar) o el Laberinto, que curiosamente protagoniza el niño que sostiene un cirio encendido y mira al espectador en la parte inferior del cuadro El entierro del Conde de Orgaz de El Greco. Hermanada con esta obra encontramos Un novelista en el Museo del Prado, un extraño libro de relatos publicado el año de su muerte (1984) que puede entenderse como la gran obra precursora de esos hitos del celuloide infantil como Jumanji o Toy Story. Como podrá adivinarse, en el libro las figuras representadas en los cuadros del Museo del Prado, por la noche, se hacen carne. O al menos, palabra. Cuando no son observados, los personajes de óleo discuten, charlan, hasta hacen un concurso para decidir quién posee más elegancia.
Os dejamos un fragmento de «Dos hormigas», el relato en que dos artrópodos recorren «La Disputa con los Doctores en el Templo», el gran cuadro de 2,5 por 4,5 metros que Paolo Veronés terminó de pintar alrededor de 1560.
En el cuento de Mujica, las dos hormigas pasean por el lienzo y los personajes de óleo dejan de discutir de teología (aunque más que discutir lo que hacen es asumir la existencia terrenal de Dios) para asistir a la profanación que están sufriendo por parte de los artrópodos. Alguien los golpea con un pesado libro hasta que caen en las gradas donde se sientan.
Durante todo el día, dos hormigas han vagado sin rumbo, sobre la vastedad multicolor de «La Disputa con los Doctores en el Templo». Han ido y venido, incansables, la una de la otra en pos, atravesando el enorme cuadro. Han pasado sobre las columnas armoniosas, sobre los rostros intensos de los sabios, de los escribas, sobre el sereno rostro de Jesús. Llegaban a la extremidad del lienzo y, en lugar de iniciar la ascensión del marco, para escapar así de la cercada anchura, retrocedían y reanudaban el desesperado zigzaguear errabundo. Ahora se han cerrado las puertas del Museo, y doquier sus secretos habitantes reviven. De la tela de Paolo Veronese se levanta una colérica gritería, como si audiblemente se prolongase la disputa que pintó el véneto. Sólo que lo que discuten no son las probabilidades de que el Mesías anunciado aparezca en el mundo; el tema del desacuerdo son las hormigas, las dos hormigas y su audacia, su insolencia, su ofensiva incorrección.
—¡Sobre mi cara cruzaron tres veces! —se ofusca el magnífico Doctor del ropaje amarillo.
—¡Se detuvieron en mis barbas! —se indigna el noble señor de la Orden del
Santo Sepulcro, que quizás encargó la pintura—. ¡Se detuvieron, y no me extrañará que hayan dejado alguna porquería!
—¡Horror!
—¡Agravio al Evangelio y a Veronese! ¡Horror!
—¡Examinemos!
Varios de los fariseos se desgajan de sus sitios y rodean al caballero airado. Hay en torno un revuelo de espléndidos paños, de dalmáticas, de hopalandas, de tabardos y de turbantes. Muévense las sillas. Pero nada consiguen distinguir.
—Convendría que nos proveyésemos de algún cristal de aumento. Hemos leído mucho, y nuestros ojos se nublan. Si no lo ve el Niño, que es un muchacho…
Llaman «el Niño» a quien sirvió de modelo para Jesús, y que parece un tanto mayor de los doce años que en su Evangelio le asigna San Lucas; pero el Niño permanece quieto, sentado, una mano en alto y la otra estirada, en la actitud impuesta por el de Verona.
—Yo conozco —dice el del principal ropaje amarillo— a un medicastro, medio
extravagante, del lado de los Flamencos, que usa lentes. De seguro, me los prestará.
—¿Quién es?
—No recuerdo quién lo ha pintado. Uno de Flandes. El de los anteojos es cirujano, y con una lanceta le está extirpando, a un infeliz, la piedra de la locura.
—Con esa gente —opina el caballero del Santo Sepulcro—, mejor es no meterse.
—¡Bah! Allá voy.
Y quien lo ofreciera se incorpora, se arrebuja en su manto del color del azafrán,
y exagerando el muy suntuoso ondular de pliegues y el distriibuir de saludos
graves, se aleja del cuadro.
Entre tanto, las dos hormigas, ayunas del desorden que provocan, continúan su andanza incierta, posando sus livianas patitas encima de las cabezas doctorales.
Los conocimientos entomológicos del novelista valen poco. Empero, mientras
observa el angustioso e inútil afán de los pobres insectos, a él acude, del fondo de la memoria, algo que sin duda leyó hace largos años, tal vez en los «Souvenirs» de Fabre, o acaso en un «Reader’s Digest», o sea que, en determinadas ocasiones, por ejemplo cuando ya no pueden trabajar, hay hormigas desterradas de sus hormigueros. Y se le ocurre que ése es el triste caso de las del Templo de Jerusalén. ¿De dónde provendrán? ¿De dónde las arrojaron, y en su ostracismo doloroso, por qué laberintos, por qué azares llegaron hasta aquí, hasta caer en la trampa de una pintura del Museo del Prado? Hormiguitas ancianas, incapaces, condenadas al exilio, lejos de su hogar hormiguero, por autoritarios hormigueos de una hormiga mandamás y suficiente, antipática como la de Jean de La Fontaine…
A punto está el novelista de planear el rescate de los bichos, cuyas vacilaciones vislumbra, pero se lo impide el regreso del espectacular personaje, que trae puestos los lentes, y que sus colegas acogen entusiasmados.
—El flamenco del óleo —informa— se llama Hemesen, Jan Sanders van Hemesen.
No tuvo inconvenientes el Cirujano en cederme por un rato sus anteojos. Me pidió también que les transmitiera a ustedes la oferta de sus servicios, por si alguno sufre de la piedra loca. Álzanse las protestas generales. Ninguno de ellos padece alienación, aberración, delirio o melancolía. Lo cual debe de ser cierto. Desde la mitad del siglo XVI, Paolo Caliari, el Veronese, los creó para representar la escena de la disputa en el santuario, y eso, al compenetrar a cada uno de su respectivo papel, les afinó la sutileza y les caldeó el orgullo. Pese a que el artista, mientras componía la arquitectura del histórico proscenio, jamás paró mientes en lo que habrá sido el Templo de Zorobabel y de Herodes el Grande, y en cambio tuvo en cuenta las enseñanzas de su amigo Andrea Palladio, cuando inventó sus telones fastuosos, los presuntos Doctores de la Ley han logrado, en el andar de las centurias y posiblemente recogiendo referencias de eruditos visitantes, formarse una idea del asunto que convocó a sus originales ebreos alrededor del Niño.
Como consecuencia, se han dividido en dos bandos: el de los discípulos del sabio palestino Shammai, y el de los continuadores del sabio babilonio Hilliel. Los primeros defienden las tradiciones del Judaísmo mosaico, sus prácticas y ceremonias, en lo que concierne al comer, al vestir, a la purificación, etc.; en tanto que los segundos y rivales descuellan por su liberalismo y su anhelo progresista.
También los diferencia lo opuesto de los caracteres: quienes proceden (o simulan proceder) de Shammai, son severos, ásperos y propensos a la ira; y quienes fingen pertenecer a la escuela de Hillel, son amables, humildes, aficionados a sonreír. Tales mimetismos teológicos los distrae de la fatal monotonía en la que hubiese caído una existencia consagrada a interpretar eternamente el mismo conflicto. El mentado majestuoso del gran manto forma parte, por supuesto, del sector shammaita: si se avino a buscar las gafas, fue para ostentar anidosamente la amplitud de sus relaciones y de su prestigio en la sociedad del Museo del Prado. Cabalgan los anteojos de nariz en nariz, sin que nada descubran, ni los de Shammai ni los de Hillel, en las blancas barbas del caballero del Santo Sepulcro, lo cual defrauda a ambas camarillas.
—De cualquier modo —declara un tradicionalista que hojea un enorme libro—, hay que terminar inmediatamente con esta humillación. Uniendo el hecho a la palabra, y considerando superflua la consulta de los demás, blande el volumen como un hacha de verdugo, y asesta un terrible golpe a las bestezuelas.
—No volverán a incomodarnos —asegura por sola oración fúnebre.
¡Demasiada razón debiera tener! Las dos hormigas yacen, inmóviles, aplastadas contra la gradería, en lo alto de la cual Jesús contempla la matanza. Óyese la dulce voz del Niño, quien dice, dirigiéndose por su nombre de modelo italiano, al velludo ejecutor:
—Has hecho mal, Pier Luigi. Recuerda el divino precepto: no matarás. La risa furiosa de Pier Luigi provoca prontos y numerosos ecos. Ríen los que, luego de tanto tiempo de actuar como tales, se consideran miembros del Sanedrín; ríen los que se juzgan sabios omnisapientes; hasta ríe el viejo y aristocrático caballero del Santo Sepulcro, sacudida la mano sobre la roja cruz que exalta lo negro de su hábito. Y Pier Luigi, entre dos crueles carcajadas:
—¡Absurdo! Matar hormigas no implica violar la Ley. ¿Qué conoces, Niño, de estas cosas? Cada vez que matamos una hormiga, contribuimos a la paz de la humanidad.
—Una hormiga —replica el Niño— es una creación de Dios, y por eso es tan sagrada como tú, Pier Luigi.
Crece la risa, la burla del otro. Da golpes con el libraco a izquierda y a derecha. Apruébanlo sus compañeros. Por una vez, unidas están las huestes de Shammai y de Hillel:
—¡Niño, Niño! ¿Qué conoces tú de estas cosas? —le repiten—. ¿Qué conoces?
—¿Te crees, por ventura, superior a nosotros? ¿Te lo crees, porque nunca desciendes de ahí arriba, y te quedas siempre tieso, como si fueras una estatua que desde una eminencia nos mira, despreciándonos?
El del ropaje amarillo conserva los anteojos balanceándose en su nariz. Adopta un aire falsamente adusto y gangosea.
—Demuéstranos tu magno poderío, Niño Jesús.
Niño, es hora de que hagas algo. Resucita a las hormigas.
—No puedo hacerlo. No soy Dios. ¡Estás loco!
—¡Resucítalas! ¡Resucita las hormigas! —suena el clamor irónico de los Doctores. Se han puesto de pie, derribando los asientos, y empiezan a subir los labrados escalones que los se. paran del Niño. Ya están en rededor. Apenas sobre sale de las formas que lo circundan, empujan y sofocan, el brazo tenso del Niño.
—¡Resucítalas! i Resucítalas!
No es más un solo brazo del muchacho, son ahora sus dos brazos levantados los que se muestran. Resulta eso tan insólito que turbantes y dalmáticas retroceden, entre las columnatas corintias que brindan al cuadro su teatral decoración. Entonces vibra el ronco grito de Pier Luigi:
—¡Se han movido! ¡Por San Marcos! ¡Las hormigas se han movido!
Pega un salto el Doctor del manto azafranado, y aplica el anteojo a los insectos. ¡Ay! Diríase que se desperezan, por la manera como extienden las articulaciones. Lo que segundos antes fue un mínimo amasijo, adquiere cuerpo, cintura, abdomen, extremidades, y las dos hormigas se echan a caminar. Atónitos, las espían los fariseos.
Las hormigas atraviesan la planicie del óleo; llegan al encuadramiento; salvan el obstáculo con holgura, y se van. Se van, se han ido, desaparecen en la inmensidad del Museo del Prado. En breve recomenzará la otra vida de la pinacoteca. Apenas alcanza el tiempo para que, corriendo, en desorden el ropaje, perdida la soberbia compostura, el gran shammaita devuelva sus lentes al Cirujano feroz de Van Hemesen, y para que los personajes distintos se sitúen donde les atañe, y restituyan su cuidada atmósfera a “La Disputa de los Doctores en el Templo”.
El novelista ha reflexionado, en sus paseos nocturnos, sobre la maravilla que le tocó atestiguar. y arriesga, ante lo ocurrido, la siguiente conclusión: más allá del Niño espectral, proyectado por la imagen del cuadro, está el Niño que en el cuadro pintó Veronese; más allá de esa pintura, el propio Veronese estuvo y está; y más allá de Paolo Veronese está Dios, que está en todas partes: Dios ha querido que dos hormiguitas recobrasen la vida a través de la imagen transparente de un Niño, porque sí, porque tal es su voluntad, porque Dios se complace en desconcertarnos, y jamás se fatiga de enseñarnos y conmovernos, por extrañas e inalcanzables que parezcan sus lecciones, y con nada conseguiría desconcertarnos y conmovernos tanto, como con la insólita, súbita presencia de la gratuita y simple bondad.
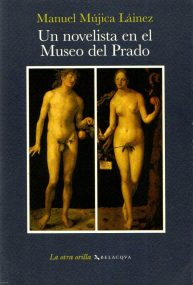


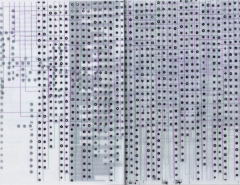

Deja una respuesta