Metrolandia, Julian Barnes, editorial Anagrama, 238 páginas.
Publicada en Inglaterra en 1980, Metrolandia es la primera novela del escritor británico Julian Barnes, autor que comenzaría a ser conocido a través del premio Booker que ganó su tercer obra, El loro de Flaubert. Estamos ante una novelita iniciática que también podemos calificar, seguramente sin equivocarnos mucho, como autoficción, eso que siempre han hecho los escritores en alguna medida (pero no en la única en que lo hacen muchos de los que hoy en día se dedican a este subgénero posmoderno). En Metrolandia dos jóvenes ingleses se dedicarán a observar a la gente que ven pasar por la calle, coger un tren en el metro o mirar un cuadro en la National Gallery para hacer en realidad una disección mayor, más profunda y al mismo tiempo más íntima: la de sí mismos y la de su época. Subversivos, protopunkies, burgueses, Christopher (trasunto de Barnes) y Toni (su amigo) son dos desubicados flâneurs de los sesenta que viajan a París para reubicarse y comprender lo que se comprende un poco después de la adolescencia (que nunca es mucho pero siempre es necesario creer que al menos es necesario). Si no nos hubiéramos acercado a los ensayos sobre arte que Barnes publicó también en Anagrama, donde cuenta parte de lo que cuentan sus personajes, veríamos esas costuras que nos hacen ver esta novela, si no como autoficción, sí con grandes dosis de autobiografía: «No fue hasta el verano de 1964, mientras pasaba varias semanas en París al acabar el instituto y antes de entrar en la universidad, cuando empecé a ver pintura por voluntad propia. Aunque al Louvre debí de haber ido más por obligación, aquel museo enorme, oscuro y anticuado me impresionó sobremanera, quizá porque no iba nadie conmigo y no estaba sometido a la presión de simular respuesta alguna ante una determinada obra».
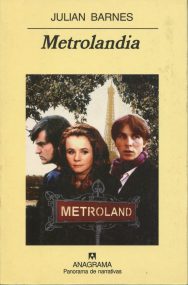
No existe ley alguna contra el uso de prismáticos en la National Gallery.
Aquel miércoles por la tarde, durante el verano de 1963, Toni llevaba el cuaderno y yo los gemelos. Hasta ese momento había sido una visita productiva. Primero, una monja joven con gafas de hombre que, tras sonreír sentimentalmente un rato ante La boda Arnolfini, frunció el ceño y emitió un cloqueo de desaprobación. Luego, una trotamundos con anorak tan transida de emoción ante el retablo de Crivelli que nos limitamos a ponernos uno a cada lado de ella, para poder advertir el más sutil movimiento de labios, la menor tensión de piel que le atravesara las mejillas o la frente. (¿Notas algo en la sien? Nada. Así que Toni escribió: «Temblor en la sien. Sólo L. Izq.») Y, por fin, el hombre del traje a rayas, tan gruesas que parecían marcadas con tiza, y la raya del pelo sólo un centímetro por encima de la oreja derecha, que se contraía espasmódica y nerviosamente ante un pequeño paisaje de Monet. El hombre hinchó los carrillos, se inclinó lentamente hacia atrás sobre los talones, y expulsó el aire con la discreción de un globo.
Entonces llegamos a una de nuestras salas favoritas y a uno de nuestros más útiles cuadros: el retrato ecuestre de Carlos I de Van Dyck. Una señora de mediana edad que llevaba un impermeable rojo estaba sentada ante él. Toni y yo nos deslizamos hasta el banco almohadillado del otro lado de la sala y simulamos interesarnos por un Franz Hals de una jovialidad bastante vulgar. Después, ocultándome detrás de Toni, me adelanté un poco y la enfoqué con los prismáticos. Estábamos lo bastante lejos como para que yo pudiera susurrarle comentarios a Toni sin correr peligro. Y si ella llegaba a oír algo, lo tomaría por el habitual murmullo de admiración y alabanza.
El museo estaba completamente vacío esa tarde, y la mujer se encontraba a sus anchas ante el retrato. Tuve tiempo de especular sobre unos cuantos detalles biográficos.
«Reside en Dorking o Bagshot. De cuarenta y cinco o cincuenta años. Ha ido de compras. Casada, dos hijos, ya no deja que su marido se la tire. Felicidad aparente, insatisfacción profunda.»
Con eso parecía estar todo dicho. Estaba contemplando el cuadro como si fuese una adoradora de iconos. Sus ojos lo devoraron con avidez de arriba abajo. Luego se detuvieron y, de nuevo, empezaron a recorrer su superficie lentamente. A veces ladeaba la cabeza y lanzaba el cuello hacia adelante. Las ventanas de su nariz parecían agrandarse como si percibiera nuevos significados en el cuadro. Las manos, que temblequeaban de vez en cuando, descansaban sobre los muslos. Gradualmente, los movimientos fueron cesando.
—Una especie de paz religiosa —le susurré a Toni—. Bueno, casi religiosa, en todo caso. Pon eso.
Volví a enfocarle las manos. Ahora las tenía juntas y apretadas como las de un monaguillo. Entonces, le dirigí otra vez los prismáticos al rostro. Había cerrado los ojos. Mencioné el detalle.
—Parece estar recreando la belleza de lo que tiene delante, o deleitarse con la imagen lograda. No lo sabría decir.
La observé con los gemelos durante dos minutos largos. Mientras tanto, Toni, con el boli a punto, esperaba mi siguiente comentarlo.
Había dos formas de interpretarlo: o estaba más allá del placer de observación o se había dormido.

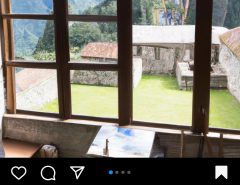

Deja una respuesta