
2. Recibidor / Admisiones
Me han concedido acceso a un ordenador en la sala de lectura junto a la entrada. Eso sí, me avisan de que todo lo que redacte será revisado. Los días empiezan a pasar más rápido. Aún no estoy familiarizado con el anticuado procesador de texto. Yo solía redactar mis artículos en una hoja electrónica que transformaba mis garabatos en palabras. Es curioso cómo necesitamos que nuestros aparatos imiten los gestos más primitivos para que los consideremos realmente un avance. Cuando llego al final de la página, pulso la tecla ENTER, y el procesador hace básicamente lo que le apetece. Así:
En esa esqui na no he visto ar añas nunca, debe de hacer f r í o
al l í. Per o en l a cama de mi dor mi tor i o
sí que l as encuentro. Me qui ero gi rar,
per o no puedo hacer l o. Hay una ar aña dor mi da a mi l ado, y
en cuant o venga el cr uj i do de l a cama segur o
que se despi er t a. Qui er o un r at o más de si est a. Qui er o i r
al baño. Cuando uno r esuci t a segur o
que l o pri mer o que qui er e hacer es echar una l ar ga meada.
Esa ot r a esqui na no l a he l i mpi ado nunca, y j amás
he vi st o t el arañas ahí . ¿Las arañas t ambi én l i mpi an cuando
se mudan?
¿Qué hora es? ¿Dónde
t engo el pie? ¿Qui én est á echado enci ma de mi pi e? Se mueve
l a araña. Me l evant o. No, mejor
no.
Aquí hace
cal or cuando me dest apo y f r í o cuando me t apo. Qué mal a es
l a envi di a. ¿Cuándo podr é l eer
est os ci nco l i br os? ¿Por qué l os puse ahí? ¿Qué est aba
buscando? Ahora el peso l o t engo sobre
el pecho. Voy a di si mul ar que si go dur mi endo. La cosa que
t engo enci ma sabe que est oy vi vo y que t odaví a
no me puede empezar a comer. Hace l o mi smo, t odos l os dí as
a est a hor a. M pl an par a l uego
es cambi ar de post ur a. La ar aña si gue dor mi da. La ar aña se
est i r a enci ma de mi pecho. Tampoco he r egado l as pl ant as,
una de mi s t ar eas asi gnadas por l a di r ecci ón.
No he vi sto l as pl ant as de est e pabel l ón en dí as, ni nos
hemos sal udado. Ot r a vez el soni do de l a t el e a t r avés de
l a par ed. Ot r a vez el vi ent o y el pal o de vi ent o. Ya no
aguant o más, sol i ci t o per mi so para i r al baño. Hace cal or .
Magdal ena.
Sé que hay ot r os paci ent es, per o aún no l os he vi st o.
A menudo busco señales que indiquen que voy por buen camino. Suelen ser incomprensibles para los demás, y puede que absurdas también, pero para mí tienen sentido. Cuando esperaba en la sala de Admisiones, vi que tenían una pila de revistas de fotografía que recorrían instantáneas clave en la historia del fotoperiodismo. El verde del iris de un soldado en Vietnam fue la primera en la que me detuve. El único rayo de sol que penetraba en el interior de un tanque se posaba sobre el ojo de aquel soldado de primera infantería, que tenía un aspecto más propio de un reportero, por el modo en que su ojo escrutaba la mirilla, que de un operador de M48. El rostro del militar pasaba por ser una pieza del engranaje mecánico del tanque, con la piel cubierta de restos de grasa. Yo iba pasando las páginas del catálogo sin humedecerme las yemas de los dedos, sin detenerme en los créditos ni las especificaciones técnicas que acompañaban a las imágenes. Ni siquiera leí los breves párrafos que situaban al observador en el contexto geográfico. Me interesaba descifrar qué otorgaba a aquellas imágenes su poder de atracción.
En otra foto, un grupo de militares griegos trataban de llevarse por la fuerza a un hombre. El joven se encogía, trataba de aovillarse, como un niño cuando no quiere moverse de su sitio. Cada uno de los militares adoptaba una postura diferente. Pero el personaje principal de la foto era un coronel que levantaba el pie izquierdo, dando a entender con el gesto del brazo que podía utilizar su lustroso zapato negro si lo consideraba necesario. Tanto el coronel como el prisionero, que parecía un estudiante, eran bastante jóvenes. El caso es que, si realizaba el esfuerzo de aislar del resto de la composición al militar del pie en alto, parecía más un bailarín que un oficial. Lo que importaba de la fotografía era el gesto congelado en ese segundo. La situación pudo haber sucedido en Atenas, y pudo ocurrir en Detroit, y pudo ocurrir en Teherán, e incluso aquí, en Nedham, porque un puntapié sienta mal en cualquier parte del mundo. Repasar esas revistas me llevó a la conclusión de que mi ingreso en la institución era una buena idea. De hecho, me encontraron unos minutos más tarde tirado en el suelo con varias de las revistas abiertas sobre el rostro.
La fotografía es el único arte que practiqué en mis tiempos de estudiante, e incluso antes, cuando era niño y mi cámara (cuyo cuerpo aún conservo como una reliquia) no tenía película. Lo que me gustaba era ver el parpadeo del interior de la máquina. A veces, los vecinos de nuestra calle me encontraban observándoles con mi cámara, y posaban para mí. No sabían que no había carrete, claro, pero yo no me atrevía a quitarles la ilusión. No solían pedirme copias de las fotos, aunque un par de veces que lo hicieron utilicé la excusa de que estaba practicando y que casi todos mis intentos de revelado salían mal. En sus caras veía decepción. Creo que fue al preguntarme por qué se podían ver decepcionados cuando dejé de analizar las fotografías como un aficionado y se formó en mi mente la idea de dedicarme a estudiar la atracción de las personas por las imágenes.
Mis primeros trabajos con la Pen que heredé de mi padre fueron retratos de los miembros de mi familia. Me acercaba mucho a ellos y los rostros salían desenfocados, con una apariencia casi fantasmal. El fondo siempre estaba quemado, y los rayos de sol difuminaban las barbillas o las cejas de mis modelos, dándoles un aspecto siniestro. Tampoco ayudaba que mis familiares adoptaran una expresión tan seria cuando los encuadraba. De modo que pasé a retratar las fachadas de los edificios de mi pueblo. Mi edificio favorito era la biblioteca pública, una remodelación de una antigua escuela de piedra arenisca y dos plantas, que aún conservaba su campanario original. También fotografié cada uno de los cobertizos y maizales que marcaban los límites del pueblo. Con el marcado contraste del blanco y negro (al que luego añadí un filtro de color rojo que fabriqué yo mismo, según la sugerencia de un manual que encontré en la biblioteca), los campos que me resultaban tan cercanos adquirían un aspecto anodino, extraño y triste. Además, me quedé pronto sin sujetos a los que fotografiar. El conjunto de familiares, conocidos, y habitantes del pueblo era reducido, y salvo el 1 de mayo o en alguna fiesta puntual, era difícil reunirlos a todos en un solo escenario.
Mientras aprendía el oficio de este modo anárquico, con mi ampliadora podía revelar los carretes de mi cámara, y así aprendí a cronometrar. También ahorré para comprar la Canon que utilicé hasta los veinte años. Por entonces, la película de 135 era más cara (casi todo el mundo usaba la de 120), así que recortaba los negativos para poder trabajar con ellos. Estropeé mucho papel de impresión (de un grano demasiado grueso, como más tarde averigüé), hasta dar con unas pruebas que merecieran la pena. Al ser tan tímido, me enteré tarde de que en la biblioteca contaban con una guillotina para papel muy eficiente que me hubiera facilitado las cosas. Hacía fotos de día, y me metía sin cenar en mi improvisado laboratorio, un baño estrecho que utilizábamos para guardar las escobas y los productos de limpieza. Los veranos eran insoportables: tenía que salir del cuarto cada quince minutos para respirar aire puro. Hacía tanto calor que las letras de los periódicos que apilábamos allí corrían el riesgo de desprenderse. Desarrollé una descompensación de dioptrías entre ambos ojos.
El caso es que tener una cámara me enfocó al arte, pero tuve que decidir entre teoría y práctica, y al final me decanté por la teoría. ¿Y si en el fondo mi fobia se debe a que tomé una mala decisión durante mi juventud?
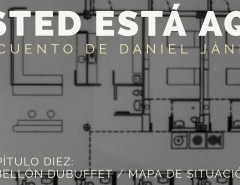


Deja una respuesta