
20
De pronto intuyo algo por encima de mi cabeza, una sombra que cruza. Y la veo. Una racha imposible de viento ha levantado la sombrilla quince o veinte metros y mantiene a Aanisa en el aire. Está casi inmóvil, levemente sacudida por el viento caliente, pero de pronto desciende a toda velocidad varios metros –Aanisa lanza un grito, yo noto un calambre de emoción recorriendo mi espina dorsal– para ser golpeada de nuevo por otro ciclón que se la lleva mar adentro en un abrir y cerrar de ojos. Su nuevo impulso forma una parábola de casi cincuenta metros (yo pienso fugazmente en Mary Poppins, pero también en los sofisticados paracaídas provistos de motor, que no sé cómo se llaman, y no por eso dejo de sentir el terror recorriéndome el cuerpo), hasta que la veo caer con suavidad en el agua. Su movimiento ha sido igual que el de un ave capaz de cambiar en un segundo la extrema velocidad de un picado por el suave aterrizaje de una hoja. Aanisa se posa a mitad de camino de las boyas amarillas dispuestas a cincuenta metros de la orilla. De repente noto que me duele la cabeza y siento en la boca la segregación de la saliva que precede a la bilis, pero algo más fuerte me impulsa a correr hasta el rompeolas –donde me deshago de mis pantalones y mi camiseta– y empezar a nadar hacia ella todo lo rápido que soy capaz de hacerlo.
Más que asustada Aanisa parece algo sorprendida cuando llego hasta ella. La sombrilla se mantiene aún en su espalda y la copa se extiende casi por completo sobre el agua, haciendo las veces de flotador, o más bien de corcho, de un modo un tanto inverosímil. Aanisa mueve las piernas. Las veo a través del agua cristalina, divididas por el hierro blanco en el que apoya los glúteos.
–Tranquila –le digo.
Ella alza los brazos para que la abrace, pero antes desato el nudo y la libero del yugo que la ha puesto en peligro primero y la ha salvado después. Luego, con muchas más dificultades de las que creo, vuelvo a la orilla nadando a braza con Aanisa tumbada sobre mi espalda como si yo fuera una lancha o una patera.
En la orilla nos secamos al sol mientras miro el círculo de tela extendido sobre el mar, como una medusa anaranjada y florida capaz de alzar el vuelo con una presa en sus garras, igual que una rapaz. Lo que acabo de ver ha sido muy extraño, pero a este percance Aanisa no le da ni la mitad de importancia que al pinchazo del cactus. Por mi parte, le concedo más que a cualquier otro al que haya podido asistir en toda mi vida, básicamente, por el escaso crédito que puedo darle a algo así y por el hecho de haber sido yo la única persona que lo ha presenciado. Aanisa no tarda ni un minuto en ponerse a jugar con la arena y los vasos.
El cielo sigue siendo verde, aunque ahora alguien podría asegurar que es turquesa para quitar hierro al asunto. Pero el asunto está ahí. El cielo adquiere tonos que no estaban en el mundo hasta hace poco. Y estoy convencido de que el viento que ha lanzado a Aanisa por los aires está relacionado con él. Pienso que si forma parte del siroco, el siroco es otra cosa distinta de lo que yo creía. Esta costa es apacible, y aunque siempre hay días en que las olas alcanzan varios metros, el viento no ensordece y las sombrillas siempre se quedan en su sitio si sabes cómo colocarlas. Al parecer, a principios del siglo XX hubo una tormenta tan destructora que se llevó por delante algunas casas en Carchuna, el pueblo que comparte esta llanura con Calahonda y que la cultura intensiva ha convertido en pueblo de interior (y en núcleo marginal de la zona, por mucho que les moleste a sus habitantes, o a María). En el bar del camping hay fotos que dan testimonio de ello y los lugareños más viejos aseguran que se trataba de un verdadero huracán. Algunos incluso hablan de un tornado, cuando no de varios, y aunque ni siquiera habían nacido cuando pasó, se sienten más cerca que el resto del acontecimiento, lo que los enorgullece y les impulsa a inventar detalles que den veracidad al siniestro natural y lo sublimen, haciendo de sus vidas algo un poco más emocionante.
He sacado los bafles y he puesto Veedon Fleece de Van Morrison a bajo volumen. Cuando suena el tercer corte del disco, veo aparecer al señor Di Gennaro. Ha aparcado su coche junto al pequeño paseo de la Chucha y ahora se acerca con dos bolsas que ha sacado del maletero. Exceptuando la noche anterior, es la segunda vez que pasa por aquí. Hace un mes me dijo que había venido a hacerme una visita, pero que escuchó música en la playa y decidió marcharse. Al parecer pensaba que había una fiesta –lo que es un poco raro, teniendo en cuenta que aquella noche yo escuchaba un bucle de Shine on your crazy diamond a todo volumen–, y creyó más oportuno darse media vuelta y no molestar. Yo le dije que él no sería nunca una molestia, y menos si había una fiesta. Por supuesto, no daba ninguna, pero no le corregí. Supongo que me gustaba la idea de que me viera como alguien aún con vida que, de vez en cuando, acogía invitados y hacía mojitos.
–Hola –dice al llegar.
–Hola –digo. Aanisa se le queda mirando mientras sigue llenando uno de los vasos con arena. El señor Di Gennaro se acerca a ella y se agacha para situarse a su altura. Después le dice algo en francés, pero Aanisa vuelve a hundir la cabeza en sus obras.
–¿Qué ha traído?
–Algo de ropa, no sé si le quedará bien. Y comida.
–Pensaba ir a comprar yo. Ayer me dio dinero, no sé si lo recuerda.
–Sí.
–Vamos dentro.
Mientras hablamos, Aanisa se olvida momentáneamente de sus castillos para mirar con curiosidad las bolsas que ha traído el italiano, así es que no resulta difícil cogerla de la mano y llevarla dentro de la casa con nosotros. El señor Di Gennaro mira mi ropa desperdigada sobre uno de los sofás y los cristales en el suelo, y yo siento la necesidad de decir algo, aunque no lo hago, convencido de que él solo podrá dar al desastre alguna explicación relacionada con la llegada de la joven inmigrante. Cojo a Aanisa en brazos para que no se pinche y barro con el pie los trozos de lámpara para formar un montón bien visible. El italiano empieza a sacar las cosas que ha traído de las bolsas. Latas de comida. Leche infantil. Pañales. Pantalones cortos. Pantalones largos. Unas sandalias minúsculas.
Aanisa mira al viejo con cierto estupor y cierto desinterés. Está inmóvil y lo observa, pero también parece traspasar su cuerpo y sus gestos con la mirada, como si no mirara al propio señor Di Gennaro, sino a sí misma desde los objetos que extrae él con una sonrisa un tanto estólida. Parece sorprendida una vez más por los acontecimientos, a los que les da la importancia justa: muy poca. Acaba de recalar en un mundo que en lo esencial se parece mucho al suyo, excepto que aquí el cielo es verde hierba –algo que no creo que le importe o que haya siquiera procesado–, pero que en lo accesorio es absolutamente desconcertante. Esto es Europa, sí. La playa por la noche está iluminada con potentes luces blancas que portan barcos rojos. Para orinar tienes que sentarte en un pozo. Hay palmeras de hierro que te hacen volar y que te llevan mar adentro, donde uno se posa como un nenúfar. Hay viejos que sacan cosas de bolsas y sonríen como estúpidos porque no saben qué cara poner.
–No necesita pañales –digo, y me doy cuenta de que lo hago con cierta acritud, aunque no cambio el tono–, y es mayor para ese tipo de leche.
El señor Di Gennaro sigue sacando cosas de las bolsas. Cuando muestra un biberón y varios baberos –lo que hace como un prestidigitador que preparara un truco, quizá lo siguiente, pienso, sea ver cómo todo se convierte en una paloma–, llaman a la puerta.
Es María. Lleva en la mano un paquete de algodón y se muestra visiblemente azorada al ver el espectáculo. María tampoco ha estado nunca en mi casa, así es que la casualidad se multiplica. En este espacio, donde absolutamente nadie más que yo ha puesto un pie durante los meses que me ha servido de casa, hoy estamos cuatro personas. Una niña marroquí de cinco años, vestida con una camiseta punk y nada cubriendo su mullido sexo y sus piernas regordetas. Un viejo italiano que ahora apaga la nerviosa sonrisa con que descubre los regalos que extrae de sus dos bolsas. Una mujer joven con un paquete de algodón en la mano y un gesto de absoluto desconcierto. Y yo, que debo de tener mala pinta con los calzoncillos húmedos como único atuendo y una cara que seguramente refleja el pánico que he sentido después de haber rescatado a Aanisa del mar por culpa de un viento inédito hasta ahora en nuestra historia. El salón, como guinda, se compone a primera vista de un sofá atestado de ropa arrugada, una lámpara destrozada en el techo y cientos de trozos de cristal amontonados sobre el parqué junto a la pata de la mesa. Hago las presentaciones –mi hija, mi padre, mi esposa– y el señor Di Gennaro y María se besan en la mejilla con torpeza. Pero María parece demasiado interesada en Aanisa para dejar de exigirme con la mirada algo más sobre ella que el nombre exótico que acabo de pronunciar. No sé qué decir y el italiano no parece dispuesto a ayudar. No es de noche y no está pescando, no se encuentra en sus dominios y ha perdido su acostumbrada apostura. Para él es difícil tener las ideas claras. Ha venido a dejar los regalos, pero antes que eso ha venido a desenmarañar sus dudas. Él también ha rescatado a Aanisa, y aunque yo haya decidido que la acogería en mi casa, no parece convencido de que esa deba ser una decisión solo mía. Así es que, tras mostrarle el sofá y liar un cigarrillo, cuento a María lo sucedido. Digo que Aanisa solo habla árabe y que es la nieta del señor Di Gennaro, que por cierto solo habla italiano y, apostillo, algo de inglés. Digo que la hija del italiano se casó con un marroquí hace unos años y que tuvieron una hija en Tánger (Aanisa), donde han vivido hasta hace unos meses. Digo que ella está ahora enferma de cáncer y se ha ido a Houston, pero que no ha querido que su hija la acompañe ni que se quede en Marruecos porque las cosas no iban bien con su marido desde hacía un tiempo. Digo que por ello ha enviado a Aanisa a vivir con su abuelo, que está jubilado desde hace un año y ahora vive en La Perla, aunque es natural de Florencia. Digo que creo que alguna vez le he hablado de él. Que es el pescador. Y digo que ahora el señor Di Gennaro se va a Houston a cuidar a su hija y digo que me ha pedido que me ocupe de la niña.
Me sale tan mal como suena, pero no parece que nadie vaya a poner en duda mi relato. Mientras hablaba, Aanisa ha vuelto a ensayar sus volteretas por el pasillo y el señor Di Gennaro ha terminado de sacar la compra de las bolsas –con mucha más rapidez que antes, no me extrañaría que las hubiera metido y vuelto a sacar para tener algo con que disipar su tensión–, y la verdad es que todo ese movimiento que se ha generado a mi alrededor mientras hablaba ha dado cierta veracidad a mi invento (o esa impresión tengo cuando acabo). María parece tranquila, pero es un farol. Tras abrir las aletas de su nariz –un gesto claramente reflexivo en ella–, se levanta y va a buscar a Aanisa. El italiano y yo nos miramos mientras escuchamos a María hacerle una pregunta a la niña en el pasillo, pero ella no dice nada y las dos vuelven al salón cogidas de la mano. María se pone a buscar los pantaloncitos elásticos que ha visto en manos del viejo justo cuando le abrí la puerta. Cuando los localiza, los alza por encima de su cabeza para comprobar su tamaño y se los pone a la pequeña africana. Todos vemos que le quedan perfectamente.
–Buen ojo –digo estúpidamente al señor Di Gennaro. Después rectifico. – You have a good eye.
Supongo que quiero suavizar mi mala leche de hace un rato, pero luego me doy cuenta de que felicitarle por tener buen ojo con la talla de su nieta sería más apropiado si ella en realidad no fuera su nieta, sino quizá una inmigrante que recogimos ayer del mar y de la que ni él ni yo sabemos exactamente qué talla usa. Por suerte María no se ha dado cuenta. Está en cuclillas, agachada frente a la niña, y le da un beso. Aanisa sonríe y dice algo en árabe que ninguno comprendemos.
El señor Di Gennaro, que no sabe cómo fingir que no habla español sin mostrarse brusco, desaparece de escena sin despedirse ni decir nada. La tarde se complica tanto con María que por la noche me quedo en casa escuchando música y fumando. Además, hace frío. Por primera vez en mucho tiempo me acuesto antes de medianoche, y consigo dormirme antes de que suene por séptima vez The devil is in the details, que pongo en función mantra en cuanto me tumbo en el sofá y apago las luces.
Cuando me he despertado estaba lloviendo. Y aún sigue. Caen ráfagas disformes sobre el parabrisas, como en una película que quisiera mostrar que hay viento mezclado con la lluvia, pero consiguiera solo unos resultados mediocres. Cuando se filma en estudio casi nunca es creíble, y así es como hoy llueve. Mal.
Me dirijo a Granada para ver a mi hermano. Ayer me invitó a cenar con un elegante y distante sms, y por la noche decidí llamarlo yo para aceptar su oferta. Le dije que iría solo y que ya no vivía con Teresa. Tengo ganas de verlo, es cierto, pero no habría contactado con él si no necesitara asesoramiento legal. Las razones de mi visita son básicamente egoístas, pero también creo que son legítimas porque no es por mí por quien estoy en el coche en realidad, sino por Aanisa. Las mentiras contadas a María podrían haberse evitado, ciertamente. Podría haberle dicho la verdad, la verdad era la opción más sencilla, aunque también la más arriesgada, la opción llena de flecos, de histeria y de dudas. Pero la mentira es un virus que se propaga en muchas direcciones y en cuanto el señor Di Gennaro se fue, María me pidió que le mintiéramos a él. Consideraba que mi casa era un desastre y que yo no mostraba la más mínima soltura como padre –luego se retractó y dijo tutor, lo que también me pareció ridículo–, y aseguró que sería mejor llevarla a su casa, donde su madre y ella se harían cargo de la inmigrante hasta que llegara el señor Di Gennaro de Houston, ciudad que estaba solo a medio kilómetro de La Orilla en nuestro particular mundo de imposturas. Tengo que reconocer que me sorprendió su vehemencia –fruto de una nerviosa necesidad fundada, supongo, en mi más que evidente incapacidad para cuidar de nadie y en su, supongo también, edad de maternidad floreciente–, y aunque para mí la propuesta suponía mucho más que un alivio, al principio dudé, más que nada por recuperar la autoridad que su actitud me había arrebatado, y por dejar claro que era yo quien tenía la última palabra para lidiar con cualquier cosa relacionada con la niña. Tras la pantomima (que consistió en varias discusiones que hicieron que ella se fuera al camping varias veces muy enfadada, para luego volver con otro tono y los mismos nervios a casa de Lorente), llevamos a Aanisa a su casa, donde los padres de María, que estaban sobre aviso y expectantes –lo que volvió a molestarme–, acogieron a la pequeña con entusiasmo, heridos de ternura tras el relato de María, seguramente esbozado en uno de sus desplantes de la tarde y que yo imaginé enhebrado de ficciones que enfatizaban la conmoción (el padre fallecido, quizá, o encarcelado en Tánger por abusos sexuales, puede que a la pequeña: eso se dejaba abierto). Imaginé a los verdaderos padres observando los avatares de su hija en España. Nerviosos y arrepentidos de su decisión mientras asistían al vuelo sin motor de Aanisa con la sombrilla. Aliviados y orgullosos al verla correr por los jardines de la enorme casa de María, agasajada por los viejos, sonriente y desbocada por descubrir un mundo que le abría las puertas de par en par.


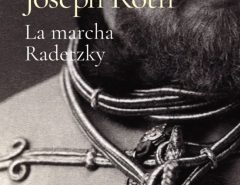
Deja una respuesta