
11
Vuelvo a montar en el coche y conduzco en dirección a Motril. El cielo está despejado y corre una brisa agradable por el litoral que hace que las aspas de los enormes molinos de viento, en la montaña, se muevan levemente, casi con cautela, presagiando un día tranquilo.
Tras recorrer el túnel, cruzo Torrenueva y llego a Motril. Descubro que mi visita a Granada ha renovado mis ganas de ver gente, y en cuanto aparco, empiezo a caminar sin objetivo sumido en la atmósfera provinciana y marítima de la pequeña ciudad. Motril es un poco insulsa, pero me gusta la zona del puerto, donde se come buen pescado, y la avenida de Nuestra Señora de la Cabeza, que está poblada de vegetación tropical y parece un paseo marítimo a pesar de que el mar está a varios kilómetros y no se ve. Recorro el falso paseo frecuentado por viejos contemplativos y una pareja de adolescentes en patines que ha decidido no ir a clase para conocerse mejor. Me fumo un cigarro en uno de los bancos y cuando lo termino, entro en una farmacia que hay cerca.
He dejado el ordenador en el maletero del coche, pero compruebo que he cogido el antiséptico y me pongo en la cola mientras palpo en el bolsillo la vuelta de los veinte euros con que he pagado el café en el camping.
La farmacia es amplia y han encendido el aire acondicionado, que enfría un poco más de lo necesario el denso espacio nutrido de aromas ligeramente alcoholizados. Mientras atienden a una anciana, espero mi turno tras un hombre de mediana edad y su hijo adolescente y rollizo. Los dos cogen productos de limpieza bucal de las estanterías que tienen a mano, sorprendiéndose de las novedades de Élmex y Lacer con el entusiasmo de dos coleccionistas de arte que hubieran descubierto una tienda de antigüedades mal gestionada. De su conversación concluyo que no viven juntos, el joven lo hace con su madre y el padre no. Imagino que están en uno de esos días de charla y almuerzo, y que visitan varias farmacias antes de ir al restaurante igual que otros padres divorciados visitan con sus hijos museos y tiendas de cómics. No me extrañaría que la mujer haya dejado al marido por alentar y contagiar la estúpida e higiénica obsesión a su hijo adolescente. Me la imagino cansada y aburrida, con una extensión de sarro floreciendo en unas enormes paletas a modo de protesta. El padre y el hijo compran dos cepillos de dientes cada uno y varios tubos de pasta, además de colutorios, hilo dental y pastillas para el aliento. Quizá sufran una especie de halitosis crónica y hereditaria.
Detrás de mí no hay nadie y cuando la pareja se marcha me quedo a solas con la dependienta, que viste una bata y es muy joven, y tan baja como una niña. Le pido unas tiritas grandes, y cuando me pregunta de qué tamaño, me quito la camiseta y me doy la vuelta para mostrarle la espalda, lo que la anima a desaparecer a toda velocidad tras una cortina. Cuando vuelve con una caja, me mira un instante, claramente incomodada por mi decisión de no volver a vestirme.
–Perdona, pero estoy solo en casa –empiezo a decir y me doy cuenta de lo mal que suena la frase estando como estoy, medio desnudo– y no puedo limpiarme la herida. Me operaron ayer y tengo que echarme… esto –saco de mi bolsillo el antiséptico– dos veces al día, aunque supongo que con una es suficiente. Si no te importa.
–Pero –dice azorada– yo no puedo ayudarte. Estoy trabajando.
–Ahora no hay nadie –digo mirando el local–. Y es un momento.
–¿Por qué no vas al hospital? ¿Sabes dónde está el hospital de Santa Ana?
–No creo que sea necesario ir a un hospital para limpiarse unos puntos. Tengo que hacerlo durante trece días. ¿Crees que voy a estar trece días yendo al hospital para que me limpien la herida?
–¿Y vas a venir aquí esos trece días para que te los limpie yo?
Aunque lo ha dicho aún cohibida por mi propuesta, comprendo que no es tonta y que tiene carácter la pequeña boticaria.
–No, trece días no –digo–. Solo hoy.
–Lo siento –dice–, pero no puedo.
–No quiero ir a ningún hospital –digo mientras pienso que no deberían funcionar así las cosas–. Quiero que me limpies la herida tú. Y que tú me pongas la tirita.
La joven se queda ahora callada y me mira a los ojos, con los que estoy intentando expresar mi descontento. No soy ningún atracador, pero pienso conducirme como si lo fuera si ella se muestra incapaz de hacer un pequeño favor a un enfermo.
–Lo siento –dice ahora con más sequedad–. Pero no puedo.
Entonces me acerco un poco más, doy un salto y me siento de espaldas a ella sobre el mostrador, que es de cristal y cruje.
–Pues yo no me voy de aquí hasta que no me ayudes.
Se condensa entonces un silencio espeso, levemente difuminado por el zumbido del aire acondicionado y el sonido de los coches que cruzan la calle y que el grueso cristal del escaparate acolcha y aleja. Yo mismo estoy sorprendido por mis palabras, y aunque las encuentro absolutamente fuera de lugar, también me parecen absolutamente pertinentes, contradicción que solvento sintiendo un acerado orgullo por haberlas pronunciado. Ahora estoy sonriendo, mirando la puerta y el escaparate, desde donde se filtra la luz del mediodía, mientras espero a que la joven boticaria se ponga manos a la obra. No se me escapa el hecho de que he escuchado crujir el mostrador y de que probablemente lo haya rajado, aunque no pienso que mi peso pueda empeorar las cosas (además, levantarme e inspeccionarlo echaría a perder mi actuación). Oigo a la dependienta suspirar y abrir la caja que ha traído desde el almacén y yo le deslizo suavemente el antiséptico por la superficie del cristal.
–Es de spray. Solo tienes que rociar los puntos y pasar un algodón para que no gotee. Y sería buena idea que después te lavaras las manos. Es bastante fuerte.
Cuando termina apoyo las manos en el filo y salto de nuevo al suelo, donde me vuelvo a vestir y le pago. Ella tiene ahora el ceño fruncido, como si le hubiera magreado el culo y le estuviera sonriendo para quitar importancia al atropello. Recojo la vuelta, que la farmacéutica ha dejado con rapidez en el mostrador tras cerrar la caja registradora, y me voy. Pero antes de llegar a la puerta algo me impulsa a volverme y decir:
–Te lo agradezco mucho –y como respuesta obtengo un nuevo crujido del cristal, que deja suspendido en el local un eco sordo que se propaga por el aire levemente narcotizado.
Aún es temprano, pero veo que están sirviendo tapas en una terraza que hay a cincuenta metros y ocupo una de las mesas. Pido una cerveza, que está helada y viene acompañada de una generosa tapa de calamares. La comida y la bebida me sientan de maravilla, como el sol en la cara, que empieza a ser agradable a esta hora del día. Hay un ligero olor a alcantarilla flotando en el ambiente, aunque no es muy acusado y se disipa en cuanto se integra, a los cinco minutos de respirarlo. La herida me pica un poco, pero me doy cuenta de que no he necesitado tomar ningún Nolotil más. El esparadrapo está algo tirante y estiro ligeramente la espalda para aflojarlo un poco, con cuidado de no forzar también la tensión de los puntos. Mientras lo hago, un hombre gordo vestido de chaqueta se para frente a mi mesa y me mira.
–¿Jaime? –dice. Me resulta ligeramente familiar, aunque no logro ubicarlo con exactitud. Tiene una cara amplia y circular y se está quedando calvo, algo que parece no molestarle porque ni se rapa ni se peina hacia delante, como hacen muchos. Sonríe con un gesto bovino que miro estupefacto, hasta que él da un respingo infantiloide con la cabeza, una ceremonia que, junto a la presentación que está a punto de realizar, me hace pensar en un presentador de circo–. ¡Soy Vicente!
Solo entonces se enciende una luz en mi memoria, como si al enunciar su propio nombre cobrara inmediatamente entidad la persona. Sí, es Vicente, un antiguo conocido de Calahonda, el único miembro del grupo de jóvenes de la urbanización Daraxa que había nacido en los sesenta y no en los setenta. Me sorprende verlo en Motril, por lo que recuerdo él no vivía aquí. Hace unos años me encontré a otro amigo del grupo y me dijo que Vicente trabajaba en una tienda de videojuegos en Granada y que acostumbraba a decir a los clientes que tenía tres carreras, cuando solo había hecho un curso de formación profesional de informática.
–¡Hombre, Vicente! –digo en voz alta, pero en un tono neutro y sin entusiasmo– ¿Qué haces tú aquí?
Vicente pide una Coca-Cola al camarero, que cruza en ese momento la puerta, y se sienta frente a mí. En un abrir y cerrar de ojos me está contando su vida, o su propia versión de su vida en Motril. Ha llegado hace tres meses y ya tiene una cadena de tiendas de videojuegos con las que se está enriqueciendo a un ritmo frenético debido al paro, pues, según me explica atropelladamente, ahora la gente tiene mucho tiempo libre y los videojuegos, a la larga, son el ocio más barato que existe, lo que me importa tanto como un rábano dejado a secar en un alféizar que nunca veré. Entonces es cuando desconecto y cuando empiezo a observar a Vicente y a recordar el verano en que yo tenía doce años y él diecinueve. Son casi todas imágenes sesgadas, sin continuidad. Vicente acercándose a nuestro grupo, probablemente porque los grupos de su edad lo habían rechazado. Vicente haciendo una vez más el golpe de kárate que él llamaba magüasigueri y que nosotros le pedíamos constantemente que hiciera para ver cómo caía torpemente sobre los chinos. Vicente contando que se había desvirgado a los trece años ante las risas de todos los que le escuchábamos en los bancos de la piscina de la urbanización. A veces nos invitaba a su casa a jugar con el Atari, y aunque jugar al Pong suponía entonces una diversión extraordinaria, luego salíamos asqueados por haber estado en una habitación sin ventilar donde los calzoncillos sucios se colgaban en las perchas de la pared como cuadros supertexturizados en una infame exposición sobre escatología.
No había más que ver a sus padres, y recordarlos ahora, para entender a aquel extraño y marginal personaje. El padre era pequeño, delgado y calvo. La madre, por el contrario, era enorme, alta para una mujer de su generación, y obesa. Poseía unas tetas que eran como balones de playa medio desinflados y sus brazos superaban en diámetro a los de Schwarzenegger, aunque en su caso estaban llenos de grumos y eran blandos y ondulantes. Ver a la pareja ir a la playa era todo un espectáculo. El padre llevaba siempre un gorro blanco y caminaba con sus finas piernas dando saltitos ufanos, ajeno a las miradas de la gente (una imagen que ahora, retrospectivamente, me recuerda a la de Hunter Thompson que interpretó Johnny Depp en Miedo y asco en Las Vegas). La madre, a pesar de llevar los pantalones en su casa –o precisamente por hacerlo–, se ocupaba de cargar con todo lo necesario para la jornada playera: las dos sillas de plástico, la sombrilla y la bolsa con las toallas y las revistas, lo que a la vuelta mejoraba, pues a todos esos detalles se unían las dos barras de pan que compraba en J. Cruz para el almuerzo y que encajaba sin ningún complejo bajo sus axilas peludas y sudadas, pues no le quedaban manos libres. Para un adolescente es importante que sus padres no llamen la atención, sobre todo de aquella forma, aunque Vicente parecía no darse cuenta o que no le importaran lo más mínimo aquellas estampas con que sus progenitores obsequiaban a sus vecinos. Además de alguna carcajada, las viñetas llevaban de regalo las piezas para montar el puzle de dejadez moral con el que una pareja tan estrafalaria seguramente educaba a su único hijo, y aquel era un prejuicioso entretenimiento al que en los largos periodos de asueto muchas mujeres y algunos hombres de mediana edad solían abandonarse. Cuando íbamos a jugar a su casa, los padres siempre estaban durmiendo en los sofás del salón, roncando y haciendo ruidos de todo tipo. Era como una familia de roedores, y su casa, el hueco de una rama donde se hubieran instalado apresuradamente y con dificultad.
Vicente no solo caía mal por ser un fanfarrón sino porque además, o encima, era un cobarde. Jamás se bañaba cuando había olas grandes y nunca se tiraba de las rocas, pero siempre tenía una excusa que enunciaba con orgullo, sin caer en la cuenta de que uno no puede hacer creer a los demás que tiene por sistema una excusa, pues la naturaleza subjetiva de una excusa tiene carta de naturaleza en la subjetividad de los demás, y esta por sistema desconfía de lo que no es una probada excepción. A esa edad, además, ni siquiera suelen servir aunque lo sean. Sin duda Vicente confiaba en nuestra edad inferior para colarnos sus mentiras y hacernos creer que era una figura importante para nosotros, pero se olvidaba de que él era menos inteligente que la media y que había tenido la mala fortuna de sufrir una educación claramente disfuncional, lo que lo dejaba a merced de nuestras ironías. Sin embargo, él parecía feliz, como parece serlo ahora al contarme cómo ha logrado convertirse en una especie de Rockefeller de los videojuegos en Motril. Mientras es feliz, bebe Coca-Cola y se mancha los puños de la chaqueta con el aceite de los calamares. Siento un cristalino desprecio por él y por el hecho de que tenga trabajo y futuro, pero luego pienso que no me importa lo más mínimo, y su absurda y espontánea presencia de pronto empieza a divertirme. Está sudando a mares, pero no parece reparar en la posibilidad de quitarse la chaqueta, que le queda pequeña y le hace parecer un embutido.
–Y tú –dice Vicente con la boca llena–, ¿qué te cuentas? Me encontré a Juan en Granada hace unos años y me dijo que te habías ido a Madrid.
–Hace tiempo que volví –digo, y de pronto siento la necesidad de mentir también, de contarle que tengo un yate y que me dedico a dar la vuelta al mundo porque gané la lotería hace unos años y que, cuando puedo, ayudo a la Marina Mercante a detener a piratas somalíes siempre y cuando la Marina Militar lo requiera. Siento la necesidad de hacerlo, y de hacerlo bien, él es lo suficientemente estúpido como para tragarse casi cualquier cosa. Quizá lo sea tanto que no se dé cuenta de que trato de darle mi opinión sobre él al inventar el disparate, así es que, mientras miro su chaqueta y sus gafas de sol, que sobresalen de la solapa como un cadáver –una de las patillas doblada e involuntariamente abierta–, empiezo a pensar que puede ser más divertido contarle la verdad, y también más útil. Y me lanzo. Le digo que perdí mi trabajo de profesor antes que el de periodista, que ahora soy un indigente y que Lorente –a quien recuerda– me ha dejado su casa para que no deambule por las calles como un desgraciado. Mientras lo hago, empieza a perfilar un gesto de desconfianza, como si no creyera que lo que le cuento es verdad –quizá lo del yate le habría parecido más verosímil–, o como si mi vida le mereciera el respeto o el miedo suficiente como para alejarse en este preciso momento de la terraza sin echar la vista atrás un solo instante. Apostillo la historia diciendo que me encantan los videojuegos y que es una suerte haberlo encontrado porque para el dueño de una cadena de tiendas de videojuegos en alza le debe de ser facilísimo encontrar un empleo para un amigo en apuros.
–Uf, no creas, está todo muy mal.
–¿Cómo que está todo muy mal? ¿No decías que te estabas haciendo rico?
–No, hombre –dice pinchando un calamar–. Rico no. Sobrevivo.
–Eso me basta a mí también –digo fingiendo satisfacción y alivio–. Sobrevivir es justo lo que necesito.
–Va a ser imposible, Jaime –Vicente se limpia la grasa de la boca con la manga de la chaqueta como si tuviera cinco años, lo que contrasta con su frío porte: ahora no parece haberse puesto nervioso por mi directa oferta y la desconfianza muta en displicencia. Quizá eso le otorgue más seguridad aún que la que obtiene mintiendo–. Todos los puestos están ocupados. Tendría que echar a alguien para contratarte a ti y todos mis empleados son padres de familia. No puedo hacerles eso. Tú estás solo, no tienes a nadie a tu cargo, te será fácil salir adelante. Es solo una mala racha.
–¿Cómo sabes que estoy solo?
–¿Tienes hijos?
–Sí –digo–, tengo dos. Uno de seis y otro de dos años. El pequeño tiene el síndrome de Tourette. No dice ni papá ni mamá, pero puede pronunciar hijo de puta, gordo de mierda y me cago en tus muertos con una dicción perfecta.
–¿Cómo?
–Como lo oyes –digo, y abro los ojos para enfatizar la sorpresa que aún supone para mí tener un hijo que se conduzca de tal modo–. Es sorprendente.
Nos quedamos en silencio unos instantes y escuchamos la brisa entre los árboles que hay cerca, pero un coche cruza la calle y rompe la magia natural del momento. Recuerdo entonces que no eran magüasigueris, sino velas lo que hacía Vicente en la playa cuando se lo pedíamos, un ejercicio que consistía en dar media vuelta de campana y caer de espaldas al suelo (los magüasigueris tenían gracia, pero no incluían ningún tipo de caída). Aún más sorprendente que el hecho de que un hombre peludo de diecinueve años hiciera aquello cuando unos niños de doce se lo pedían era que siguiera haciéndolo después muchas más veces, pues lo que incondicionalmente seguía al golpe sordo y doloroso de sus riñones contra los chinos era un estruendoso coro de felices risotadas.
–Oye, ¿sigues haciendo velas?
–¿Velas? –dice Vicente sumido ahora en un silencio reflexivo del que parece intentar extraer el modo más rápido de despedirse de mí y largarse de una vez de la terraza.
–¿Por qué no haces una? Se te daban muy bien.
Es evidente que Vicente ha madurado algo, lo suficiente como para saber que trato de tomarle el pelo. Al fin y al cabo ha pasado ya de los cuarenta. Tengo que reconocer que, al margen de la severa alopecia, parece más joven de la edad que tiene. Es de suponer que los hábitos infantiles ralentizan el envejecimiento.
–Aquí no puedo, hombre –dice mirando la acera. Pronuncia «hombre» con un ligero desprecio, como si yo fuera un idiota que no entiende absolutamente nada de velas, velando así su molestia ante mi actitud.
–Venga, hombre, haz una.
Estoy sonriendo, esperando el momento en que Vicente se levante por fin y pague
–porque va a pagar las bebidas y las tapas aunque me cueste una pelea a puñetazos–, pero noto que mira a alguien que hay detrás de mi silla y cuando me giro veo a dos policías acompañados de la pequeña boticaria y una mujer de mediana edad también con bata, rubia y con cara de pocos amigos.
–¿Es él? –pregunta uno de los policías a la joven que me ha limpiado los puntos hace un rato.
–Sí –dice ella.
–¿Ha entrado usted en aquella farmacia hace veinte minutos? –el policía me mira y deja unos segundos el dedo con el que ha señalado el local suspendido en el aire.
–No –digo–. Ha sido él –y señalo a Vicente, que se levanta de un salto tras lanzar violentamente su silla hacia atrás.
–¡Yo acabo de llegar! –dice Vicente con un gesto histérico y extraviado–. ¡Lo juro!
–Disculpe, agente –digo con calma mientras paladeo fugazmente mi deseo, nunca satisfecho hasta hoy pero absolutamente fuera de lugar en este instante, de citar a Mortadelo–, este hombre me estaba contando que ha entrado en aquella farmacia y que se ha sentado en el mostrador dando un salto juvenil. Me ha dicho que luego ha dado una vela y que se ha ido tan campante. ¡Y me ha asegurado también que se desvirgó a los trece años de edad!
–¡Mentira! –grita Vicente descompuesto.
–¡Pues claro que es mentira! –digo a gritos, y aprovecho para levantarme con rapidez y situar mi cara a escasos centímetros de la de Vicente. Mientras lo hago, pienso qué hacer antes de que los dos policías que están a mi espalda se decidan a agarrarme. Mi absurdo enfrentamiento con el Rockefeller de los videojuegos los ha paralizado momentáneamente.


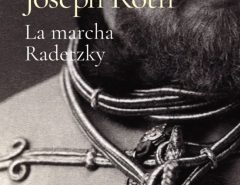
Deja una respuesta