
En julio del año pasado abordamos los riesgos de la estandarización de la codificación visual de las emociones a través de los sistemas de emojis. Siempre desde la razonable consideración de que unos mínimos de similitud son los que permiten la comunicación gestual, en El dedo que arrastra la comisura de tus labios (I) y (II) destacamos el peligro de condicionar el pensamiento sobre las propias emociones mediante atajos visuales. Pero la vida siempre pule las aristas del miedo con sus sorprendentes respuestas: no me constan datos, pero me pregunto si alguien desconoce todavía lo que es un sticker. La popularización de este recurso visual obedece, probablemente, a la necesidad de abordar el mundo de manera visual e inmediata sin renunciar a su pluralidad. Era lógico que, en el momento de mayor esplendor de los dispositivos tecnológicos, se impusieran los recursos diversificadores en nuestra comunicación. Bastante más extendida y sustanciosa es otra clase de estandarización emocional que escapa a la imagen y reposa en la palabra, que también se ha propagado por redes sociales y que, al igual que los dichosos emojis, no se encuentra ya limitado por unas condiciones específicas en el que desarrollarse, sino que ha transcendido su caldo de cultivo.
Hablaba con un amigo sobre aquellos asuntos candentes para la izquierda de hoy
–las teorías queer, feminismos y matrimonio, ya que nuestros conocimientos de economía no dan para tanto– cuando, en algún momento de leve disensión, recibí la contestación que menos me esperaba: «Y una mierda». Resultó, como siempre nos ocurre a mi amigo y a mí, que no estábamos tan distanciados ideológicamente como para llegar a ese y una mierda, pero nos habían distanciado dos variables de las cuales solo tengo constancia de la primera, aunque me interese la segunda: nuestras herramientas de análisis, por un lado, y una transferencia puntual a nuestra conversación del pathos más frecuente en las redes sociales. El puñetazo en la mesa, el ya basta, irrumpieron en una conversación amistosa que no iba a tener transcendencia política, y supuse que mi posición le había indignado. Su indignación se me antojó sospechosamente familiar, pero era incapaz de ponerle rostro. Sin desestimar su capacidad individual para reflexionar sobre sus respuestas emocionales, no podía dejar de ver en aquel y una mierda una importante extremidad del espíritu político de nuestro tiempo.
 La indignación, cuya genealogía no vamos a abarcar en un solo artículo, es una intensa respuesta emocional ante lo que se considera intolerable, un enfado ligado a lo colectivo. En el momento de indignación, la vulneración de un individuo particular es tan elocuente que amenaza a la totalidad del cuerpo social. Aunque podríamos señalar el cholos como un lejano antecedente de la unión entre enfrentamiento y consideración moral, acaso más cercano al honor, con más atino explicó el filósofo bilbaíno Javier Gomá, en las recientes conferencias celebradas en el marco del Tercer Festival de Filosofía de Málaga, las nociones de descontento popular y dignidad –pilar de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, al que le ha dedicado un libro–, y las enmarcó en la revolucionaria aparición de la subjetividad a la conciencia colectiva en torno al siglo XVIII. Como tal, la indignación, ha adquirido presencia contemporánea después de la crisis económica de 2008 y de los recortes presupuestarios que se llevaron a cabo en los países de la Unión Europea, cuando se convirtió en un fenómeno de masas y en aglutinante anímico de los ciudadanos que salieron a manifestarse. El breve bestseller de Stéphane Hessel, ¡Indignaos! (Indignez-vous!), hizo las veces de guía para los descontentos y afianzó la indignación en el vocabulario político. En una entrevista para Redacción Digital en el Aula, un proyecto de la Universidad Rey Juan Carlos, el periodista Juan Soto Ivars corroboró esta fecha y advirtió del potencial efecto neutralizador de las redes sociales. Así lo narra la entrevistadora, Rebeca Gómez: «[Ivars] considera que las formas de presionar al poder siguen siendo las mismas: manifestarse en la calle […], el trabajo sindical –por muy mal que funcionen los sindicatos– y el voto. Esas siguen siendo las formas de cambio social y las redes nos distraen de canalizar la energía hacia un sitio donde vaya a servir de algo».
La indignación, cuya genealogía no vamos a abarcar en un solo artículo, es una intensa respuesta emocional ante lo que se considera intolerable, un enfado ligado a lo colectivo. En el momento de indignación, la vulneración de un individuo particular es tan elocuente que amenaza a la totalidad del cuerpo social. Aunque podríamos señalar el cholos como un lejano antecedente de la unión entre enfrentamiento y consideración moral, acaso más cercano al honor, con más atino explicó el filósofo bilbaíno Javier Gomá, en las recientes conferencias celebradas en el marco del Tercer Festival de Filosofía de Málaga, las nociones de descontento popular y dignidad –pilar de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, al que le ha dedicado un libro–, y las enmarcó en la revolucionaria aparición de la subjetividad a la conciencia colectiva en torno al siglo XVIII. Como tal, la indignación, ha adquirido presencia contemporánea después de la crisis económica de 2008 y de los recortes presupuestarios que se llevaron a cabo en los países de la Unión Europea, cuando se convirtió en un fenómeno de masas y en aglutinante anímico de los ciudadanos que salieron a manifestarse. El breve bestseller de Stéphane Hessel, ¡Indignaos! (Indignez-vous!), hizo las veces de guía para los descontentos y afianzó la indignación en el vocabulario político. En una entrevista para Redacción Digital en el Aula, un proyecto de la Universidad Rey Juan Carlos, el periodista Juan Soto Ivars corroboró esta fecha y advirtió del potencial efecto neutralizador de las redes sociales. Así lo narra la entrevistadora, Rebeca Gómez: «[Ivars] considera que las formas de presionar al poder siguen siendo las mismas: manifestarse en la calle […], el trabajo sindical –por muy mal que funcionen los sindicatos– y el voto. Esas siguen siendo las formas de cambio social y las redes nos distraen de canalizar la energía hacia un sitio donde vaya a servir de algo».
No solo la falta de compromiso desactiva la indignación. Su vigencia como herramienta política peligra en razón de su inoculación artificial en la propaganda política. La reproducción de este pathos particular en todas y cada una de las intervenciones políticas de todos los actores políticos produce aborrecimiento y refleja que, por fuerza, la mentira y la sobreactuación apabullan el ambiente. La insistencia de recursos expresivos que denotan beligerancia, reivindicación y unilateralidad pervierten nuestra comprensión de la indignación e infiltran en el pensamiento colectivo la ilusión de que hacer política es sinónimo de oposición visceral. Cuanto menos, esta estrategia resulta en la polarización y en la infantilización emocional del ejercicio político, del que cabía esperar que equilibrara la persecución de los ideales con el acuerdo con el otro, sea vecino o adversario. En pocas palabras, el perpetuo simulacro de indignación en el que vive la política española durante la última década ha sido la herramienta perfecta para generar un proceso homólogo a la desinformación, esta vez en el ámbito de los afectos, que puebla las redes sociales, pero no es exclusivo de las mismas. Es convocada profusamente en entornos que, por su concurrencia, exigen a los usuarios elevar la voz para ser escuchados, pero ha quedado claro a estas alturas que ya no hablamos de indignación, sino de malestar huérfano de soluciones. El mismo Stéphane Hesse nos indica qué diferencia a la indignación de otros pathos: va secundada de la búsqueda de una solución práctica que hacemos propia al implicarnos en ella, se opone a la indiferencia o al seguidismo, y aviva el espíritu crítico. Darin Mcnabb y José Antonio Hernanz Mora citan apropiadamente a Hesse, a la vez que rescatan las protestas de la plaza de Tiananmén de 1989 y a Rosa Parks para ilustrar el fenómeno:
«La peor de las actitudes es la indiferencia, decir “yo no puedo hacer nada”… Al comportaros así, perdéis uno de los componentes esenciales que hace al humano… La indignación».
A falta de mayor rigor, hoy podemos consolarnos con los resultados de una reciente encuesta en la web del periódico La Vanguardia, como una anecdótica islita silenciosa en la que las voces de los usuarios toma forma numérica, y nada más. Según la miro ahora, de 16818 usuarios, el 90,07% cree que sus representantes políticos están más crispados que el resto de la sociedad. Crispación: ese estupendo término.
Bibliografía
Fabre, D. y Egea, C. (coord.). (2013). La Indignación: un desencanto en lo privado y un descontento en lo público. Granada: Universidad de Granada, Universidad Veracruzana. ISBN: 978-84-338-5803-0.
Hessel, S. (2010). Indignez-vouz!. Paris: Indigène Editions.
Gómez, Rebeca. (2018, 23 de marzo). Juan Soto Ivars: “La indignación es uno de los motores básicos de la reputación en la red”. Global Press URJC. Recuperado de: <https://www.redaccionaula-urjc.es/mundo/juan-soto-ivars-%E2%80%9Cla-indignaci%C3%B3n-es-uno-de-los-motores-b%C3%A1sicos-de-la-reputaci%C3%B3n-en-la-red%E2%80%9D>
(2020, 9 de enero). ¿Los políticos están más crispados que el resto de la sociedad? La Vanguardia. Recuperado de: <https://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20200109/472792896788/politicos-crispados-sociedad-espana.html>


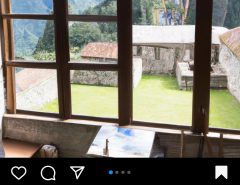
Deja una respuesta