Como si estuviéramos en la librería con cuya descripción empieza una novela de Italo Calvino. Allí, en algún rincón entre el apiñarse de las diferentes categorías de libros, acaso entre los «Libros Leídos Hace Tanto Tiempo Que Sería Hora De Releerlos», quizá incluso entre los «Libros Que Todos Han Leído Conque Es Casi Como Si Los Hubieras Leído También Tú», debe encontrarse el ensayo con el que antes o después la crítica de la imagen siempre se topa. Ese estudio del año 1936 en que, tras un breve prólogo, Walter Benjamin comienza cuestionando de modo genérico la noción de originalidad: «La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente reproducible, pues lo hecho por hombres siempre podían volver a hacerlo los hombres», dice en efecto la primera frase de La Obra de Arte en la era de su Reproductibilidad Técnica (Abada, 2008).
De modo que el escándalo de la tesis de Benjamin sobre la crisis del aura no permite en ningún caso reivindicar ninguna noción simple de originalidad, al modo de la que imaginó la retórica romántica del arte. Si el modo de percepción propio de la sociedad moderna era el resultado de una radical transformación que Benjamin cifraba en el desmoronamiento del aura, esto es, en el desmoronarse de la experiencia de unicidad y autenticidad de determinadas realidades, tal transformación encontraba sus raíces más allá del ámbito estricto del arte: en la configuración propia del capitalismo industrial; en la experiencia de la ciudad moderna (táctil y no distanciada); en las alteraciones de la vida pública que trajeron los partidos de masas. Otra cosa es que, como en el ámbito específico del arte la experiencia aurática remite a la experiencia típicamente moderna de la obra auténtica y original, sobre la que comenzó a edificarse nuestra reflexión sobre el arte, se haya instalado la convención de que la presencia o ausencia de aura es la que marca «la frontera entre el arte y la mera cultura visual». Pero, como dice Juan Antonio Ramírez en el que finalmente ha sido su último libro (El Objeto y el Aura, Akal, 2009): aun asumiendo que así fuera, «¿quién se atrevería a presentarse como el vidente capaz de certificar semejante discriminación?».
No han faltado quienes maticen la tesis sobre el desmoronarse del aura mediante la constatación de que, a pesar de la reproductibilidad técnica, se sigue produciendo arte aurático e incluso se ha incrementado, por decirlo con Catherine Perret, «el fantasma del original». José Luis Brea (Las auras frías) intentó modular la relación entre la transformación general de la experiencia, que describe Benjamin, y la continuada producción de obras que suscitan experiencias originales mediante una metáfora térmica: no vivimos en una época postaurática, sino en la época de las «auras frías». Por su parte, Georges Didi-Huberman (Lo que vemos, lo que nos mira) ha relativizado la tesis atendiendo a la complejidad de la noción, a la que inscribe finalmente en el modelo del sueño, del bosque de símbolos formado por esa memoria involuntaria que, agolpada en torno a un objeto sensible, conforma su aura: Tony Smith produciendo espesores espaciales o Marcel Duchamp produciendo la diferencia a partir de la reproducción técnica continuaron entonces realizando arte aurático. Es, finalmente, la propia elección del término aura por parte de Benjamin el punto de partida de Ramírez, quien entronca esa elección con las especulaciones teosóficas contemporáneas y con los experimentos de visualización de lo invisible de Baraduc. Ramírez termina por asociar el aura a una cierta noción del artista como vidente capaz de desvelar las auras (o antiauras, como en Duchamp) que, como cualidades reales, siguen acompañando y dotando de densidad a los objetos en la que Ramírez llama «la época del original multiplicado».
Que un libro tan complejo y prometedor como El aura y su objeto haya escogido precisamente ese título no hace, en cualquier caso, más que recordarnos que la práctica artística y el pensamiento sobre el arte continúan teniendo en su centro al esquivo tema del aura. Quizá es por esa certeza, que sobrevive incluso en el proceso general de cambio de paradigma que el libro describe, por lo que el último trabajo del maestro de Málaga concluye con un paréntesis. Mejor dicho, con un silencio en el interior de un paréntesis: «(Ahogaremos, pues, una vez más, el grito convencional de el aura ha muerto, viva el aura)».
Gabriel Cabello
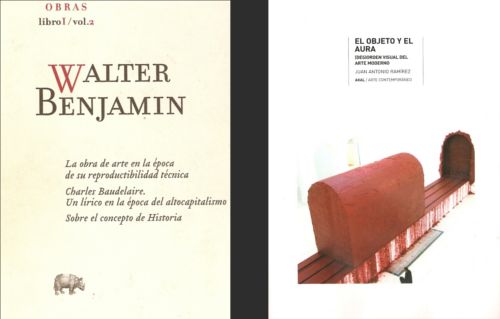

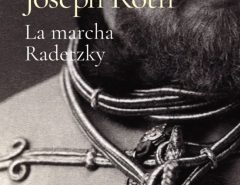

La luz que ofusca el pensamiento de la doctora Ana María Oliva
No podía empezar peor la profesora en el Instituto en Bioingeniería de Catalunya, –entiende un entrañable amigo de múltiples y aun, en ocasiones, acalorados debates. ¿Por qué?, pregunto con desbordante ingenuidad. ¡Mira que sacar a colación el ama en este asunto!, «Mi célula más vieja tiene cinco años y mi alma es eterna.»
Pase la referencia religiosa –añade mi amigo–, y aunque no seré yo quien haga más estillas del tronco caído, no crees tú –continua– que sólo quien no sepa lo que acontece en este mundo puede concluir que «Si no ves a Dios en todo…, no ves nada». (Mi amigo me acerca una entrevista realizada por Víctor-M. Amela a la doctora Ana María Oliva, «Cada pensamiento cambia tu biocampo electromagnético», La Contra. La Vanguardia. Jueves, 19 de junio de 2014, y su lectura me permite coincidir con su análisis. Añade mi amigo que no espere nada mejor del libro objeto de la entrevista, Lo que tu luz dice. Un Viaje desde la Tecnología hacia la Consciencia. Editorial Sirio. Barcelona. 2014. Veremos.)
¿Quién soy?
Todo indica que para la Directora en Instituto Iberoamericano de Bioelectrografía Aplicada, además de Business Partner en Lyoness AG, el aspecto más importante y, por consiguiente, definitorio de la naturaleza humana es la materia, y la materia en tanto energía. Escuchémosla: «Materia es energía, mesurable en frecuencias de ondas, invisibles unas, visibles otras… ¡Luz!»… «Como el universo, somos hologramáticos: cada parte contiene la información del todo.»
Causa sonrojo –apunta mi amigo– tener que recordar que la materia es importante, pero en modo alguno, y tampoco como energía, constituye un factor decisivo y menos definitorio del sujeto humano. No somos fundamentalmente «holo», tampoco «halo», y menos «aura», como imagina la doctora Ana María Oliva.
Siguiendo con lo que es más que un juego de palabras, es dable señalar que si algo somos los sujetos humanos –añade mi amigo– es «gramáticos». ¡Pues que sería del bebé, baste indicarlo así, si se le impidiese aprender a hablar, qué sería el ser humano sin la palabra, sin el lenguaje, tan singular que nos diferencia radicalmente de los otros animales. En fin, que sería de nosotros sin el Otro, sin ese lugar inconsistente por la falta de un significante, o sea, sin el Inconsciente que, como ámbito psíquico de la palabra y del deseo, determina cuanto hacemos, pensamos y deseamos. Sin el Otro del lenguaje, en el mejor de los casos estaríamos ante el niño salvaje conocido como Víctor de Aveyron.
Esta doctora en Biomedicina por la Universitat de Barcelona, parece desconocer ese aspecto esencial y fundamental, y necesario también para quien se proponga decir algo congruente y cierto acerca del sujeto humano. Es más, hace suyas, –no sé si es consciente de ello–, algunas tesis filosóficomorales antiquísimas, trasnochadas y, conforme a la malsana tendencia al goce de los seres humanos, resucitadas por los acólitos de la espiritualidad, grupo de iluminados entre los que contabilizan algunos físicos cuánticos. Ninguno de ellos muestra conocer al griego Pitágoras de Samos, y así es también respecto al celebérrimo Platón. Conocerlos significa advertir sus ideas sobre la relación entre el alma individual y el Alma del mundo, siendo aquella, según tan egregios personajes de la cultura, una parte desprendida de esta última. En suma, según el pensamiento especulativo de estos filósofos, no ajeno a un patológico narcisismo y demostrando un inconmensurable horror a la separación del otro que nos hace autónomos, no somos sino una parte del Todo, del Universo.
¿Qué ofrece el campo bioelectromagnético, o con mayor precisión si cabe, qué promete el análisis del aura?
Muchas y ninguna de ellas despreciable. Quien lo asegura es la doctora Ana María Oliva. En su pintoresco modo de ver la realidad sigue de cerca las delirantes conclusiones del director del Instituto de Investigación de la Cultura Física, de San Petersburgo, Konstantin Korotkov, quien creyó haber fotografiado el espíritu o el alma dejando el cuerpo en el instante de la muerte. En realidad, nada hay de místico o transcendental en su experimento, pues se trata de la visualización de descarga de gas (Gas Discharge Visualization), una técnica avanzada de fotografía de Kirlian, método que muestra, en tomos azules, la energía, digámoslo así, que en último suspiro deja el cuerpo.
En primer lugar, a las creencias apuntadas habría que añadir un gravísimo atentado contra la epistemología y la clínica, como es afirmar que el estudio del aura arroja datos diagnósticos incuestionables, «el biocampo corporal… la imagen electrofotónica… [en suma, el aura, dice], vigila tu páncreas, tiroides, colon y aparato urogenital. Y veo triste tu corazón.»
En segundo lugar, la doctora Ana María Oliva sigue a Korotkov en la idea, por demás conocida, de los efectos de algunos alimentos, el agua, las bebidas alcohólicas e incluso los cosméticos, quien llegó a afirmar que el aura de los norteamericanos presenta la negatividad de muchos de los alimentos que consumen. En la crítica a esa cultura tecnológica, Ana María Oliva llega a sostener que «si empuñas un vaso con licor, tu aura se resiente. Si lo bebes, aun más… Sí. El campo energético del licor altera tu biocampo». (Lo que no dice esta doctora es la diferencia que ejerce en el organismo entre el wisky de siete euros la botella y el Glenrothes 16. Se lo preguntaremos, –dice sonriendo mi amigo–, no tanto para dejar el espirituoso licor sino más bien por si tuviera que cambiar de marca.)
Aspecto distinto, por lo que tiene de verdadero, es que la palabra afecta al cuerpo. Los psicoanalistas, desde Freud, lo conocemos y lo observamos a diario en los analizantes. Mientras que apelar al uso de las buenas palabras con la esperanza de que algo cambie, estructuralmente hablando, como asegura Ana María Oliva, hace pensar más en un consejo de tertulia televisiva que en una recomendación con criterio científico. Y, en realidad, qué otra cosa cabe decir cuando uno escucha «Un día, parodiando y burlándome de los que hablan suave, empecé a decir “dime, amor”, “hola, cariño”, “bonito, cielo”… ¡Y…cambié!… “Se dulcificó mi carácter” Ahora llamo a todo el mundo “corazón”… ¡y me hago bien!»
La sugestión mueve montañas. Cierto, pero no es menos que su duración en tan breves como rápidos son sus efectos, y que sus secuelas suelen duplicar al menos el padecimiento originario y siempre la ignorancia. Más siendo uno libre, también es responsable, como no se dice menos, de responder a su malestar con los paliativos que considere oportunos.
Pese a los distales, estamos de acuerdo con la doctora Ana María Oliva en algo que asevera, «Tu sistema de creencias te construye». Y es que a ella, también en este caso, han sido sus creencias las que le han hecho llegar hasta donde ha llegado.
José Miguel Pueyo
Blanes, 22 de junio de 2014
http://josepueyo.blogspot.com/