
4. Sala de entrevistas
Llaman a la puerta. Es uno de los médicos que me visitan semanalmente. Pienso que es imposible que sea él, puesto que a él lo veo los viernes, y hoy es jueves. Los cambios de horario de este lugar son muy escasos, pero aun así me perturban. O precisamente es por las pocas veces que ocurren por lo que me perturban. El médico lee mi desorientación, y me aclara rápidamente:
—Hay una persona que quiere conocerte. ¿Tienes algo que hacer ahora?
—No. Precisamente iba a salir a hacer unas fotos. Pero pueden esperar.
—Es en la Consulta Uno. No te quitará mucho tiempo.
La puerta de la consulta está abierta cuando llego. Hay una mujer sentada de espaldas. Veo que la distribución de los muebles ha cambiado dentro de la sala donde realizo mis revisiones psiquiátricas, así que dudo si me he equivocado de pasillo. La mujer se gira cuando voy a llamar con los nudillos. Se pone de pie y me invita a pasar. No lleva bata de médico, sino un traje con hombreras sacado de otra época.
—Puede sentarse, si lo desea. ¿Quiere un vaso de agua, o un café?
—Encantado de conocerle, doctora…
—Murdock. Pero no soy el tipo de doctora que cree. No se preocupe por nada. Sólo quería charlar un rato con usted. Es algo que intento hacer con todos los internos. Lamento haber tardado tanto tiempo en hacerle llamar.
—No hay problema.
—¿Le tratan bien? ¿Cuánto tiempo lleva en la clínica?
—Noventa días.
—Bien, entonces ya es un verdadero veterano. Verá muy pronto que nuestras normas son menos rígidas.
—Oh, a mí me parecen bien, señora Murdock.
—Intentamos que la estancia sea lo más agradable posible. No podemos ayudar a nadie si sus necesidades básicas no se encuentran, de entrada, bien cubiertas. Tampoco si atraviesa un período de crisis.
—Estoy cómodo, gracias.
—Tengo entendido que su último… llamémoslo ataque… fue hace más de un mes —dice esto sin consultar nada. No hay carpetas ni papeles sobre la mesa en la que nos encontramos.
—Sí, treinta y dos días, exactamente.
—¿Podría contarme cómo ocurrió?
—Me llegó una invitación para una exposición en el correo. No recuerdo con claridad cómo me sentí… me mareé y, de pronto, todo se puso azul. Caí al suelo y me desmayé.
—No tuvo convulsiones… ni fiebre posterior…
—Es una reacción que no logro comprender.
—Y le ocurre cuando ve alguna obra de arte. Pero no con las fotografías que hace.
—Suena extraño, lo sé. Pero así es.
—Le diré lo que hacemos, a grandes rasgos: cuando examinamos el comportamiento de una persona obsesiva, intentamos detectar si todo su mundo ha quedado reducido a un signo único, o si obedece a una lógica encuadrada dentro de un marco mental cerrado. Si es así, tratamos de determinar cuándo empezó, y en caso contrario, como creo que ocurre con usted, le ofrecemos ayuda para que no se sienta ansioso.
—Lo que llevo peor de mi dolencia es que me faltan síntomas. Es una versión descafeinada de una enfermedad mayor.
—No tiene motivo para sentirse mal consigo mismo. Ni tampoco debería usted pensar que es más grave de lo que es, sólo porque no sepamos todavía definir lo que le sucede.
—¿Cuándo tuvo el episodio que le trajo a nuestra clínica?
Lo pienso muy largamente antes de responder. Pero lo tengo claro. Fue cuando vi la obra de Duane Stephen Michals en la sala de exposiciones que hay precisamente en el edificio contiguo a este. Cuentan que el arquitecto que diseñó el centro cultural se volvió majara y planificó una clínica que era un reflejo del otro pabellón, antes de convertirse en su primer paciente. Confieso que a veces he ido a las zonas privadas para el personal, con la idea de encontrar un pasadizo, o algo por el estilo, que uniera ambos lugares. Pero únicamente he recorrido varios pasillos con puertas cerradas con llave.
Volviendo a la exposición, comprobé que la mayoría de fotografías retrataban salas vacías donde aparecían espectros abrazándose. Había una serie en la que un hombre desnudo ascendía una escalera que culminaba en un manto de luz. Era interesante ver cómo la figura humana alteraba sutilmente la cantidad de luz mientras subía los peldaños. Según la cartela informativa, el hombre subía al paraíso, pero tenía más apariencia de responder al llamado de unos extraterrestres. Aunque se encontraba de espaldas al fotógrafo en todo momento, uno podía intuir con facilidad el ascenso lento y penoso por las escaleras. Me imaginaba que el individuo no se había saltado ningún escalón en la subida. El resto de la exposición daba a entender que a Michals le interesaba jugar con el orden de unas imágenes aisladas dentro de una breve secuencia. Lo que no me convencía era su tendencia a escribir párrafos bajo las fotos, o para ser exactos, los comentarios en sí. Por ejemplo, había una titulada «This Photograph Is My Proof», que mostraba a una pareja sentada en la cama, ella rodeándole a él con el brazo y la cara apoyada en su espalda, mirando a la cámara; la cama recién hecha arrojaba arrugas por el peso de los dos, y ambos estaban listos para abandonar la habitación, que por la falta de accesorios podía ser de un hotel. El texto inferior decía:
Fue aquella tarde, cuando las cosas todavía iban bien entre nosotros, y ella me abrazaba, y éramos tan felices. Ocurrió, ella me amaba. ¡Fíjate, míralo por ti mismo!
Imagino que lo que Michals quería provocar en el observador era la idea de que, mientras la fotografía perdurase (o sirviese como prueba), algo de aquella relación, evidentemente concluida, continuaría. Pero a mí me sobraba esa invitación final a ver la fotografía como una historia, cuando lo interesante de la misma estaba en la complicidad del hombre con el fotógrafo, y la indiferencia de la mujer. Me dio por pensar que esa media sonrisa del tipo dejaba claro desde el principio que la fotografía era una composición preparada, que no hubo nunca una historia de amor, que el hecho de haber escrito a mano ese comentario no suponía realmente una prueba de la veracidad de lo que contaba.
Sí me identifiqué con la parte menos visible de la exposición: Michals estuvo en Rusia en 1958, con una Argus C3 prestada, y se dedicó a retratar a todo el que se cruzó en su camino. No sé cómo lo hizo, pero aquella colección de personas desorientadas frente al fotógrafo acabó en quejas del gobierno ruso al gobiernos estadounidense, y del gobierno estadounidense a Michals. Siempre he pensado que el mejor provocador es el que no tiene ni idea de por qué ofende a los demás. Por otro lado, las fotografías no jaleaban ni animaban a nadie, la fotografía de Michals no necesita la admiración de ningún ser, sino su luz y su encanto, apropiarse de los sueños ocultos y de aquellas emociones que todos ocultamos bajo la alfombra o que garabateamos en una libreta que luego se extravía. Tuve la idea de que gran parte del arte que vería a partir de ahí tendría ese componente artificial, y que uno tiene por fuerza que recurrir a la provocación si quiere ser escuchado. Digamos que empecé a pensar que es bueno renunciar a encontrar un significado en todo lo que uno ve. Y de repente me puse pálido, vi cómo los espectros de las fotografías de Michals emergían borrosamente de sus encuadres y yo salí de la sala dando alaridos. Así fue como creo que empezó mi fobia al arte. Así lo explico yo, al menos. Ocurrió hace doce años, y no he vuelto a pisar una exposición. Le cuento todo a la directora Murdock, incluyendo mi escapada a lugares por los que no estoy autorizado a ir.
—Se habrá dado cuenta de que aquí no imponemos rutina alguna, aparte de la que corresponde a la medicación, y que preferimos que sea el paciente quien vaya encontrando, dentro de su propio discurso, un diálogo consigo mismo y con los demás que permita a todos trabajar juntos. No nos interesa corregir las dolencias, sino acompañar a nuestros pacientes. El camino que debe usted realizar sólo puede recorrerlo por sus propios medios. Nos permitimos el lujo de invertir en su bienestar y le sugerimos herramientas para tratar sus problemas. Pero es usted quien debe hallar la solución.
—¿Actúan igual con todos los internos?
—Evidentemente, nos adaptamos a las distintas situaciones y a las complejidades que cada uno atraviesa. Imagínese que usted oyera voces. ¿No coincide conmigo en que sería mejor enseñarle a mantener una conversación con esas voces, que tratar de sacárselas de la cabeza?
Asiento.
—Su biografía, a falta de más datos, nos indica que es una persona cabal e inteligente, que atraviesa por un momento vital que le impide sentirse útil, que le desorienta hasta tal punto que su voluntad se ve mermada. Lo suyo apunta a un bloqueo mental, que se agudiza y se vuelve más confuso cuando se trata de su propia psique. Es como si ese punto ciego que reside en la autocomprensión de cada uno se hubiera ensanchado en usted. ¿Lo comprende? Su mayor conflicto es que, mientras puede analizar una obra en relación a los demás, tiene serios problemas para examinar el impacto que la obra produce en usted. El mareo, los desmayos, el pánico… son mecanismos de alerta de su organismo. Tal vez su cuerpo le quiere decir que su visión del mundo se ha vuelto excesivamente dualista, que no está seguro dentro de un mundo de sensibilidad intensificada. Imagine que se pone de pie y sale de esta habitación. Nadie le ha pedido que lo haga, pero usted, de improviso, lo hace, dejándome con la palabra en la boca. No sabe a qué se debe tal acción, pero lo hace porque, sencillamente, puede hacerlo.
—No sé si le sigo. ¿Cree que mi acción determina lo que me sucede? ¿Me está explicando mi locura a partir de lo que hago?
—Oh, no debería llamar locura a su dolencia. Llámela mejor por su nombre: enfermedad de ficción. Si ha podido realizar fotografías, y permítame decirle que son muy bonitas, entonces el problema no está situado en un aspecto creativo, o en la actividad artística. La prueba es que usted sigue dentro de los criterios del arte. Emplea una composición, estudia lo que va a fotografiar, considera si es estético o no. La diferencia es que ya no lo hace para usted mismo, como si se tratase de una teoría elaborada. Lo hace para que alguien más participe de su visión. Una parte esencial de su profesión como es el análisis ha sufrido un desajuste que le impide continuar como hasta ahora. Eso es información. Y sus fotografías, si se ha fijado, también le proporcionan información. Parecen conducirle a una localización. No son simplemente cosas que le atraen. Intentan contar una historia. Pero le faltan datos con los que trabajar: memoria inhibida, reacciones más específicas, entender si hay otros factores que actúen como disparadores. Además, deberíamos descartar otras enfermedades asociadas.
—¿Y piensa que puedo corregir lo que me bloquea?
—Iré más lejos aún: voy a hacerle una doble propuesta. No le garantizo que se curará, ni tampoco que se sentirá mejor. Pero no empeorará su situación. Lo que le ofrezco es un modo de extraer información completamente fiable.
—Usted dirá.
—Lo primero es montar una exposición con sus fotografías. No se inquiete. Sé que no se siente preparado, pero podemos ayudarle. Nuestros profesionales tienen un buen ojo, ya lo verá. Significaría dar un nuevo paso, realizar un análisis un poco más profundo, si quiere, de su dolencia. Además, contaría con mi supervisión. Y pondríamos todos los medios materiales a su alcance.
—Le prometo que me lo pensaré. ¿Qué es lo otro?
—Esto es algo más delicado. Y requeriríamos de su autorización por escrito. Verá, es un procedimiento novedoso —Murdock se levanta y cierra la puerta—. No es nada doloroso, se lo prometo. De hecho, no le tocaremos en absoluto. Es una especie de máquina… no hemos solicitado la patente, pero necesitamos a un voluntario para que la pruebe. Usted reúne todas las características que buscábamos.
—¿Tendré que meterme en una caja, o algo así?
—Oh, no, desde luego que no. La prueba la haría con un vestuario de laboratorio y eso es todo.
—No es una prueba desagradable.
—Se lo garantizo. Será como hacerse un retrato en un estudio.
—Está bien.
Murdock hizo aparecer de la nada una hoja eléctrica con la autorización y un lápiz.
—Además, podrá ver lo que guardan esas puertas que tanto le intrigan.
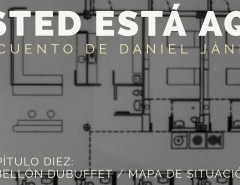


Deja una respuesta