
5. Sala de la Máquina
—La llamamos Máquina de Empatía. Está en una habitación a la que no te podré acompañar. Pero tranquilo: estarás vigilado.
Es curioso cómo esta última frase puede infundir confianza y a la vez todo lo contrario. El médico de los lunes y yo recorremos a solas el pasillo que conduce a un vestuario situado junto a la habitación de la máquina. Parece que soy yo quien lo guía a él por el lugar. Es el médico más joven de los que vienen a visitarme durante la semana. Llevo una carpeta con las fotografías que se expondrán la próxima semana, aquí al lado, en el pabellón donde empezó mi fobia. He pasado otros tres meses de mi estancia centrado en esta tarea. La institución me ha ayudado mucho a estar ocupado, y no he vuelto a sufrir ningún ataque. Ha habido momentos en los que el personal del Sanatorio parecía estar formado por historiadores y profesores de estética en lugar de por médicos o terapeutas.
Me visto con una ropa similar a un pijama quirúrgico, mientras continúo con mi discurrir mental. Pienso que lo que más me gusta de hacer fotos es que, mientras la mayor parte del mundo busca emitir luz, yo intento atraparla, o como mínimo trato de absorber una determinada cantidad de luz que después conservaré en una fina película. Me he empeñado en trabajar con fotografía analógica porque, ya que estábamos, podía aprovecharme de los inagotables recursos que han puesto a mi disposición. También porque esa imagen apresada con ayuda de la luz no dura eternamente. A lo sumo, dentro de un siglo, y a no ser que encontremos un modo de alargar la vida de la película, la imagen se desvanecerá. Contamos con las copias digitales, desde luego, pero con cada copia que uno hace siempre pierde una pizca de información. Aturde pensar que algo que hoy utilizamos para dar sentido a lo que nos rodea puede dejar de tenerlo dentro de unas décadas, y al final perderá toda su materia.
La habitación de la Máquina consiste en un cuarto limpio, dividido en dos zonas por unos biombos de color azul. Entra una mujer con un traje de esterilización que me ayudará con las fotografías. A petición mía, las colocaremos en el suelo para que pueda echar un último vistazo general, y a continuación las distribuiremos por la pared. Voy descalzo por la habitación, dando algunas indicaciones, pero no siento frío alguno en los pies. Lo que quiero hacer es reproducir la situación de las fotografías que expondré en el otro edificio, montar una exposición en miniatura que luego será replicada cuando traslademos las obras enmarcadas y con sus cartelas a su emplazamiento definitivo. En una revista, no muy inquietante para mi desequilibrio, vi cómo los miembros de un jurado de un premio recorrían pasillos formados por centenares de fotografías. Los pasillos eran estrechos, como caminos intuidos en mitad de un bosque. Los jueces paseaban con las manos en los bolsillos, observando el suelo cubierto de papel fotográfico, y cuando encontraban una imagen que les interesaba, podían agacharse a cogerla y llevársela junto a la ventana para examinarla con luz natural. Los jueces no intercambiaban comentarios entre sí. Parecían personas terriblemente solitarias, que seguramente iban por la calle con la vista en el suelo y buscaban el significado escondido tras cada tapa de alcantarilla, cada octavilla publicitaria o envoltorio de bocadillo. Me pregunté, ante la fotografía que explicaba el mecanismo del certamen, qué criterios ocupaban los primeros puestos dentro de una lista de prioritarios. Me intrigaba cómo, con un único vistazo, esos hombres podían sacar conclusiones sobre la técnica. Dudaba sobre si tenían algún método para detectar si el autor de la obra poseía un alma limpia. Si desde los orígenes de la fotografía se trataba de capturar lo que era pasajero, de apresar aquello que es más liviano que la niebla, durante un período determinado que al final también sería perecedero, ¿en base a qué criterio se decide lo que queremos tener junto a nosotros el mayor tiempo posible?
—¿Nunca ha tenido ningún fallo? —pregunto a la asistente.
—¿La Máquina? No le dolerá.
—¿Cómo lo sabe? Nadie la ha probado.
—No. Pero no hay ningún contacto físico. Es como entrar en un fotomatón muy grande, ni siquiera necesitará sentarse.
—¿Sabe qué me gustaría que ocurriera? ¿Le molesta que hable? Me pongo a hablar cuando estoy inquieto. He pensado mucho en cómo se produciría este momento, intentando adivinar qué hace. Y puestos a pensar, creo que me gustaría controlar mejor mis pensamientos. Que al escucharme a mí mismo hablando sonara como en realidad lo había pensado en un principio, y no como dicho por un completo inepto. Como si mi discurrir mental lo escuchara de labios de otra persona con mayor capacidad oral que yo. Es lo que me he imaginado que sucede. Cualquiera me dirá que es absurdo, que la exposición oral es una cuestión de práctica, de entrenamiento, y que no hay forma de alcanzar la perfección. Como la fotografía. Pero creo que ese es precisamente un absurdo que todos hemos anhelado alguna vez: que nuestra propia voz sea agradable, o al menos no ser tan ineptos. O quizá no sea eso lo que me gustaría, sino más bien poder frenar mis pensamientos cuando percibo que se acumulan aquí arriba, en lugar de seguir hablando hasta enredarme, como me está sucediendo ahora. ¿Entiende lo que le digo?
—No tiene que inquietarse.
—No, ya no me inquieto.
—Cuando se encienda la luz blanca, se desplazarán los biombos y verá la Máquina. Sólo tiene que situarse en la posición marcada en el suelo y esperar. Verá un fogonazo, como si le hicieran una foto, y listo. Le estaremos observando todo el tiempo.
—¿Y su nombre es?
—Me llamo Ana. Encantada de conocerle.
—Lo mismo digo.
Todo el mundo tiene una idea de lo que significa esperar, así que me saltaré los próximos quince minutos en los que no pasa absolutamente nada y empiezo a aburrirme. Y entonces una potente bombilla blanca me indica que llega el momento del experimento. Tal como me ha explicado Ana, los biombos dejan paso a la Máquina de Empatía. Pero no se parece en absoluto a un fotomatón. Consiste en una especie de sombrilla orientada hacia una cámara de lentes enormes que, en lugar de permanecer sobre un trípode, parece flotar en el aire. La luz blanca es fuerte, por lo que apenas puedo distinguir un cable que se pierde en el fondo de la habitación. Hay un cristal a través del cual reconozco el perfil de la directora del Sanatorio y un par de sombras sentadas muy rígidas. A la izquierda se sitúa una puerta estrecha que sirve como salida de emergencia. Miro al suelo buscando la marca de mi posición. La encuentro cuando se desvanece la potente luz blanca que me ha dejado tan aturdido.
—Puede colocarse en su posición, cuando quiera —oigo la voz de Murdock.
Dirijo mis torpes pasos hacia las siluetas de unos pies que indican mi lugar. Mis ojos se acostumbran a la penumbra en la que he quedado. La Máquina está, en efecto, colgando de unos hilos fijados al techo. El paraguas no tiene la función de iluminarme, eso también es evidente, y cubre parcialmente la lente que apunta hacia mí, lo que me parece totalmente ilógico. Pero debo resistir mi impulso de acercarme a tocar la Máquina, que me llama la atención desde que la he visto aparecer tras los biombos.
—Ahora escuchará un zumbido suave, y seguirán tres flashes.
—¿Y después?
—Revisaremos los datos que nos proporcione el ordenador.
—¿Qué hago yo?
—Nada. Se abrirá la puerta y un médico le acompañará a su habitación.
El zumbido es inmediato. No sé cuánto tiempo durará. Busco su origen con la mirada. La lente frontal de la cámara gira con lentitud. Intuitivamente sé que el primer destello saltará en cuanto la lente se detenga, pero también sé que me pillará desprevenido. El primer destello es lejano, pero lo suficientemente intenso para desorientarme y notar un sabor amargo. El segundo destello se produce tres segundos más tarde, con la misma fuerza. Me mareo. Agito los brazos. Un copo de nieve asciende por mi espalda y se desvanece cuando me alcanza el cuello.
—¿Se encuentra bien?
—Creo que necesito sentarme.
—Trate de no moverse. Ya casi hemos terminado.
Intento adivinar el origen del último destello con ayuda del sonido de carga del aparato. El tercer fogonazo viene de mi espalda. El vértigo me obliga a bajar la vista al suelo. Tengo ganas de acostarme ahí mismo y esperar a que mi campo de visión deje de rotar.
—Enseguida estamos con usted.
La pierna derecha se me duerme antes que el resto del cuerpo. A las palpitaciones en mi pecho se une un segundo latido más lento. Como si tuviera el cuerpo de alguien tendido encima de mí. Nadie del personal del Sanatorio, sino un visitante que se hubiera instalado en mi interior y ahora se despide, sabiendo exactamente en qué tono debe hablarme. Me tranquiliza hasta el punto que puedo conversar con esa voz:
Me echo al suelo.
Alguien te ve caer.
Me echo al suelo y tiemblo.
Alguien te ve caer y pide ayuda.
Me echo al suelo, tiemblo y pierdo el conocimiento.
Alguien te ve caer, pide ayuda, y al fin cierras los ojos.
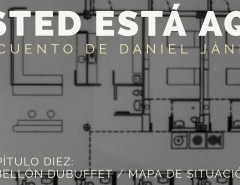


Deja una respuesta