Siri Hustvedt, Todo cuanto amé, editorial Circe, 456 páginas

Leo Hertzberg, un historiador del arte de Nueva York, es la voz que narra Todo cuanto amé (2003), la novela de Siri Hustvedt que puede considerarse, junto a quizá El verano sin hombres (2011), la más significativa de su producción. En esta obra la escritora norteamericana experta en Dickens y neurociencia aborda la relación entre el narrador y el artista Bill Wechsler, a quien aquel compra un cuadro en el que aparece una modelo y la sombra del pintor. El encuentro, del que ofrecemos un fragmento, será el catalizador de la acción de la novela, pues nos solo Bill empezará a tener éxito como pintor a partir de la reseñas que Leo escribirá sobre la obra que ha comprado, sino que acabará dejando a su mujer por la modelo del cuadro, de la que Leo se sentirá atraído más adelante. La novela se estructura en torno a la identidad y al cruce de valores que ensartan a la literatura, el arte y la psiquiatría.
Hustvedt, doctora Honoris Causa en tres universidades europeas, fue galardonada con el Premio Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, menos de un año antes de que nos encerráramos por la pandemia
Al fondo se amontonaban todas las necesidades de la vida diaria: una mesa arrimada a una vieja bañera de patas, una cama de matrimonio próxima a otra mesa, no lejos de un fregadero, y un fogón encastrado en la abertura de una enorme estantería atestada de libros, aunque aún había más volúmenes apilados en el suelo junto a ella y amontonados en una butaca en la que se diría que hacía años que nadie se sentaba. El caos reinante en la vivienda revelaba no solo la pobreza de Bill sino también su desprecio por los objetos de la vida doméstica. Con el tiempo sería más rico, pero su indiferencia ante las cosas nunca cambió. Siempre conservó un peculiar desapego por los lugares en los que vivía y una absoluta ceguera a los detalles de su configuración.
Incluso aquel primer día alcancé a percibir su ascetismo, su atracción casi brutal por la pureza y su resistencia a cualquier forma de compromiso. La sensación emanaba tanto de lo que decía como de su presencia física. Era una persona tranquila, y a pesar de su tono de voz sosegado y de sus movimientos algo reprimidos transmitía una fuerza de voluntad que parecía inundar la estancia. A diferencia de otras personalidades igualmente potentes, Bill no era escandaloso ni arrogante ni poseía una especial capacidad de seducción. Así y todo, cuando me detenía junto a él y contemplaba sus pinturas me sentía como un enano que acabara de conocer a un gigante, y esa sensación otorgaba a mis comentarios un carácter más agudo y reflexivo: estaba luchando por mi propio espacio.
Aquella tarde me enseñó seis cuadros. Tres de ellos ya estaban acabados. En los otros tres, recién empezados, algunos trazos apenas esbozados se mezclaban con grandes manchas de color. El mío pertenecía a aquella misma serie, y compartía con los demás el motivo común de la joven de cabellos oscuros, pero el tamaño de la mujer fluctuaba entre uno y otro. En el primero aparecía obesa, como una montaña de carnes pálidas enfundadas en una camiseta y unos estrechos pantalones cortos de nailon: una representación tan descomunal de la glotonería y el abandono que parecía como si hubiera habido que aplastar su cuerpo para encajarlo en el interior del marco. En su rollizo puño sostenía un sonajero, y sobre su seno derecho y su enorme vientre se extendía una esbelta sombra masculina que luego se estrechaba hasta convertirse en una delgada línea a la altura de sus caderas. En el segundo se la veía mucho más delgada, tendida en un colchón en ropa interior y absorta en la contemplación de su propio cuerpo con una expresión que parecía a la vez autoerótica y autocrítica. Aferraba una voluminosa pluma estilográfica, de tamaño aproximadamente dos veces más grande de lo normal. En el tercer cuadro la mujer había engordado unos cuantos kilos, pero no estaba tan oronda como en el lienzo que yo había comprado. Vestía un raído camisón de franela y aparecía sentada en el borde de la cama con los muslos distraídamente separados. A sus pies reposaban un par de calcetines largos de color rojo. Al examinar sus piernas observé que, justamente debajo de las rodillas, podían distinguirse unas débiles marcas rojas producidas por el elástico de los calcetines.
—Me recuerda esa pintura de Jan Steen en la que aparece una mujer quitándose una media durante su aseo matutino —dije—. Es un cuadrito que se conserva en el Rijksmuseum.
Bill me sonrió por primera vez. Yo también vi ese cuadro en Amsterdam cuando tenía veintitrés años, y me indujo a pensar en la piel. No me interesan los desnudos. Son demasiado pretenciosos. Lo que realmente me interesa es la piel.
Durante un rato charlamos acerca de la piel en la pintura. Yo mencioné los hermosos estigmas rojos del San Francisco de Zurbarán, y Bill se refirió al color de la piel del Jesucristo muerto de Grünewald y a la epidermis rosada de los desnudos de Boucher, a los que calificó de «porno blando». Comentamos las variaciones que habían experimentado los convencionalismos de crucifixiones, pietás y descendimientos. Yo dije que el manierismo de Pontormo siempre me había interesado, y Bill sacó a relucir a Robert Crumb.
—Me encanta su crudeza —dijo—. Ese atrevido feísmo de sus obras.
Yo mencioné a Georg Grosz, y Bill asintió.
—Son primos hermanos —dijo—. Los dos están claramente emparentados desde el punto de vista artístico. ¿Has visto alguna vez la serie de Crumb titulada Cuentos del país de Genitalia? Penes corriendo por ahí en botas…
—Como la nariz de Gogol —sugerí yo.
Bill me mostró entonces algunas ilustraciones médicas, un campo del que yo apenas sabía nada. Extrajo de sus estanterías docenas de libros llenos de imágenes de distintos períodos: diagramas de humores procedentes de la época medieval, dibujos anatómicos del siglo XVIII, una reproducción decimonónica de la cabeza de un hombre con su mapa frenológico, y otra, más o menos de la misma época, de los genitales femeninos. Esta última era una peculiar representación de la zona que delimitaban los muslos separados de una mujer. Juntos, examinamos la detallada recreación de la vulva, el clítoris, los labios y el oscuro y reducido orificio que señalaba la entrada de la vagina. Los trazos eran ásperos y rigurosos.
—Parece un diagrama de maquinaria —dije yo.
—Sí —repuso él, escrutándolo de cerca—. Nunca lo había pensado. Es un dibujo antipático. Todo está en su sitio, pero es como una caricatura repelente. Claro está que el artista debía de considerarlo científico.
—Dudo que exista nada puramente científico —dije yo.
Él asintió.
—Ése es el problema de observar las cosas. Nada resulta del todo claro. Los sentimientos y las ideas modelan lo que tenemos ante nosotros. Cézanne buscaba el mundo al desnudo, pero el mundo nunca está al desnudo. En mi obra, yo intento crear dudas —se detuvo y me sonrió—. Porque eso es algo de lo que sí estamos seguros.
—¿Es ése el motivo por el que su modelo puede ser alternativamente gruesa, flaca o ni lo uno ni lo otro? —le pregunté.
—Si he de serle sincero, eso obedeció más a un impulso que a una idea.
—¿Y la mezcla de estilos? —inquirí yo.
Bill se aproximó a la ventana y encendió un cigarrillo. Inhaló y dejó caer la ceniza al suelo. Alzó sus enormes ojos hacia mí. Eran tan penetrantes que de buen grado habría apartado la mirada de ellos, pero no lo hice.
—Tengo treinta y un años, y usted es la primera persona que ha comprado un cuadro mío, si exceptuamos a mi madre. Llevo pintando diez años. Los galeristas han rechazado mis trabajos cientos de veces.
—De Kooning expuso por primera vez a los cuarenta —dije.
—No me entiende —repuso él, con voz despaciosa—. No pretendo que nadie se muestre interesado. ¿Por qué habrían de hacerlo? Si acaso, me pregunto por qué se ha interesado usted.
Se lo dije. Sentados en el suelo, con los cuadros esparcidos frente a nosotros, le expliqué que me gustaba la ambigüedad, que me gustaba el hecho de no saber adónde mirar en sus lienzos, que me aburría mucha de la pintura figurativa moderna, pero no así sus cuadros. Hablamos de De Kooning, y especialmente de una pequeña obra —Autorretrato con hermano imaginario— que a Bill le había resultado inspiradora. Hablamos de la singularidad de Hopper, y también de Duchamp. Bill se refería a él como «el cuchillo que cortó el arte en pedazos», y yo pensé al principio que se trataba de una denominación despectiva, pero luego añadió:
—Era un gran artista y un gran falsario. Me encanta.
Cuando le llamé la atención sobre el vello que había añadido a las piernas de la mujer más delgada, él respondió que cuando estaba con otra persona su atención a menudo se veía distraída por pequeños detalles: un diente mellado, una tirita en el dedo, una vena, un corte, un sarpullido o un lunar, y que durante unos instantes ese rasgo aislado se apropiaba de la totalidad de su perspectiva y le impulsaba a reproducir esos segundos en su obra.
—Ver equivale a fluir —dijo.
Cuando mencioné la narrativa oculta en sus obras respondió que, para él, las historias eran como la sangre que recorre un cuerpo: como senderos de vida. Era una metáfora reveladora, y nunca la he olvidado. Como artista, Bill perseguía lo no visto a través de lo visto. Lo paradójico era que él había optado por presentar ese momento invisible por medio de una pintura figurativa, lo que no es sino una aparición estática, una superficie.


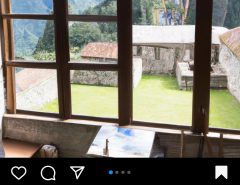
Deja una respuesta