Cosmópolis. Don DeLillo. Editorial Seix Barral. Barcelona, 2003. 239 páginas.
Eric Pecker, asesor de inversiones de 28 años y multimillonario, cruza Nueva York en su limusina-despacho mientras lidia con sus dos ocupaciones del día: llegar a la peluquería donde va a cortarse el pelo y poner en juego su fortuna contra la subida del yen. Estamos primavera del año 2000 y el mercado financiero está empezando a desplomarse. Durante el viaje laboral, la limusina queda atrapada en diferentes ocasiones por culpa del rodaje de una película, el funeral de un músico, la llegada del presidente de Estados Unidos a Manhattan y una manifestación política. En uno de los atascos, Eric ve a su mujer a bordo de un taxi y va con ella a una cafetería para desayunar. Es una joven poetisa con la que no parece tener nada en común, excepto que pertenece a una de las familias más ricas del país. Horas después Eric va al apartamento de su amante, Didi. En la cama hablan de su matrimonio de conveniencia y luego ella cambia de tema.
–Me he enterado de algo que te interesa.
–¿El qué? –dijo él.
–Hay un Rothko, propiedad privada, del que tengo conocimiento privilegiado. Está a punto de resultar disponible.
–Y tú lo has visto.
–Hace tres o cuatro años, sí. Es luminoso.
–¿Y la capilla?
–¿Qué pasa con la capilla?
–He estado pensando en la capilla.
–No puedes comprar una maldita capilla.
–¿Cómo lo sabes? Contacta con los directores.
–Creí que te iba a entusiasmar lo del cuadro. Y qué cuadro. Tú no tienes un Rothko importante. Siempre habías querido uno. Es algo de lo que hemos hablado.
–¿Cuántos cuadros hay en su capilla?
–No lo sé. Catorce o quince.
–Si me venden la capilla, la mantendré intacta. Díselo.
–¿Intacta? ¿Dónde?
–En mi vivienda. Hay espacio suficiente. Puedo disponer de más espacio.
–Pero tendrá que estar abierta para visitas.
–Para eso tendrán que comprarla. A ver si mejoran mi oferta.
–Perdona que te lo diga de un modo bien jodido, perola Capillade Rothko es propiedad del mundo
entero.
–Si la compro yo, es de mi propiedad.
Didi alargó la mano y le apartó la suya del trasero.
–¿Cuánto piden por ella? –preguntó él.
–Es que no quieren desprenderse de ella. Y yo no quiero darte lecciones sobre la abnegación y la responsabilidad local, porque ni tú mismo te crees, ni por un instante, que seas tan grosero como quieres parecer.
–Más te valdrá creerlo. Si proviniera de otra cultura, aceptarías mi manera de pensar y de actuar. Bastaría con que fuese un dictador pigmeo –dijo–, o un caudillo adinerado gracias al tráfico de cocaína. Alguien llegando del fanatismo del trópico. Eso te encantaría, ¿verdad? Te encantaría el exceso, la monomanía. Esa clase de personas causan una deliciosa agitación en las demás. En los que son como tú. Pero tiene que haber una separación, claro. Si tienen la misma pinta que tú, si huelen igual que tú, la cosa resulta bastante confusa. Arrimó el sobaco hacia la cara de ella.
–He aquí a Didi, atrapada en el viejo puritanismo de siempre.
Se colocó boca abajo y permanecieron muy juntos, rozándose de los hombros a las caderas.
Le lamió el contorno de la oreja, enterró la cara en su cabello, husmeándola ligeramente.
–¿Cuánto? –dijo él.
–¿Qué significado tiene gastar dinero? Un dólar, un millón.
–¿Por un cuadro?
–Por cualquier cosa.
[…]
–Creo que definitivamente quieres ese Rothko. Algo carillo. Pero sí, es absolutamente necesario que te hagas con él.
–¿Por qué?
–Te recordará que aún estás vivo. Tú tienes algo que te hace receptivo a los misterios.
Apoyó con levedad el dedo corazón en el surco entre sus nalgas.
–Los misterios –dijo.
–¿No te ves reflejado en todos los cuadros que amas? Sientes que te invade una oleada radiante. Es algo que no puedes analizar, algo de lo que no podrías hablar con claridad. ¿Qué estás haciendo en
ese momento? Contemplas un cuadro colgado en una pared, eso es todo. Pero te hace sentir vivo en este mundo. Te dice que sí, que estás aquí. Y sí, qué duda cabe: tienes una amplitud vital que es más honda, más dulce de lo que imaginas.
Él cerró el puño y lo introdujo entre sus muslos, moviéndolo despacio de arriba abajo.
–Quiero que visites la capilla y que hagas una oferta. Me da igual a cuánto ascienda. Quiero todo lo
que contiene. Las paredes incluidas.
Ella permaneció inmóvil un momento. Luego se separó, liberando el cuerpo con facilidad de la mano que la incitaba. Él la miró vestirse. Se vistió con economía de movimientos, como si pensara por
adelantado en algún asunto pendiente que necesitaba concluir, algo que él hubiera interrumpido con su llegada. Había dado por terminado el tiempo de la sensualidad; introdujo el brazo en una manga color crema, parecía más monótona, más triste que antes. Él quiso hallar una razón para despreciarla.
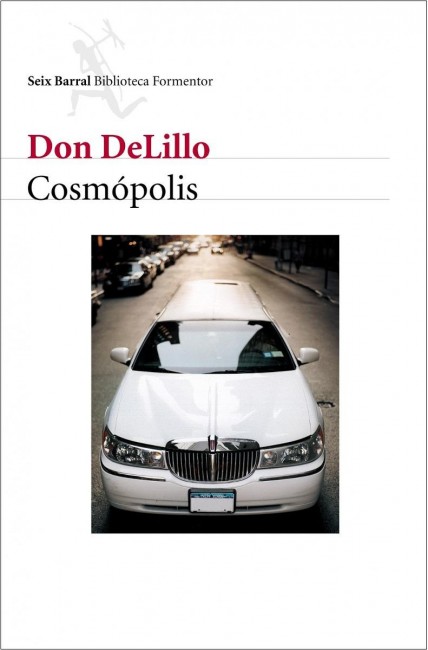
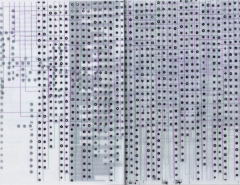


Deja una respuesta