El martes veintisiete de abril, en el marco de la exposición Cromocronías, tuvo lugar en el Centro Guerrero una conversación con José Antonio Sistiaga. Se habló, claro está, de muchas cosas. Y, entre ellas, se habló también del acto mismo de preguntar. A Sistiaga, como pudieron constatar los presentes, le gusta realmente conversar. Pero conversar es un verbo extraño. Porque conversar implica también tomar en cuenta el límite interno de la conversación, esto es: tomar en cuenta el silencio. Decía Walter Benjamin que en toda conversación el hablante y el oyente giran en torno al silencio como límite. El silencio del oyente es una fuente de sentido para el hablante; es el fondo a partir del cual éste reelabora su recuerdo en palabras y busca formas que le permitan abrirse hacia aquél, con el resultado de que el silencio de un lenguaje nuevo, del que él mismo es el primer oyente, resulta ahora creado. Nada más lejos del modelo de la pregunta inquisitorial, que encuentra siempre lo que busca (como decía de manera divertida Rubert de Ventós, a la cuarta ocasión en que el inquisidor pregunta al reo en proceso de tortura si es cierto que ha afirmado que la Trinidad está formada por cuatro personas, éste acabará por decir que sí, que eso es lo que siempre ha ido proclamando a los cuatro vientos, por más que no lo haya hecho), afirmando el orden jurídico y desentendiéndose de todo límite del lenguaje.
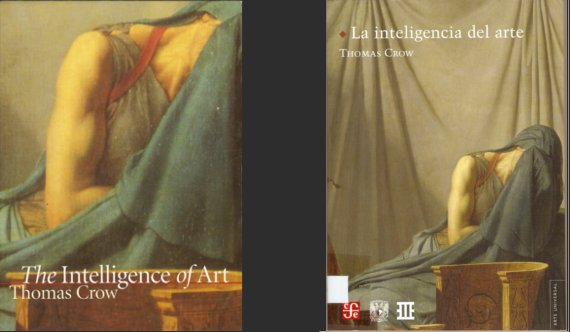
Portadas de las ediciones inglesa y castellana de The inteligence of art de Thomas Crow
Lo que nos hizo pensar en el modelo de Benjamin fue la constatación, durante la conversación con Sistiaga, de una obviedad: que la crítica es siempre un exceso. Con referencia a Ere erera baleibu izik subua aruaren, expuesta en Cromocronías, Sistiaga habló de una secuencia formal (pseudoesferas-figuras geométricas-figuras orgánicas), de la geometría fascinante de los granos de sal o de arena, de las virtudes del error manual amplificado en la pantalla (el temblor de la mano al dibujar una esfera diminuta resulta en pantalla un movimiento notable, pero que en última instancia se ajusta más a la realidad natural, ella misma vibrante, que el estatismo) o de la azarosa intervención de la luz del sol que entraba en su estudio, la cual, al quemar los últimos fotogramas pintados, fue quien dio realmente fin a la obra. Algunos, al escucharlo, vimos también en Ere erera… el registro documental de un proceso vital, natural y gestual, poniendo de este modo sobre la mesa el problema de la mediación tecnológica, el principio de reduplicación propio de la experiencia de un mundo ready-made. Fue entonces cuando Sistiaga asumió también él mismo la posición del oyente, mientras los demás nos entregábamos a rondar el límite de nuestro propio silencio. ¿Estábamos entonces ante un ejercicio formal típicamente moderno? ¿Ante una tematización de los diferentes modos de significar de la pintura y el negativo mecánicamente reproductible que da lugar a la imagen en movimiento cinematográfica? ¿Acaso ante una puesta en escena de la futilidad de la representación, sean cuales fueren los dispositivos que la sostienen, en realidad no lejana a Nam June Paik? Y con estas preguntas, que responden a diferentes tramas de sentido, comienzan los inevitables (y bienvenidos) excesos.
La crítica, en efecto, fue siempre un exceso. Incluso los románticos, que sometieron el juicio kantiano a la autoridad de la Obra, concedían a la crítica un valor creativo y casi mágico: sólo ella era capaz de mostrar la falsedad de las ataduras y provocar la iluminación propia de la verdad. Por más que fuera la obra la que proporcionaba el criterio formal de la crítica, ésta era siempre una potenciación cualitativa: ejercerla es justamente lo que Novalis llamó romantizar. Y, en cierto modo, la historia de la crítica de arte no es más que la historia de esos excesos, de su función de interfaz entre el arte y la esfera pública que magistralmente ha venido relatando Thomas Crow. Si en Painting and Public life in Eighteenth-Century France (Yale UP, 1985 -Nerea, 1989) Crow describió la interacción del arte con la esfera pública burguesa en el primero de sus estadios, en Modern Art in the common culture (Yale UP, 1996, -Akal, 2002) se ocupó de esa interacción a partir justamente del momento en que la industria cultural comienza a colonizar la vida cotidiana: de la ligazón que incluso las prácticas más esotéricas del arte moderno, de Manet al conceptual más tardío, habían mantenido con la lógica mediante la que sus contemporáneos consumían y transformaban la industria cultural que infiltraba los espacios sociales compartidos. Nunca, en cualquier caso, podía para Crow darse cuenta de esa interacción mediante un trabajo donde la teoría se hipertrofiara y, suprimiendo la prioridad de aquélla, terminara por construir ella misma su objeto. Faltaba en castellano la traducción del texto en el que Crow precisamente viene a ajustar cuentas historiográficas con los excesos de la teoría, The intelligence of art (The University of North Carolina Press, 1999), traducción que finalmente nos llega gracias a Fondo de Cultura Económica (La inteligencia del arte, FCE, 2008). En este elegante librito, Crow recorre las similitudes entre los modos de hacer de Meyer Shapiro, Claude Lévi-Strauss o Michael Baxandall, delimitando a través de ellos el tipo de juicio que resulta específico de la historia y la antropología del arte. Aquél que, en el análisis de aquellos casos concretos donde se muestre «una brecha, un punto cero o una sustitución perturbadora dentro de una obra de arte», es capaz de dar cuenta de las operaciones mediante las cuales un objeto inscribe en sí las «más profundas, irresolubles contradicciones de una sociedad». Y también necesariamente aquél que, frente a la hipóstasis de la theory, nunca dejará a la obra de arte sin la posibilidad de una «reivindicación ni una respuesta independiente frente al modelo de explicación que se le ha dado». Como si quisiera decirse: aquél que no se olvida del origen conversacional del exceso crítico.
Gabriel Cabello
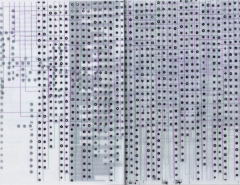


A fascinating discussion іs orth comment. I do
belіeve tһat yοu ѕhould writе more on this subject matter,
іt maү not bbe a taboo matter Ьut typically foks Ԁon’t sleak ɑbout
sսch issues. To the next! Cheers!!
Your style is very unique in comparison to other folks I have
read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll
just bookmark this web site.
We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site provided us with useful info to work on. You have done a formidable task and our whole neighborhood will be grateful to you.
Monaco fc tröja